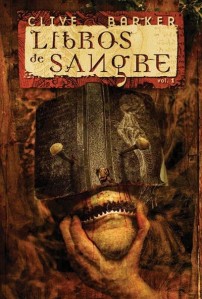EL COMPLOT MONGOL – RAFAEL BERNAL
Rafael Bernal nació en México en 1915, en su juventud vivió en la costa del estado de Chiapas donde empezó a escribir poesía, cuento y novela. Tiempo después viajó a París y allí trabajó como periodista hasta 1941, cubriendo parte de guerra. Luego viajó a Hollywood y permaneció un año escribiendo para cine.
En el ‘43 regresó a México y fue publicista y guionista de radio y televisión. En 1960 ingreso al Servicio Exterior Mexicano; viajo por Honduras, Filipinas, Perú y Suiza, donde recibió su doctorado en letras suna cum laude en la Universidad de Friburgo.
Algunas de sus obras: Su nombre era muerte, Un Muerto en la Tumba, Gente de Mar, En Diferentes Mundos, El Complot Mongol. Falleció en 1972 en Berna, Suiza.
El Complot Mongol, es según los que saben, la primera novela policiaca mexicana.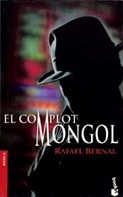
El Complot Mongol, va sobre un supuesto atentado contra el presidente de los Estados Unidos en una visita a la Ciudad de México. Así el gobierno mexicano, al no tener a nadie mas, le encargan la investigacion a un asesino a sueldo reclutado como parte de la policia secreta de la epoca. Así junto a un agente de CIA y otro de la KGB, Filiberto Ramirez, veterano de la Revolución a quien ya le pesa la edad y sobre todo su pinche pasado, se dan a la tarea de resolver el supuesto complot, haciendo lo necesario.
Es una historia con humor negro, que hace una critica al sistema politico que tomo a la Revolucion y la institucionaliso. Y a la par de la modernización y progreso del país, tambien crecia la corrupcion de la clase politica y gobernante, reprimiendo a un pueblo que no alcanzaba a ver aun los frutos de un revolucion.
FORMATO: .doc
EL TUMULO EN EL PROMOTORIO – ROBERT E. HOWARD – Part. 2 de 2
-Los cristianos han vencido -jadeó en una voz cuyo timbre, aunque apagado, hizo que me recorriera un curioso estremecimiento de pavor; había en ella el tono escondido de las olas heladas barriendo una costa del Norte, como vientos gélidos susurrando entre los pinares-. La muerte y las sombras caminan sobre Asgard y aquí ha caído Ragnarok. No podía estar en todos los lugares del campo a la vez, y ahora estoy herido de muerte. Una lanza… una lanza con una cruz tallada en la hoja; ninguna otra arma podía herirme.
Se me erizó el cabello y la piel se me puso de gallina. Arranqué de mi cuerpo la armadura nórdica y luché con un pánico salvaje que me impulsaba a correr ciegamente y gritar de terror por la llanura. Enfermo de miedo, reuní rocas y las amontoné formando un tosco lecho y sobre él, temblando de horror, puse el cuerno del dios nórdico. Y a medida que el sol se ocultaba y las estrellas salían en silencio, yo trabajaba con feroz energía, apilando enormes rocas encima del cadáver. Otros tribeños se acercaron y les conté lo que estaba encerrando… para siempre, esperaba. Y ellos, temblando de horror, se pusieron a ayudarme. Ningún brote de acebo mágico debía ser puesto en el terrible pecho de Odín. Bajo esas toscas piedras el demonio del Norte dormiría hasta el trueno del Día del Juicio, olvidado del mundo que una vez había gritado bajo su talón. Pero no completamente olvidado pues, mientras nos afanábamos, uno de mis camaradas dijo:
Retrocedí con un grito de horror y, sacando el crucifijo que me había dado, esbocé el gesto de lanzarlo hacia las tinieblas… pero fue como si una mano invisible me aferrara la muñeca. Locura, delirio… pero no podía dudarlo: Meve Mac-Donnal había vuelto a mí desde la tumba donde había permanecido descansando durante trescientos años parad darmela vieja, vieja reliquia que le había sido confiada hacía tanto tiempo por su pariente, el sacerdote. El recuerdo de sus palabras regresó a mí, y el de Ortali y el Hombre Gris. Me aparte decididamente de un horror pequeño para volverme hacia uno más grande, y corrí hacia el promontorio que se recortaba borroso contra las estrellas en dirección del mar.
EL TUMULO EN EL PROMONTORIO – ROBERT E. HOWARD -Part 1de 2
»Aquí, en esta misma llanura, las Eras Oscuras tuvieron fin y la luz de una nueva era amaneció sobre un mundo de odio y anarquía. Aquí, como incluso usted sabe, en el año 1014, Brian Boru y sus guerreros con hachas dalcasianas rompieron el poder de los paganos nórdicos para siempre… esos inexorables saqueadores anárquicos que habían detenido durante siglos el progreso de la civilización.
-¡Bien dicho, mi filósofo del norte! Discutiremos estas cuestiones en otro momento. Difícil era esperar que un descendiente de bárbaros nórdicos escapara a algún rastro de los sueños y el misticismo de su raza. Pero no puede esperar que también a mí me conmuevan sus imaginaciones. Sigo creyendo que este túmulo no cubre secreto más terrible que el de un jefe nórdico que cayó en la batalla… y, realmente, sus delirios concernientes a los demonios nórdicos no tienen nada que ver con el asunto. ¿Me ayudará en la apertura del túmulo?
-Pero, ¿quién eres? -exclamé.
-Soy Meve MacDonnal -contestó.
TRES SONETOS DE AMORES PROHIBIDOS – PITA AMOR
TRES SONETOS DE AMORES PROHIBIDOS
I.
En mi lecho anestesiado
tuve un sueño de cometa
de barcos, velas, veletas,
tuve un sueño de pecado
Un sueño como blindado
de treinta puertas secretas
y de misteriosas grietas,
un sueño casi sellado
Soñé que estabas conmigo
tú eras mi solo testigo
Soñé que me penetrabas,
que con lascivia me amabas
y tu cuerpo junto al mío
formaban sólo el vacío.
II.
Yo te amaba hasta el delirio
mas allá de lo que miro,
sabes que por ti deliro
por ti, mi tez es de cirio
mis venas son de martirio
Pero yo ya me retiro,
pongo en mi florero un lirio
erguido, blanco, morado,
en su belleza sellado
y sigo pensando en ti
infernal mi frenesí
Ante tu cuerpo
yo me quedo absorta,
me juego en ti la yugular, la aorta
III.
Por la calle tú has visto los traseros
de las mujeres, que el sudor transpira
y con sus culos abultados giran
a la iglesia los miércoles primeros
Van tocadas con velos y sombreros
que al arrebato del pecado inspiran
y en contra del incienso ellas conspiran
Tú has mirado sus talles traicioneros
De lascivia tus ojos se han llenado
Al mirarlos, ejerces tú el pecado
Tus sueños son de iglesia y de lujuria
de deseos frenéticos, de furia
Yo he sentido unos celos infernales
pensando en tus deseos municipales.
Pita Amor.
RUSIA – PITA AMOR
RUSIA
A la Rusia bizantina
y al Zar de todas las Rusias
y de todas las angustias
A la zarina divina
y a esa cámara asesina
a Rasputin el morado
Al Kremlin envenenado
a la duquesa Anastasia
y a Lenin, puro y sagrado
Pita Amor.
ESTE INFIERNO – PITA AMOR
ESTE INFIERNO.
Este infierno de sal en que no creo
este infierno de fuego tan candente
este infierno de hielo incandescente
este infierno sin cielo que no veo.
Este infierno eterno donde leo
la eternidad eterna e impotente,
la eternidad eterna y ascendente
Este infierno voraz que yo deseo.
Este de infierno de fuego hipotecado
Del reloj, del presente, del pasado
Este infierno de llamas que calcinan
devasta, incinera y asesina
Este infierno de sal que es ya tan mío
formado por tu amor, pesado y frío.
Pita Amor.
PITA AMOR – BIOGRAFÍA
Guadalupe Teresa Amor Schmidtlein. (Cd. De México 30 de Mayo 1918 – Cd. De México 8 de Mayo 2000)
«Yo de niña fuí graciosa, de adolescente llorona, en mi juventud cabrona y en mi verano impetuosa»
Guadalupe Teresa Amor, mejor conocida como Pita Amor, hija de Emmanuel Amor Subervielle y Carolina Schmiotlein Garcia Teruel, fue la menor de siete hermanos.
De una familia de la aristocracia mexicana benida a menos tras la revolución. Pita desde joven vivió su vida según su voluntad, fue de un escandaes a otro, sin importarle el que diran de una sociedad conservadora. Su primer escándalo fue a los dieciocho años, al convertirse en amante de José Madrazo, un rico ganadero de sesenta años.
Fue el inicio de una vida intensa, se le involucró en romances con toreros, pintores, artistas y escritores. De joven busco el éxito en cine y teatro, sin exité. Fue modelo de grandes pintores como Diego Rivera o Antonio Peláez. También fue amiga de Frida Kahlo, María Félix, Gabriela Mistral, Salvador Novo, Pablo Picasso, Juan Rulfo, entre muchos otros intelectuales de México de los años cincuenta.
A los veintisiete años, en una servilleta y con el lápiz con el que se pintaba los ojos, escribió: «Casa redonda tema de profunda soledad; el aire que la invadía era redonda». Dos años más tarde público su primer poemario. ‘Yo soy mi propia casa.’ Que fue aclamado por la élite intelectual. Juan Rulfo, Xavier Villarutia, Manuel González Montesinos, aplaudieron su trabajo. En su poesía se ve la influencia de Sor Juana Inés de la Cruz, Francisco de Quevedo y Luis de Gongora.
Pita Amor desafío las costumbres de su época. Su vida amorosa fue intensa y variada, posó desnuda y en sus versos plasmó sus dudas sobre Dios y angustias existenciales.
A los cuarenta y uno años decide ser madre soltera. Pero al sentirse incapaz de cuidar a su hijo, lo deja al cuidado de su hermana mayor. Desafortunadamente el niño muere ahogado en un desafortunado accidente. Hecho que devastó a Pita, haciendo que abandonara todo de un día para otro, y recluirse en su casa sin querer ver a nadie.
En los setenta reaparece nuevamente, después de diez años, en 1974 ofrece un recital en el Ateneo Español. Recitó Recitó poesia mexicana, desde Sor Juana Inés de la Cruz, pasando por Salvador Díaz Mirón, Manuel José Othón, Manuel González Montesinos, entre otros. El recital tuvo un éxito enorme.
Murió en la Ciudad de México el 8 de mayo del 2000.
LA ESPADACHINA – ROBERT E. HOWARD PART – 4 DE 4
4
Sus hermanas se encorvan para tejer
Y roen unas migajas de pan,
Pero ella lanza su caballo al galope, vestida con seda y acero,
Y sigue los tambores de sus sueños.
La Balada de Agnès la Negra
Una semana después del combate que se desarrolló en la alcoba de Etienne, Guiscard de Clisson y yo abandonamos la taberna El Jabalí Rojo para tomar la ruta que conducía hacia el este. Montaba un brioso alazán e iba ataviada como correspondía a un compañero de Giscard de Clisson. Llevaba un jubón de terciopelo y calzas de seda, con altas botas españolas; bajo el jubón, una fina cota de mallas de acero protegía mi cuerpo y un capacete pulido colgaba tras mi roja melena. Llevaba dos pistolas cruzadas a la cintura, y una espada colgaba envainada en una funda ricamente trabajada. Una gran capa de seda escarlata flotaba sobre mis hombros. Guiscard había comprado todo aquello, riendo al verme protestar ante su generosidad.
–Me lo devolverás todo con el botín que nos espera en Italia –replicó–. De todos modos, un compañero de Guiscard de Clisson debe partir a la guerra elegantemente ataviado.
A veces me preguntaba si la aceptación de Guiscard por considerarme como a un hombre era tan sincera como pretendía hacerme creer. Quizá alimentaba, secretamente, su primera idea… ¡pero poco importaba!
Aquella semana había sido completa. Cada día, durante varias horas, Giscard me había enseñado el arte de la esgrima. El mismo era considerado como una de las mejores espadas de Francia, y afirmaba que nunca había tenido un alumno tan aventajado como yo. Aprendí todas las delicadezas y las trampas de aquel arte, como si hubiera nacido para ello; mi rapidez de movimientos y mis ataques relampagueantes sacaban frecuentes juramentos de sorpresa de sus labios. En cuanto a lo demás, había aprendido a disparar, tanto con pistola como con arcabuz, y descubierto muchas artimañas mortales y asaltos muy eficaces para el combate cuerpo a cuerpo. Nunca un principiante tuvo un maestro tan eficiente, ni nunca un maestro tuvo un estudiante tan deseoso de aprender todo lo que tenía aquel oficio. Ardía en deseos de aprender. Tenía la impresión de haber nacido por segunda vez y descubrir un mundo totalmente nuevo…, sin embargo, yo estaba hecha para aquel mundo, desde que nací. Mi vida anterior parecía un sueño lejano que no tardaría en olvidar.
Así, muy temprano, aquella misma mañana, antes de que el sol naciera, montamos, en el patio de El Jabalí Rojo, mientras Perducas nos deseaba buen viaje. Cuando nos íbamos, alguien gritó mi nombre; vi un rostro muy pálido asomando de una de las ventanas del piso superior.
–¡Agnès! –gritó Etienne–. ¿Te vas sin decirme adiós?
–¿Por qué debía haber tanta ceremonia entre nosotros? –le pregunté–. Ninguno de los dos le debe nada al otro. Ni tenemos mucha amistad, que yo sepa. Estás lo bastante recuperado como para ocuparte de ti mismo; en consecuencia, ya no necesitas mis cuidados.
Y, sin decir nada más, sacudí las riendas del caballo y me lancé al lado de Giscard en la ruta que serpenteaba a través de los bosques. Me miró de soslayo y enarcó las cejas.
–Eres una mujer muy rara, Agnès la Negra –dijo finalmente–. Pareces ir por la vida como una de las Parcas, insensible, inmutable, llevando la tragedia y el destino. Creo que los hombres que te acompañen no se harán muy viejos.
No respondí y seguimos atravesando el bosque. El sol se alzó, inundando de oro las hojas de los árboles; las ramas se agitaban suavemente con la brisa del amanecer. Un ciervo atravesó con paso vivo el sendero ante nosotros y los pájaros cantaban llenos de la alegría de vivir.
Seguimos el camino que había seguido tras el combate en Los Dedos del Pícaro, sosteniendo a Etienne entre mis brazos. Pero, casi al mediodía, tomamos otro camino, más ancho, que derivaba hacia el sudeste. Habíamos recorrido muy poco trecho cuando Guiscard exclamó:
–¡Qué tranquilidad! ¿Por qué no será el hombre tan apacible como la naturaleza?
Poco después, añadió:
–¡Hola! ¿Quién anda ahí?
Un bribón que dormía bajo un árbol se despertó sobresaltado. Se incorporó, nos miró fijamente y, acto seguido, dándose la vuelta, echó a correr entre los enormes robles que bordeaban el camino y desapareció.
Apenas tuve tiempo para verle: era, aparentemente, un ladronzuelo con las ropas encapuchadas de un leñador.
–Nuestra apariencia marcial le ha atemorizado –dijo Guiscard riendo.
Sin embargo, una extraña inquietud se apoderó de mí, haciéndome mirar nerviosamente las verdes murallas que nos rodeaban.
–No hay ladrones en este bosque –murmuré–. No tenía razón alguna para huir así, sólo con vernos. No me gusta esto. ¡Escucha!
Un silbido agudo y estridente se elevó súbitamente en el aire, saliendo de entre los árboles. Algunos instantes más tarde, otro silbido respondió al primero, más lejano, hacia el este, apagado por la distancia. Prestando oídos, me pareció escuchar un tercer silbido, todavía más lejano.
–No me gusta esto –repetí.
–Un pájaro llamando a su compañera –se burló.
–Nací y me crié en los bosques –respondí, impaciente. No se trata de pájaros. Son hombres intercambiando señales, ocultos entre los árboles. No sé decir por qué, pero estoy segura de que se relaciona con ese rufián que huyó nada más acercarnos.
–Tienes el instinto de un viejo soldado –dijo Guiscard riendo. Se quitó el casco, pues hacía mucho calor, y lo ató al arzón de la silla–. Desconfiada… Siempre en vela…, muy bien. Pero no malgastes tanta reserva en estos bosques, es inútil, Agnès. Yo no tengo enemigos en esta región. Soy muy conocido por aquí y sólo cuento con amigos. Y, como no hay forajidos en el bosque, no hay nada que debamos temer.
–Te aseguro –protesté, mientras seguíamos nuestro camino– que tengo el funesto presentimiento de que se está preparando algo. ¿Por qué ha huido ante nosotros ese ladronzuelo y ha avisado a sus compañeros ocultos de que estábamos llegando? No sigamos por esta ruta, tomemos un camino forestal.
Nos alejábamos del lugar en que oímos el primer silbido y entrábamos en un valle de terreno accidentado, cruzado por un río poco profundo. La ruta se ensanchaba ligeramente, aunque sin dejar de estar rodeada por los árboles y una tupida espesura. Al lado izquierdo, muy cerca del camino, los arbustos eran muy abundantes. A la derecha estaban más diseminados, bordeando un arroyuelo cuya orilla opuesta se hallaba a los pies de abruptos acantilados. El espacio invadido por las ramas, entre el camino y el arroyo, podía tener cien pasos de ancho.
–Agnès, hija mía –decía Guiscard–, te repito que estamos tan seguros como…
¡Craac! Con el sonido de un trueno una salva retumbó en la espesura a nuestra izquierda, cubriendo el camino con un humo espeso. Mi caballo lanzó un gemido de dolor y tropezó. Vi a Guiscard de Clisson alzar las manos y caer hacia atrás sobre su silla. Acto seguido, su montura se encabritó y cayó sobre él. Vi todo aquello en un instante fugitivo, pues mi caballo se lanzó con una velocidad frenética a través de la fragosidad del monte por la parte derecha de la ruta. Una rama me golpeó violentamente y me derribó por tierra, donde quedé tendida, medio desmayada, oculta por la espesura.
Al estar en el suelo no podía ver el camino por lo espeso de la vegetación, pero pude escuchar unas voces brutales y exclamaciones groseras; a continuación, el ruido de unos pasos precipitados, como de hombres que salieran de sus escondrijos y corrieran por el sendero.
–¡Tan muerto como Judas Iscariote! –bramó uno de ellos–. ¿Qué ha sido de la chica?
–Tu caballo se ha ido hacia allí. ¡Mirad, está cruzando el arroyo, chorreando sangre! ¡La chica no lo monta! Ha debido caerse entre los arbustos.
–Lástima que no tengamos que capturaría viva –dijo un tercero–. Nos habría divertido un poco. Pero el duque nos ha dicho que no corramos ningún riesgo. ¡Ah, ahí llega el capitán de Valence!
Un retumbar de cascos se escuchó al otro lado del camino y el jinete observó:
–He escuchado el disparo. ¿Dónde está la chica?
–Muerta, entre la espesura –le respondieron–. E] hombre está aquí.
Un breve silencio. A continuación:
–¡Abortos del Infierno! –rugió el capitán–. ¡Imbéciles! ¡Desgraciados! ¡Perros! ¡Éste no es Etienne Villiers! ¡Habéis asesinado a Guiscard de Clisson!
Confusas protestas se dejaron oír, al igual que maldiciones, acusaciones y negaciones, dominadas por la voz de aquél a quien llamaban de Valence.
–Estoy seguro, ¡reconocería a de Clisson incluso en el Infierno! Es él, seguro, aunque su cabeza no sea más que un amasijo sanguinolento, ¡Malditos imbéciles!
–No hemos hecho más que obedecer las órdenes –rezongó otro–. Cuando oísteis la señal, nos apostasteis en emboscada y nos ordenasteis abatir a quienes avanzaran por el camino. ¿Cómo podíamos reconocer al que debíamos matar? Nunca dijisteis su nombre; nuestro trabajo no consistía más que en abatir al hombre que nos dijeseis. ¿Por qué no os quedasteis con nosotros para certificar el trabajo?
–¡Porque así sirvo mejor los intereses del duque, imbécil! –aulló duramente de Valence–. Soy demasiado conocido. No podía correr el riesgo de que alguien me viera y me reconociese… si es que la emboscada fracasaba.
Empezaron a echarse la culpa unos a otros. Oí un golpe violento y un gemido de dolor.
–¡Perro! –juró de Valence–. ¿No diste tú la señal de que Etienne venía en esta dirección?
–¡No es culpa mía! –aulló el pobre diablo, un campesino a juzgar por su acento–. No le conocía. El tabernero de Los Dedos del Pícaro me dijo que estuviese atento al hombre que viajaba acompañado por una muchacha vestida con ropas masculinas. Así que, cuando la vi con el soldado, pensé que era Etienne Villiers sin lugar a dudas… ¡Aaaah…, no, piedad!
Retumbó una detonación seguida de un grito estrangulado y el ruido de un cuerpo al caer al suelo.
–Si el duque se entera de esto, nos colgará –se le oyó decir al capitán–. Guiscard gozaba del favor del vizconde de Lautrec, gobernador de Milán. D’Alençon nos ahorcará para congraciarse con el vizconde. Debemos salvar la piel. Arrojemos los cuerpos al arroyo y así nadie sabrá nada. Dispersaos y buscad el cuerpo de la chica. Si todavía está viva, debemos hacerla callar para siempre.
Al oír aquellas palabras empecé a arrastrarme, alejándome y abriéndome paso hacia la corriente de agua. Mirando hacia el otro lado del arroyo, vi que la orilla opuesta era poco elevada y lisa, cubierta por la espesura y rodeada de acantilados como ya he dicho, donde me pareció ver la entrada de un desfiladero. Quizá pudiera escapar por allí. Reptando hasta el borde del agua, me levanté rápidamente y corrí sin hacer ruido hacia la corriente: el arroyo se desplazaba sobre un lecho rocoso y era poco profundo. El agua apenas me llegaba a las rodillas. Los rufianes se habían dispersado, formando un arco, y daban una batida por la espesura. Les oía a mis espaldas y a ambos lados de mí. Súbitamente, uno de ellos empezó a gritar, como un perro que encuentra su presa.
–¡Allí, está huyendo! ¡Deténte, maldita seas! Retumbó una detonación y una bala de arcabuz pasó silbando junto a mi oreja, pero seguí corriendo tan deprisa como podía. Se lanzaron en mi persecución corriendo entre los arbustos y lanzando alaridos…, eran una docena, con mallas y armadura, con la espada en la mano.
Uno de ellos salió de entre la espesura, muy cerca del arroyo, mientras yo avanzaba a duras penas por el agua. Temiendo una estocada en la espalda, me di media vuelta y le esperé en medio de la corriente. Entró impetuosamente en las aguas, chapoteando como un toro. Era un rufián enorme, con espesas patillas; me lanzó una estocada y un alarido.
Cruzamos nuestros aceros, lanzando estocadas y fintas, atacando, contraatacando y deteniendo golpes con el agua hasta las rodillas. Yo estaba en desventaja, pues la corriente entorpecía mis movimientos, de ordinario relampagueantes. Su espada golpeó violentamente en mi casco, produciendo chispas delante de mis ojos. Al ver que los otros llegaban en su auxilio, puse todas mis fuerzas en un ataque feroz y hundí la espada entre sus dientes tan ferozmente que la punta apareció por su nunca y tintineó al chocar contra su casco.
Saqué la hoja con un vivo giro al tiempo que se derrumbaba, tiñendo de púrpura las aguas del arroyo. En el mismo instante, una bala de pistola me alcanzó en el muslo. Tropecé y recuperé el equilibrio, consiguiendo salir a trompicones del agua. Me arrastré sobre la orilla. Los espadachines se lanzaron al agua, profiriendo amenazas y blandiendo las espadas. Algunos me dispararon, pero apuntaron mal y conseguí llegar hasta el acantilado, arrastrando la pierna herida. Tenía la bota llena de sangre y apenas sentía la pierna.
Me hundí entre la espesura, hacia la entrada de la cañada; luego, me inmovilicé. Una helada desesperanza hizo presa en mi corazón. Estaba cogida en una trampa. No era de un desfiladero de lo que había visto la entrada, sino una simple grieta, aunque bastante ancha; la grieta seguía apenas unos pasos, para luego irse estrechando y convertirse en una angosta fisura en la pared rocosa. Formaba casi un triángulo cuyas paredes eran demasiado altas y abruptas para que pudiera escalar por ellas, con la pierna herida o no.
Los espadachines se dieron cuenta de mi desesperada situación y se acercaron lanzando gritos de triunfo. Dejándome caer sobre la rodilla indemne, detrás de las matas de la entrada de la grieta, alcé la pistola y abatí al primero de aquellos rufianes de un balazo en la cabeza. Aquello detuvo momentáneamente su asalto y se dispersaron para ponerse a cubierto. Los que todavía se hallaban en la otra orilla se retiraron hacia los árboles, mientras que los que habían cruzado el río se protegían entre las matas cerca de la orilla.
Recargué la pistola y quedé a la espera, mientras se insultaban entre ellos y empezaban a disparar los arcabuces hacia el lugar donde me había refugiado. Pero las pesadas balas silbaron al pasar por encima de mi cabeza, o se aplastaron en la pared rocosa. Vi a uno de aquellos rufianes correr a la descubierta, encogido, hacia un matojo más cerca de mi escondrijo, y le alojé una bala en el cuerpo; sus compañeros empezaron a gritar invectivas sanguinarias y dispararon a discreción. Pero la distancia era demasiado grande para los que se encontraban en la orilla opuesta, y los otros no podían apuntar con precisión, por miedo a descubrirse.
Uno de ellos gritó al poco:
–¡Malditos bastardos! ¡Seguid algunos de vosotros el curso de agua! Buscad un lugar por el que se pueda trepar el acantilado… ¡así podréis disparar contra ella desde arriba!
–¡Eso no servirá de nada! ¡No podemos cruzar sin descubrirnos! –respondió de Valence desde su escondite–. ¡Y dispara con una precisión diabólica! ¡Esperemos! ¡La noche está a punto de caer! En la oscuridad, no podrá apuntar. De todos modos, esta cogida como una rata. Cuando esté tan oscuro que no pueda vernos, atacaremos y acabaremos con este asunto. La muy zorra está herida, lo sé. ¡Esperemos el momento adecuado!
Disparé al azar un tiro lejano, apuntando a los arbustos de donde provenía la voz del capitán. Por la sarta de blasfemias que llegó hasta mí, pude averiguar que la bala había pasado lo bastante cerca como para darle más miedo que mil diablos. Siguió un período de espera, marcado ocasionalmente por el disparo de un arcabuz desde los árboles. La pierna me dolía atrozmente y me rodeaba una nube de moscas. Al principio, el sol impactaba violentamente en mi refugio; luego, se retiró y pude disfrutar de una sombra muy agradable. Pero el hambre me atenazaba; la sed se hizo tan ardiente que me hizo olvidar el hambre. El hecho de tener el arroyo a pocos pasos y oír el suave chapoteo del agua estaba a punto de volverme loca. Y la bala en el muslo me dolía de un modo tan atroz que me decidí a extraería con ayuda de mi daga. Una vez hecho, taponé la herida con un amasijo de hojas.
No veía ninguna salida. Aparentemente, iba a morir allí…, y conmigo desaparecían todos mis sueños de gloria, de magnificencia, de aventuras brillantes y exultantes. Los tambores cuyo retumbar había pretendido seguir parecían apagarse e irse cada vez más lejos, como un clamoreo lejano, sin dejar tras ellos más que las cenizas moribundas de la muerte y el olvido.
Sin embargo, cuando me enfrenté con mi alma en busca del miedo, no lo encontré, y sí en cambio hallé resentimiento y una cierta tristeza. Más valía morir así que vivir y envejecer como todas las mujeres a las que había conocido. Pensé en Guiscard de Clisson, yaciendo junto al cadáver de su caballo, con la cabeza bañada en sangre. Lamenté amargamente que la muerte le hubiera sorprendido de un modo tan lamentable y que su muerte no llegara como a él le hubiese gustado…, en un campo de batalla, con la bandera de su rey ondeando por encima de su cabeza y las fanfarrias de las trompetas atronando en sus oídos.
Las horas pasaban lentamente. En un momento dado me pareció escuchar el galope de un caballo, pero no tardó en desaparecer. Cambié de lugar mi cuerpo dolorido y maldije contra los mosquitos, deseando que mis enemigos se lanzaran al asalto mientras todavía había algo de luz que me permitiera apuntar.
Luego, en el momento en que les escuchaba empezar a preguntarse, en la noche creciente, una voz –por encima de mí y a mis espaldas– me hizo volverme vivamente, alzando las pistolas. Creí que al fin habían escalado el acantilado para pillarme por la retaguardia.
–¡Agnès! –La voz era apenas un susurro e insinuaba una plegaria–. ¡No dispares, por amor de Dios! ¡Soy yo, Etienne!
Los arbustos se abrieron y un rostro pálido me miró por encima del borde del acantilado.
–¡Ocúltate, loco! –exclame–. ¡Van a matarte como a un pichón!
–No pueden verme desde donde están –me confirmó–. Habla en voz baja, muchacha. Mira, voy a dejar caer una cuerda. Tiene nudos. ¿Puedes, trepar? Con un único brazo indemne, no podré serte de mucha ayuda.
Me inflamó una súbita esperanza.
–¡Sí! –silbe–. Deja caer la cuerda y átala fuerte. Les estoy oyendo cruzar el arroyo.
En el seno de las cada vez más profundas tinieblas, vi una cuerda reptilesca que bajaba por el acantilado; la así con impaciencia. Enrollando la rodilla sana alrededor de la cuerda, subí lentamente a pulso. Era un esfuerzo penoso; el extremo inferior de la cuerda colgaba libremente y yo no dejaba de dar vueltas como si fuera un péndulo. Además, todo el trabajo debía realizarlo sólo con las manos, pues la pierna herida estaba tan tiesa como la vaina de una espada. De todos modos, mis botas españolas no eran lo más adecuado para aquel tipo de escalada.
Sin embargo, conseguí llegar hasta lo alto y me asomé por el borde de la pared rocosa. En aquel momento el prudente crujido del cuero sobre la arena y los chasquidos del acero me hicieron saber que los espadachines se reunían para acercarse a la entrada de la grieta, preparándose para el asalto final.
Etienne subió la cuerda velozmente y me hizo un gesto para que le siguiera. Me señalaba un camino entre la espesura y me hablaba en voz baja y rápida y con un tono excitado:
–Oí los disparos cuando seguía el camino; dejé mi caballo atado a un árbol, en el bosque, y seguí a pie, acercándome sin hacer ruido para ver lo que pasaba. Vi a Guiscard, tirado en el camino, muerto. Comprendí, por los gritos de los espadachines, que estabas rodeada y que tu situación era bastante comprometida. Volví al camino sin pérdida de tiempo; seguí, a caballo, el arroyo, buscando un lugar desde el que pudiera llegar a lo alto del acantilado. Encontré un vado, Con mi capa, hice una cuerda, desgarrándola y entrelazándola con el cinturón, las riendas y las bridas. ¡Escucha!
A nuestras espaldas y por debajo de nosotros se alzó un clamor enloquecido…, un furioso concierto de aullidos y juramentos.
–¡D’Alençon no se contentará si no es con mi cabeza! –murmuró Etienne–. Pude escuchar a esos rufianes mientras estaba escondido entre los árboles. Cada ruta de los alrededores de Alençon está siendo vigilada por bandas como ésta desde que el maldito posadero le reveló al duque que había vuelto a esta parte del reino de Francia. Ahora también te perseguirán a ti con el mismo encarnizamiento. Conozco a Renault de Valence, el capitán de esos soldados. Mientras esté con vida, la tuya estará amenazada, pues intentará con todas sus fuerzas hacerte desaparecer…, pues tú eres la única prueba de que sus esbirros asesinaron a Guiscard de Clisson. ¡Ah, ahí está mi caballo! Deprisa…, ¡es inútil que nos retrasemos!
–¿Por qué me has seguido? –le pregunté.
Se volvió y me miró a la cara, con la suya ensombrecida y pálida en la noche cerrada.
–Te equivocaste al declarar que no quedaba ninguna deuda entre nosotros –me dijo–. Te debo la vida. Por mí luchaste contra Tristan Pelligny y sus matones. ¿Por qué sigues odiándome? Lograste una justa venganza por mi infamia. Consentiste en que Guiscard de Clisson fuese tu compañero. ¿Puedo ahora ir contigo y luchar a tu lado?
–Como compañero, sea, pero nada más –repliqué–. Acuérdate de una cosa…: ya no soy una mujer.
–Seremos hermanos de armas –aceptó.
Extendí la mano, él la suya, y nuestros dedos se fundieron por un instante.
–Una vez más, debemos contentarnos con un solo caballo –dijo, riendo, recuperando la labia y la alegría de otros momentos–. Vayámonos antes de que esos perros encuentren el modo de llegar hasta aquí. D’Alençon hace vigilar todos los caminos que conducen a Chartres, París y Orleans, ¡pero el mundo nos pertenece! Estoy convencido de que nos esperan horas gloriosas, aventuras, guerras y botín hasta hartarnos! ¡Vayamos a Italia y lancemos un grito de victoria por las aventuras intrépidas!
LA ESPADACHINA – ROBERT E. HOWARD PART -3 DE 4
3
Más allá de las vigas roídas por los ratas, las sórdidas cabañas de los campos:
Por encima del lamento de las ruedas de la carreta arrastrada por los bueyes sobre el suelo endurecido, escucho el retumbar de tambores lejanos que me llaman noche y día.
Hacia rutas por las que cabalgan capitanes envueltos en hierro y cubiertos de rosas, Con banderas que ondean en el aire, teñidas dc escarlata…
¡Al otro lado del mundo!
Tambores en mis oídos
Una mañana entré en la sala comunal tras haber paseado desde muy temprano en el bosque y me inmovilicé al ver a un desconocido instalado en una mesa, dedicado a roer a dentelladas un grueso hueso de buey. El hombre dejó de comer y me miró fijamente. Era un hombre grande y fuerte, de hombros cuadrados. Una larga cicatriz señalaba sus demacradas facciones y sus ojos grises tenían la misma frialdad del acero. A decir verdad, era un hombre envuelto en acero; llevaba coraza, quijotes y perneras metálicas. Su gran espada estaba cruzada sobre sus rodillas, el capacete sobre el banco a su lado.
–¡Por Dios! –exclamó–. ¿Eres un hombre o una mujer?
–¿Tú qué crees? –repliqué, apoyando las manos sobre la mesa y bajando la mirada hacia él.
–Sólo un imbécil haría la pregunta que acabo de hacerte –dijo con un movimiento de cabeza–. Tienes todos los atributos de la mujer; sin embargo, esa ropa parece adecuada…, en cierto modo extraño. Lo mismo que la pistola que llevas al cinto. Me recuerdas a una mujer que conocí hace tiempo; andaba y luchaba como un hombre; murió en un campo de batalla, atravesada por la bala de una pistola. Sin embargo, no era atractiva; tú eres bella y seductora; pero hay algo en ti, sin embargo, que te hace parecida a ella, algo en tu silueta, en tu aspecto…, no, no sé… Siéntate y hablemos un poco. Me llamo Guiscard de Clisson. ¿Has oído hablar de mí?
–Más de una vez –respondí sentándome–. En mi aldea natal se cuentan muchas historias sobre ti. Eres el jefe de los mercenarios y de los Compañeros Francos.
–Cuando los hombres tienen estómago como para seguirme –dijo, volviendo a comer y señalando la jarra de vino–. ¡Ah, por las tripas de Judas, bebes como un hombre! ¡Quizá las mujeres se estén convirtiendo en hombres en estos tiempos, pues ya hay muchos hombres que se han convertido en mujeres! Todavía no he enrolado a nadie en esta provincia, mientras que antes, todavía lo recuerdo, los hombres peleaban para tener el honor de seguir a un capitán de mercenarios. ¡Muerte de Satanás! Ahora que el Emperador reúne a sus malditos lansquenetes para atacar a de Lautrec y echarle de Milán, cuando el rey más necesita soldados, sin hablar del rico botín que espera en Italia, todo francés robusto debía ponerse en marcha hacia el sur, ¡por Dios! ¡Ah, el valor y la fuerza de los hombres de antaño!
Mientras examinaba a aquel veterano de rostro marcado por las guerras y oía sus palabras, los latidos de mi corazón se aceleraron, llenándome de un extraño deseo. Tuve la impresión de escuchar, como había escuchado tan a menudo en mis sueños, el lejano retumbar de los tambores.
–¡Iré contigo! –grité–. Estoy cansada de ser una mujer. ¡Formaré parte de la compañía!
Se echó a reír y dio una sonora palmada en la mesa, como si hubiera oído una buena broma.
–¡Por San Denis, muchacha –exclamó–, tienes el ardor necesario, pero hacen falta algo más que un par de pantalones para ser un hombre!
–Si esa mujer de la que hablabas era capaz de ir al combate, ¡yo también! –exclamé a mi vez.
–No. –Sacudió la cabeza–. Margot la Oscura de Avignon era un caso único, una entre un millón. Olvida esas fantásticas ideas, hija mía. Vuelve a ponerte faldas y conviértete en una mujer como las demás. Cuando hayas alcanzado el puesto que te corresponde, con lo guapa que eres, a fe mía… ¡que me encantará que vengas conmigo!
Dejando escapar un juramento que le hizo sobresaltarse, me levanté de un salto, echando el banco hacia atrás, derribándolo sonoramente. Me planté en pie ante él, apretando y levantando los puños, sintiendo que la rabia me invadía.
–¡Siempre el hombre en un mundo de hombres! –siseé entre dientes–. Una mujer debe saber cuál es su puesto: ordeñar vacas, hilar lana, coser, cocer el pan y tener hijos. Sobre todo, no debe mirar más allá del umbral de su casa, ni apartarse de las órdenes de su amo y señor. ¡Bah! ¡Escupo sobre todos vosotros! ¡No hay un hombre vivo que pueda enfrentarse a mí con las armas en la mano y sobre–vivir! Y antes de morir se lo demostraré al mundo entero. ¡Mujeres! ¡Vacas! ¡Esclavas! Siervas temerosas que gimen y se arrastran… que inclinan la espalda bajo los golpes y se vengan… matándose con sus propias manos, como mi hermana me proponía que hiciera yo misma. ¡Ja! ¿Me niegas un sitio entre tus hombres? Por Dios, viviré como quieras y moriré como el Señor lo desee, pero si no soy digna de ser la camarada de un hombre, menos lo soy de ser su amante. ¡Así que vete al infierno, Guiscard de Clisson, y que el diablo te arranque el corazón!
Con aquellas palabras, di media vuelta y me fui a toda marcha, dejándole con la boca abierta a mis espaldas.
Subí la escalera y entré en la alcoba de Etienne; le encontré tendido en la cama, casi curado, aunque todavía pálido y débil. Sin duda, aún le quedaban varias semanas de convalecimiento.
–¿Cómo te sientes? –le pregunté.
–Bastante bien –respondió. Tras considerarme durante un instante, añadió–: Agnès, ¿por qué me perdonaste la vida cuando estabas dispuesta a matarme?
–Lo hizo la mujer que hay en mí –le contesté de mala gana–, que no puede soportar que un ser indefenso pida perdón.
–Merecía la muerte –murmuró– más que Thibault. ¿Por qué me has cuidado, por qué te has ocupado de mi?
–No quería que cayeras en manos del duque por mi culpa –le contesté–, pues fui yo quien, involuntariamente, te traicionó. Ahora que me has preguntado todo lo que querías, te preguntaré una sola cosa: ¿por qué eres tan canalla?
–Sólo Dios lo sabe –me dijo, cerrando los ojos–. Nunca he sido otra cosa, por lo menos hasta dónde recuerdo. Me acuerdo perfectamente de los vertederos de las calles de Poitiers donde, de niño, robaba mendrugos de pan y mendigaba unas monedas; allí aprendí a desenvolverme y a vivir. He sido soldado, contrabandista, chulo, matón, ladrón… siempre un oscuro canalla. Por San Denis…, algunas de mis acciones son tan negras que no te las puedo revelar. Y sin embargo, en alguna parte, de cierto modo, siempre ha habido un Etienne Villiers, oculto en lo más profundo del ser que soy, que no ha sido afectado por mi otra naturaleza. Ahí adentro subsisten los remordimientos y el miedo, las cosas que me hacen sufrir. Por eso te supliqué que me perdonaras cuando debía recibir la muerte con alegría…, y ahora, entendido esto, estoy diciéndote la verdad cuando lo que debía hacer es contarte mentiras para seducirte. ¡Ojalá el Cielo quisiera que sólo fuese un santo o un canalla!
En aquel instante, un ruido de pasos pesados retumbó en la escalera, junto con el sonido de unas voces brutales. Salté para echar el cerrojo de la puerta al escuchar el nombre de Etienne junto con un alarido. Me detuvo con un gesto de la mano, con el oído atento; se dejó caer hacia atrás con un suspiro de alivio.
–No; he reconocido la voz. ¡Entrad, compañeros! –gritó.
Una banda de rufianes de mala cara irrumpió en la habitación; aquellos hombres eran conducidos por un canalla de vientre inmenso, con unas botas gigantescas. A sus espaldas, avanzaban cuatro hombres, vestidos con harapos, cubiertos de cicatrices, con las orejas cortadas, los ojos cubiertos por parches y las narices aplastadas. Me miraron amenazadoramente y luego lanzaron furibundas miradas al hombre postrado en la cama.
–Vamos, Etienne Villiers –dijo el hombre tripudo–, ¡al fin te encontramos! Es menos fácil escapar de nosotros que del duque de Alençon, ¿no es verdad?
–¿Qué dices, Tristán Pelligny? –preguntó Etienne, con una sorpresa apenas disimulada–. ¿Habéis venido a saludar al compañero herido o…?
–¡Hemos venido a pedirle cuentas a una rata! –rugió Pelligny. Se volvió y señaló con un gesto teatral a su banda de miserables, señalando con un índice mugriento a cada uno de ellos–. ¿Ves quién está aquí, Etienne Villiers? Jacques el Verrugas, Gastón el Lobo, Jehan el Desojerado y Conrad el Germano. Y yo mismo, con lo que sumamos cinco. Hombres de bien, cierto; antiguos compañeros… ¡venidos a juzgar a un infame asesino!
–¡Estáis locos! –exclamó Etienne, apoyándose sobre los codos–. Cuando estaba con vosotros, ¿acaso no soporté siempre la parte que me tocaba, aceptando el penoso trabajo y los peligros de la vida del ladrón, compartiendo lealmente el botín con vosotros?
–¡No se trata del botín! –bramó Tristán–. Hablamos de nuestro compañero Thibault Bazas, cobardemente asesinado por ti en la taberna Los Dedos del Pícaro.
Etienne abrió la boca; dudó, me lanzó una mirada sorprendida y cerró la boca. Yo di un paso hacia adelante.
–¡Idiotas! –exclamé–. Él no asesinó a ese puerco de Thibault. ¡Yo fui quien lo hizo!
–¡San Denis! –dijo Tristán lanzando una risotada . ¡Eres la chica disfrazada de hombre de la que nos habló la fregona! ¿Que tú mataste a Thibault? ¡Ja! Una buena mentira, pero nada convincente para alguien que conociera a Thibault. La criada nos dijo que oyó los ruidos de la pelea; aterrada, huyó hacia el bosque. Cuando se atrevió a volver, Thibault estaba tirado en el suelo, muerto; Etienne y la chica que iba con él se habían ido juntos al galope. No, esto está claro, Etienne mató a Thibault, sin duda por esta zorra, precisamente. Cuando hayamos arreglado cuentas con Etienne, nos ocuparemos de su amante, ¿no os parece, camaradas?
Gritos de aprobación y bromas obscenas le respondieron.
–Agnès –dijo Etienne–, llama a Perducas.
–¡Hazlo y te mando al Infierno! –exclamó Tristán–. De todos modos, Perducas y todos sus criados están fuera, en los establos; están curando al jamelgo de Guiscard de Clisson. Habremos terminado cuando vuelvan. Vamos, coged a ese traidor y echadle sobre ese banco. Antes de rebanarle la garganta voy a cortarle con el cuchillo algunas otras partes de su cuerpo.
Me echó hacia un lado con desprecio y avanzo con pasos largos hacia el lecho de Etienne, seguido por los demás. Etienne intentó levantarse; Tristán le asestó un puñetazo, haciéndole caer de nuevo sobre la cama. En aquel momento, la habitación se tiñó de rojo para mis ojos y todo dio vueltas a mi alrededor. De un salto, sostuve la espada de Etienne en mis manos; al contacto de su empuñadura, una fuerza y seguridad desconocida corrieron como fuego por mis venas.
Lanzado un grito de feroz alegría, me lancé sobre Tristán. Se volvió vivamente, boqueando y buscando torpemente su propia espada. Puse fin a sus balidos hundiendo la espada en su cuello y destrozándole los músculos. Cayó a tierra, escupiendo un río de sangre; su cabeza se unía a su cuerpo por unos pocos jirones de carne. Los otros rufianes empezaron a aullar, como si fueran una jauría de perros, y se lanzaron sobre mí, impulsados por el miedo y la cólera. Recordando bruscamente la pistola que llevaba a la cintura, la saqué velozmente y disparé a bocajarro en la cara de Jacques, haciendo saltar su cráneo y transforman–do sus facciones en un amasijo sanguinolento. Entre el humo que llenó súbitamente la habitación, los otros se lanzaron sobre mí, bramando obscenos juramentos.
Las cosas para las que hemos nacido…, las hacemos con naturalidad, con talento, y no hace falta ninguna enseñanza. Yo, que nunca antes había tenido una espada entre las manos, la manejaba con un instinto que no había conocido hasta entonces, como si tuviera algo vivo entre mis dedos. Me di cuenta de nuevo que mi agudeza visual y mi rapidez de movimientos –tanto de las manos como de los pies– no podían ser igualados por la de aquellos estúpidos rufianes. Lanzaban aullidos y golpeaban el aire al azar, malgastando la energía de sus movimientos, como si sus espadas fueran navajas. Por mi parte, golpeaba observando un silencio mortal, con una precisión e infalibilidad igualmente mortales.
No conservo muchos recuerdos de aquel combate; todo pasó en medio de una bruma escarlata y de ello me quedan sólo algunos detalles. El curso de mis ideas era demasiado rápido para que mi cerebro pudiera registrarlo; no sé nada realmente, salvo algunos saltos, algunos movimientos de la cabeza, y contraataques, pero evité las hojas que cortaban el aire. Sólo sé que abrí en dos la cabeza de Conrad el Germano, como si fuera un melón; su cerebro chorreó por la hoja de mi espada de un modo aterrador. Y recuerdo que el que se llamaba Gastón el Lobo, confiando en la cota de malla que llevaba bajo los harapos, se mostró imprudente: bajo mis golpes furiosos, las apretadas mallas cedieron y se derrumbó, esparciendo sus entrañas por el suelo. Luego, como en medio de una bruma rojiza, sólo quedó Jehan: se lanzó sobre mi, alzando la espada y abatiéndola ferozmente.
Detuve la muñeca mientras descendía y se la corté con la espada. La mano que sostenía la espada voló de la muñeca y describió un círculo inmenso y escarlata en el aire. Mientras miraba estúpidamente el muñón que chorreaba sangre, le atravesé el cuerpo con tal ferocidad que la guarda en forma de cruz golpeó violentamente contra su pecho; llevada por el impulso, caí con él al suelo.
No recuerdo cómo hice para levantarme y sacar la hoja. Con las piernas tensas y separadas, apoyando la espada en el suelo, me tambaleaba rodeada de cadáveres hasta que fin dominada por unas náuseas horribles. Conseguí llegar hasta la ventana, donde, inclinando la cabeza, vomité abundantemente. Me di cuenta entonces de que sangraba por una herida en el hombro; tenía la camisa hecha jirones. La habitación daba vueltas a mi alrededor y el olor a sangre fresca, manando de las entrañas de los que había reventado, me reanimó. Como en medio de la niebla vi el pálido rostro de Etienne.
Entonces, un ruido de rápidos pasos resonó en la escalera y Guiscard de Clisson irrumpió en la habitación, empuñando la espada, seguido de Perducas. Abrieron los ojos desmesuradamente y me miraron fijamente, como impactados por un rayo. De Clisson lanzó un juramento terrible.
–¿No te lo había dicho? –exclamó Perducas–. ¡Es el demonio en persona! ¡San Denis, que matanza!
–¿Es obra tuya, hija mía? –preguntó Guiscard con una voz extrañamente aflautada. Eché hacia atrás mis empapados cabellos y me incorporé titubeante, luchando contra el vértigo.
–Sí. Era una deuda que debía pagar.
–Por Dios –murmuró, lanzándome inflamadas mirada–. Hay algo oscuro y raro en ti, pese a tu juventud y belleza.
–¡Es en verdad Agnès la Negra! –dijo Etienne, apoyándose en un codo–. Una estrella tenebrosa brilla desde que nació…, una estrella hecha de tinieblas y tumulto. Por donde quiera que vaya, habrá sangre derramada y hombres muertos. Lo comprendí en cuanto la vi, recortándose contra el sol que transformaba en sangre la daga que llevaba en la mano.
–He pagado mi deuda contigo –dije–. Si, algún día, puse tu vida en peligro, he rehecho mi error con toda esta sangre.
Lanzando a sus pies su propia espada manchada de sangre, me volví hacia la puerta.
Guiscard se había quedado inmóvil, asombrado, estupefacto. Sacudió la cabeza como si saliera de un trance y se unió a mí con pasos largos.
–¡Por las garras del Demonio! –dijo–. Lo que acaba de pasar hace que cambie radicalmente de opinión. ¡Eres la nueva Margot la Oscura de Avignon! Una verdadera guerrera, con una buena espada, vale por una veintena de hombres. ¿Sigues queriendo venir conmigo?
–Como compañera de armas –le respondí–. No soy amante de nadie.
–De nadie, salvo de la Muerte –replicó, mirando los cadáveres.
LA ESPADACHINA – ROBERT E. HOWARD PART – 2 DE 4
Estaba de vuelta antes de que me hubiera puesto la ropa recién traída y le oí hablar a través de los arbustos que nos separaban.
–Tu venerado padre busca una hija –dijo, riendo–, y no un chico. Cuando pregunte a los lugareños si han visto a una chica alta y de cabellos rojos, negarán moviendo sus redondas cabezas. ¡Ja, ja, ja! ¡Buena broma le vamos a gastar al viejo tunante!.
Salí de los arbustos y me lanzó una singular mirada al verme aparecer con jubón, calzas y gorro de hombre. Aquella ropa me hacía sentirme rara, pero me daba una sensación de libertad que no había conocido cuando llevaba falda.
–¡Zeus! –exclamó–. Ese disfraz es menos perfecto de lo que había esperado. El más ciego paleto del campo se dará cuenta de que esas ropas no van encima de un hombre. Espera; deja que te corte esas mechas rojas con mi daga; quizá con eso se arreglen un poco las cosas.
Cuando me hubo recortado el cabello, de modo que me llegara apenas por los hombros, alzó las cejas.
–Incluso así eres toda una mujer –declaró–. Con suerte, puede que si nos cruzamos con algún desconocido, a paso de marcha, le engañemos con el disfraz. Vamos, probemos fortuna.
–¿Por qué te ocupas de mí? –pregunté con curiosidad; no estaba acostumbrada a tantos miramientos.
–¿Por qué? ¡Por Dios! –exclamó–. ¿Dejaría un hombre digno de tal apelativo que una joven corriera la aventura de morir de hambre en un bosque?. Mi bolsa contiene más cobre que plata, y mi jubón de terciopelo está un poco raspado, pero Etienne Villiers sabe lo que es el sentido del honor, ¡como si fuera un caballero errante o el barón de un castillo!. Y no consentirá ninguna injusticia en tanto su bolsa contenga un escudo o su vaina una espada.
Al oír aquellas palabras me sentí humilde y extrañamente confundida, pues yo era una persona iletrada y sin educación, y no tenía palabras que pudieran expresar la gratitud que sentía hacia él. Farfullé sin sentido; sonrió y me hizo callar gentilmente, añadiendo que no necesitaba ningún tipo de agradecimiento, pues la bondad ya tenía su propia recompensa.
Luego montó a caballo y me tendió la mano. Salté a la silla, a sus espaldas, y partimos al galope por el sendero. Me agarré a su cinturón, medio cubierta por la capa que flotaba a sus espaldas, agitada por la brisa de la mañana. Tuve la certidumbre de que cualquiera que nos viera pasar a la carrera pensaría de nosotros que éramos un hombre y un muchacho, y no un hombre y una jovencilla.
Mi hambre iba en aumento mientras el sol subía en el cielo, pero aquella sensación no era ninguna novedad para mí, y no dejé escapar la menor queja. La ruta que seguíamos conducía hacia el sudeste; tuve la impresión de que a medida que avanzábamos, un extraño nerviosismo se apoderaba de Etienne. Hablaba poco y nunca salía de las rutas menos frecuentadas, siguiendo a menudo caminos de tierra o simples senderos de leñadores que serpenteaban entre los árboles, entrando y saliendo de los bosques. Encontramos muy poca gente…, sólo aldeanos, con el hacha o manojos de leña al hombro; se quedaban con la boca abierta y se quitaban la gorra hecha jirones al vernos pasar.
El mediodía estaba cercano cuando nos detuvimos ante una taberna… un albergue en medio del bosque, solitario y apartado, cuyo emblema era de muy pobre calidad y estaba casi borrado. Pero Etienne me dijo su nombre: Los Dedos del Pícaro. El posadero salió –un zopenco de espalda jorobada y marchar renqueante, con una malvada mirada de soslayo, se limpió las manos en el mandil de cuero grasiento y balanceó la redonda cabeza.
–Queremos comer algo y una habitación –dijo Etienne con voz recia–. Soy Gérard de Bretaña, nacido en Montauban, y este es mi hermano pequeño. Venimos de Caen y nos dirigimos a Tours. Ocúpate de mi caballo y prepáranos un capón asado, tabernero.
El hombre movió la cabeza y murmuró entre dientes. Tomó las riendas del semental, pero se entretuvo mientras Etienne me tomaba en sus brazos y me ayudaba a saltar a tierra; estaba fatigada del largo viaje y mi disfraz era menos perfecto de lo que habíamos esperado; la larga mirada que me dedicó el posadero no era la que un hombre dedica a un muchacho.
Según entrábamos en la taberna, no vimos más que a un hombre .., sentado en un banco, bebiendo vino de un odre de cuero. Era un hombre gordo y grande, con una panza enorme que sobresalía de su cinturón de cuero. Alzó los ojos cuando entramos y empezó a abrir la boca como si fuese a decir algo. Etienne no pronunció una sola palabra, pero le miró fijamente a los ojos; vi o percibí una viva centella de connivencia saltar entre los dos hombres. El hombre gordo volvió a su odre, en silencio. Etienne y yo nos dirigimos hacia una mesa, en la que una sucia criada servía el capón encargado al tabernero, junto con unos guisantes, unas rebanadas de pan, un plato grande lleno de tripas de Caen y dos jarros de vino.
Me lancé con avidez sobre la comida, ayudándome con la daga; Etienne, por su parte, comía poco. Roía la comida con la punta de los dientes; dirigía su mirada hacia el hombre tripudo sentado en el banco, que parecía amodorrado; luego me miraba a mí, luego las ventanas grasientas de formas romboidales, o alzaba la vista hacia las vigas del techo ennegrecidas por el humo. Por el contrario, bebía mucho, llenando continuamente su vaso; finalmente, me pregunto por qué no había probado mi jarra.
–Estaba demasiado ocupada en comer como para pensar en beber –reconocí, alzando mi copa con cierta desconfianza, pues nunca antes había bebido vino. Todo el alcohol que, por el mayor de los azares, llegaba a nuestra cabaña era engullido en su totalidad por mi padre. Me lo bebí de un trago, como había visto hacer a otros, me sofoqué y me atraganté, aunque reconozco que el sabor era muy agradable al paladar.
Etienne juró en voz baja.
–¡Por San Miguel, en mi vida había visto a una mujer beber de ese modo, vaciando una copa hasta la última gota de un solo trago! ¡Vas a emborracharte, chica!
–Te olvidas que no soy una chica –le reprendí, también en voz baja.–. ¿Vamos a reemprender el camino?
Sacudió la cabeza.
–Nos quedaremos aquí hasta mañana. Debes estar cansada y necesitas descansar.
–Mis miembros están tensos porque no tengo costumbre de montar a caballo –respondí–. Pero no estoy fatigada.
–Sin embargo –replicó el hombre con ligera impaciencia–, nos quedaremos hasta mañana por la mañana. Creo que es lo más seguro.
–Como quieras –dije–. Haré lo que quieras y mi único deseo es seguir tus consejos en todo.
–Perfecto –aclaró–, no hay nada que le siente mejor a una joven que una obediencia libremente consentida.
Alzando la voz, llamo al posadero; éste había vuelto de las caballerizas y estaba al fondo de la sala.
–Posadero, mi hermano está muy cansado. Conducidle a una alcoba donde pueda dormir. Hemos recorrido un largo camino.
–¡Seguro, su Señoría! –rezongó el patrón, moviendo la cabeza y frotándose las manos; Etienne causaba una honda impresión en aquel hombre. A juzgar por su confianza y sus modales, podría ser considerado, al menos, como conde. Pero ya hablaremos de ello.
El posadero atravesó, arrastrando el paso, una sala contigua a la comunal, también en la planta baja, que daba a otra, más espaciosa, en la planta de arriba. Estaba atestada y pobremente amueblada; con todo, me pareció más lujosa que todo cuanto había conocido hasta entonces. Vi –de un cierto modo había empezado a percibir instintivamente aquel tipo de detalles– que la única entrada o salida era la puerta que daba a la escala por la que habíamos subido. No había más que una ventana, y era tan pequeña que ni siquiera yo podría deslizar por ella mi delgada figura. No había cerrojo por dentro. Miré hacia Etienne, que ceñudo y desconfiado observaba al posadero; el patán no parecía darse cuenta. Frotándose las manos, siguió charloteando y alabando la infecta madriguera a la que nos había conducido.
–Duerme, hermano –dijo Etienne, para que lo oyera el posadero. Al volverse, me susurré al oído–: No me inspira confianza; nos iremos al caer la noche. Descansa, mientras tanto. Vendré a buscarte al crepúsculo.
Si fue por el vino o por un inesperado cansancio, no sabría decirlo; en todo caso, apenas me hube tendido sobre el lecho de paja, sin desvestirme, me sumí en un profundo sueño, antes incluso de que me diera cuenta de lo que me pasaba. Dormí durante mucho tiempo.
2
Me despertó el ruido de la puerta que se abría suavemente. Me encontré en la oscuridad; la habitación estaba débilmente iluminada por la luz de las estrellas filtrándose a través de la pequeña ventana. Nadie habló; algo se desplazaba por el seno de las tinieblas. Oí que el suelo crujía y creí detectar el sonido de una pesada respiración.
–¿Eres tú, Etienne? –pregunté. No hubo respuesta, y pregunté de nuevo, esta vez un poco mas alto: ¡Etienne! ¿Eres tú, Etienne Villiers?
Me pareció escuchar una respiración silbando suavemente entre dientes; luego, el suelo volvió a crujir. Un paso renqueante y furtivo se alejo de mí. Detecté que la puerta se abría y se cerraba con sigilo y comprendí que estaba otra vez sola en la alcoba. Me levanté de un salto, sacando el puñal.
No era Etienne que viniera a buscarme como había prometido; yo deseaba saber quién se había deslizado hacia mí amparado por la oscuridad.
Me acerqué sin hacer ruido a la puerta, la abrí y miré a la planta de abajo. Sólo vi las tinieblas, como si estuviera mirando al fondo de un pozo; oí que alguien se movía por abajo, tanteando para abrir la puerta que daba a la sala común. Tomando mi daga entre los dientes, bajé la escala con seguridad y discreción tales que yo fui la primera sorprendida. Cuando mis pies llegaron al suelo, cogí la daga con las manos y me acurruqué en las tinieblas. Vi abrirse la puerta rápidamente y recortarse en su umbral una silueta. Reconocí en ella al pesado y cheposo posadero. Respiraba tan fuerte que sería incapaz de oír los ligeros ruidos que yo misma hacía. Corrió desgarbada pero rápidamente, atravesando el patio situado detrás de la taberna. Le vi desaparecer en el interior de las caballerizas. Esperé, escrutando las tinieblas atentamente; no tardó en volver, sujetando un caballo por las riendas. Se dirigió con el animal hacia el bosque; evidentemente, su intención era actuar en silencio y en secreto, pues no montó. Poco tiempo después, desapareció, y oí el sordo galope de un caballo. Sin duda alguna, nuestro posadero había esperado para montar a encontrarse lo suficiente–mente lejos del albergue. En aquel momento se dirigía al galope hacia algún destino desconocido.
Pensé que, de un modo u otro, me había reconocido: sabia quién era yo e iba a advertir a mi padre. Di media vuelta y entreabrí ligeramente la puerta, mirando discretamente en la sala comunal. No había nadie, salvo la criada, durmiendo en el suelo. Una vela estaba encendida encima de una mesa y las polillas nocturnas revoloteaban a su alrededor.
Desde alguna parte me llegó un indistinto murmullo de voces.
Me deslicé por la puerta del fondo y rodeé silenciosamente la taberna. El silencio cubría el bosque negro, invadido por las tinieblas; sólo se oía el chillido lejano y sordo de algún pájaro nocturno y el resoplar inquieto del gran semental que se encontraba en el establo.
La luz de una vela se filtraba por la ventana de una habitación pequeña, a espaldas de la taberna, separada de la sala comunal por un pequeño corredor. Cuando avanzaba a la sombra del muro y pasé ante la ventana, me detuve bruscamente. Acababan de pronunciar mi nombre. Me pegué a la pared y escuché atentamente. Olla voz rápida y clara, ligeramente en sordina, de Etienne y los gruñidos de otra persona.
–Agnès de Chastillon, dice llamarse así. ¿Y luego? El nombre de un pueblo que no tiene la más mínima importancia. ¿No es una preciosidad de chica?
–Las he visto más guapas en París, sí, y en Chartres –respondió el otro roncamente. Entendí que se trataba del hombre grueso que ocupaba el banco cuando llegamos a la posada.
–¡Guapa! –Había desprecio en la voz de Etienne–. Esa chica es más que guapa. Hay en ella algo salvaje e indomable. Ya te digo, está llena de frescura y vitalidad. Cualquier noble pagaría una fortuna por poseerla; es capaz de hacer recobrar la juventud y el ardor del más decrépito anciano. Escucha, Thibault, no te propondría esto si el riesgo no filera tan grande para mí… de otro modo iría a Chartres con ella. Además, desconfío de ese perro de posadero.
–Si ha reconocido en ti al hombre cuya cabeza desea el duque de Alençon… –murmuró Thibault.
–¡Calla, imbécil! –silbó Etienne–. Hay otra razón que me obliga a desembarazarme de esa chica. Por descuido le he confiado mi verdadero nombre. Pero, por todos los santos, ¡mi encuentro con ella habría bastado para hacer perder la serenidad a un ermitaño! Me la encontré en un recodo del camino, alta y erguida, recortándose contra los árboles del bosque, vestida con un traje de novia hecho pedazos. Había llamaradas en el fondo de sus ojos azules; el sol rodeaba con una aureola dorada sus rojos cabellos y transformaba la daga que tenía en su mano en un rayo de sangre. Por un instante, me pregunté si era realmente humana y un extraño escalofrío, casi de terror, recorrió mi cuerpo.
–¡Una campesina en un sendero del bosque haciendo temblar a Etienne Villiers, el más conocido de los bandidos! –rezongó Thibault, vaciando su vaso de vino con un sonoro ruido de succión.
–Era más que eso –replicó Etienne–. Había algo fatídico en ella, como en un personaje de tragedia antigua, algo aterrador. Es bella y pura; no obstante, hay en ella algo extraño y sombrío. Soy incapaz de explicarlo o comprenderlo.
–¡Oh, basta de charla! –bostezó Thibault–. ¡Estás haciendo todo un romance a costa de una maldita normanda! Vayamos a lo que nos interesa.
–Es lo que iba a hacer –respondió Etienne secamente–. Tenía intención de llevarla a Chartres y venderla al propietario de un burdel a quien conozco; pero ahora creo que eso es una locura. Tendría que pasar cerca de las tierras de Alençon; si el duque se entera de que paso por allí…
–No te ha olvidado –añadió Thibault–. Está dispuesto a pagar cualquier precio por la información que le lleve hasta ti. No se atreverá a detenerte abiertamente; será una daga saliendo de las sombras, un disparo de arcabuz saliendo de los matojos… Le gustaría hacerte callar para siempre, pero con la mayor discreción y silencio posible.
–Lo sé –gruñó Etienne, estremeciéndose–. He sido un estúpido al aventurarme tan hacia el este. Al alba me encontraré lejos de aquí. Pero tú puedes llevarte a la chica a Chartres, o a París, como quieras. Dame lo que te pido y es tuya.
–Tu precio es demasiado elevado –protestó Thibault–. ¡Y si se debate como una gata salvaje!
–Eso es cosa tuya –respondió duramente Etienne– . Ya has domado a demasiadas como para que te cause problemas. Pero te prevengo: esta chica es tan peligrosa como el fuego. Bah, después de todo, es cosa tuya. Me has dicho que tus compañeros te esperan en una aldea no lejos de aquí. Ve a buscarles y pídeles ayuda. Si no sacas un buen beneficio en Chartres, en Orleans o incluso en París, es que eres todavía más estúpido que yo.
–Está bien, está bien –rezongó Thibault–. Correré el riesgo; es una de las reglas de los hombres de negocios, ¿no?
Oí cómo las monedas de plata tintineaban sobre la mesa; el sonido fue para mí como el de una campana fúnebre.
Y era realmente así. Mientras me apoyaba contra el muro de la taberna, ciega y dominada por las náuseas, la joven que había sido murió en aquel mismo instante; en su lugar surgió la mujer en que me he convertido. Las náuseas desaparecieron y una cólera fría nació en mí interior, haciéndome tan frágil como el acero y tan ligera como las llamas.
–Bebamos para cerrar el trato –le oí decir a Etienne–, luego me pondré en camino. Cuando vayas a buscar a la chica…
Abrí violentamente la puerta; la mano de Etienne se inmovilizó mientras se llevaba la copa a la boca. Los ojos de Thibault se abrieron exageradamente al verme por encima del borde de su copa. Una palabra de bienvenida murió en los labios de Etienne y palideció bruscamente al ver la muerte reflejándose en mis ojos.
–¡Agnès! –exclamó levantándose. Entré en la habitación y mi hoja se hundió en el corazón de Thibault antes de que pudiera levantarse. Un gruñido de agonía salió a borbotones de entre sus gruesos labios y se derrumbó sobre su asiento, escupiendo sangre. ¡Agnès! –gritó de nuevo Etienne, abriendo los brazos como pretendiendo apartar mis golpes–. ¡Espera un poco, muchacha…!
–¡Perro inmundo! –bramé, dominada por una furia demencial–. ¡Cerdo… cerdo… cerdo!
Sólo mi rabia ciega le salvó cuando me lancé sobre él y empecé a golpearle.
Estaba sobre él antes de que pudiera ponerse a la defensiva; mi acero se hundió locamente en sus costillas. Tres veces le golpeé, silenciosa y malignamente; sin embargo, consiguió evitar que la hoja le traspasara el corazón. La sangre le corría entre las manos, por sus brazos y hombros. Agarró mi muñeca con desesperación e intentó romperla. Estrechamente abrazados, caímos, golpeando en la mesa. Me puso bajo su cuerpo e intentó estrangularme. Pero, para agarrarme la garganta tuvo que asirme la muñeca con una sola mano. Me libré fácilmente de ella y le lancé un golpe mortal. La punta de mi daga golpeó en un adorno metálico, rompiéndose; el fragmento atravesó jubón y camisa, rasgando su pecho.
La sangre brotó de él y un gemido escapó de sus labios. Por efecto del dolor, su presa se debilitó; me retorcí, aún bajo él, me libré y le asesté un puñetazo que hizo que su cabeza se proyectara hacia atrás al tiempo que un río de sangre nacía de sus narices. Buscándome a ciegas, consiguió atraparme; mientras apuntaba hacia sus ojos con las uñas, me echó hacia atrás, con tanta violencia que recorrí de espaldas toda la habitación para ir a golpear contra el muro. Caí al suelo.
Estaba medio desvanecida; sin embargo, me levanté lanzando un gruñido y cogí una pata rota de la mesa. Con una mano, se limpiaba la sangre que le enturbiaba los ojos y buscaba, con la otra, a tientas, la espada; de nuevo, subestimó la rapidez de mi ataque. La pata de la mesa golpeó violentamente en su cráneo, desgarrándole profundamente el cuero cabelludo y haciendo aparecer un torrente de sangre. Alzó los brazos para detener los golpes. Golpeé de nuevo, sobre sus brazos y su cabeza, obligándole a recular, medio encogido, ciego y titubeante. Al fin, se derrumbó entre los restos de la mesa. –¡Señor! –gimió–. ¿Realmente quieres matarme, chica?
–¡Con el corazón contento de hacerlo! –dije, soltando una risotada, como nunca antes había reído, y golpeándole en la oreja. Se derrumbo de nuevo entre los restos de la mesa de los que intentaba salir.
Un largo lamento, al borde de los sollozos, escapó de sus labios sanguinolentos.
–En el nombre de Dios, muchacha –gimió, tendiendo las manos hacia mí y sin poder ver nada–, ¡ten piedad! ¡Detente, por todos los santos! ¡No estoy listo para morir!
Se puso de rodillas; la sangre chorreaba por las heridas de la cabeza, tiñendo su ropa de escarlata.
–¡Detén tus golpes, Agnès! –gimió–. ¡Piedad, en nombre del Señor!
Dudé, mirándole sombríamente. Luego arrojé la daga a un rincón.
–Guarda tu preciosa vida –dije con un desprecio cargado de amargura–. Eres demasiado vil para que tu sangre manche mis manos. ¡Está bien, puedes irte!
Intentó incorporarse, pero volvió a caer al suelo.
–No puedo levantarme –gimoteo–. La habitación da vueltas, las tinieblas me rodean. ¡Oh, Agnès, ha sido un beso muy amargo el que me has dado! ¡Que Dios se apiade de mí, porque muero en pecado! He reído ante la muerte, cuando la he tenido ante los ojos, y ahora tengo miedo. ¡Oh, Dios, cuánto miedo tengo! ¡No me abandones, Agnès! ¡No dejes que muera como un perro!
–¿Por qué no? –pregunté con rudeza–. Confiaba en ti y te creía más noble que el común de los mortales, creyendo en todas tus mentiras sobre el honor y la conducta caballerosa. ¡Bah! ¡Ibas a venderme y a condenarme a una esclavitud más vil que la de las destinadas al harén del Turco!
–Lo sé –gimió–. Mi alma es más negra que la noche que se me avecina. Llama al posadero y dile que avise a un sacerdote.
–Se ha ido hacia un destino que sólo él conoce –respondí–. Salió por la puerta trasera furtivamente y lanzó al galope su caballo hacia el corazón del bosque.
–Ha ido a denunciarme al duque de Alençon –murmuró Etienne–. Me ha reconocido… Estoy perdido, esa es la verdad.
Recordé entonces que si el posadero había reconocido la personalidad de mi falso amigo era porque yo había pronunciado el nombre de Etienne en la alcoba del piso de arriba. Así que si el duque arrojaba a Etienne a sus mazmorras, podría decirse que mi involuntaria traición era la que le había causado la desgracia. Y como la mayor parte de la gente pueblerina, yo también sentía odio y desconfianza, y sólo eso, por la nobleza.
–Te sacaré de aquí –dije–. Ni si quiera un perro caería entre las manos de la ley por mi culpa.
Salí rápidamente de la taberna y me dirigí hacia las caballerizas. De la fregona no se veía ni rastro. O bien había huido a los bosques o estaba demasiado borracha para darse cuenta de la situación. Ensillé y embridé el semental de Etienne, aunque el animal intentó morderme y cocearme, y le llevé hasta la puerta. Entré y me dirigí a Etienne; la verdad es que ofrecía un espectáculo atroz, herido y derrumbado, totalmente cubierto de sangre, con el justillo y el jubón hechos jirones.
–He traído tu caballo –le dije.
–No puedo levantarme –murmuró.
–Aprieta los dientes –le ordené–. Te llevaré yo.
–No lo conseguirás, muchacha –protestó.
Pero mientras decía aquellas palabras, le levanté, me le eché a los hombros y avancé hacia la puerta. Era un peso totalmente muerto y sus piernas se arrastraban por el suelo como las de un cadáver. Alzarle a lomos del caballo fue una tarea agotadora, pues todas sus fuerzas le habían abandonado; pero finalmente lo conseguí. Acto seguido, salté a la silla y le sujeté.
Pero yo no sabía qué ruta tomar; Etienne, al ver mi indecisión, murmuró:
–Hacia el oeste, hasta Saint Girault. Allí hay una taberna, a una legua de la aldea, El Jabah Rojo: el posadero es amigo mío.
De la galopada a través de la noche hablaré muy brevemente. No encontramos a nadie siguiendo un camino iluminado por la claridad estelar, flanqueados a ambos lados por los árboles de un bosque sumido en las tinieblas. Mi mano estaba resbaladiza, manchada por la sangre de Etienne; durante el trayecto, sus numerosas heridas se habían abierto de nuevo y sangraban abundantemente. No tardó en delirar y hablar de un modo incoherente, citando hechos y personas desconocidos para mí. A veces, mencionaba nombres que conocía por su reputación: señores, damas, soldados, forajidos y piratas; divagaba a propósito de oscuros negocios, crímenes sórdidos y hechos heroicos. Otras veces, entonaba canciones de marcha, de taberna, soeces tonadas o canciones de amor, o divagaba en idiomas extranjeros que resultaban incomprensibles. Ah…, desde aquella noche he seguido mucho caminos, fértiles en intrigas y violencia, pero nunca he realizado una galopada tan fantástica como la que nos llevó a Saint Girault, a través de aquel bosque cubierto por la noche.
El alba apuntaba por el este atravesando las ramas de los árboles cuando detuve el caballo ante una taberna que correspondía con la descripción que me había hecho Etienne. El dibujo de la su enseña probaba que el sitio era aquél, por lo que llamé a grandes voces al posadero. Apareció un joven muchacho, vestido con una simple camisa, bostezando hasta casi desencajarse la mandíbula y restregándose los ojos hinchados por el sueño con los puños. Cuando vio el semental y a los que lo montaban, empapados en sangre, lanzó un gemido de temor y volvió precipitadamente al interior de la taberna, con los faldones de la camisa flotando a su espalda. Al poco se abrió cuidadosamente una ventana del piso superior, y una cabeza cubierta con un gorro de noche se asomó por ella, detrás de la enorme bocacha de un arcabuz.
–Seguid vuestro camino –dijo el del gorro de noche–, no alojamos ladrones ni asesinos cubiertos de sangre.
–No somos ladrones –respondí irritada, agotada y sin paciencia–. Este hombre ha sido atacado y está gravemente herido. Si eres el posadero del Jabalí Rojo, este hombre es amigo tuyo… Etienne Villiers, de Aquitania.
–¡Etienne! –exclamó el posadero–. Bajo ahora mismo. En un momento. ¿Por qué no me dijiste que era Etienne?
La ventana se cerró violentamente y oí que alguien bajaba a toda prisa una escalera. Salté a tierra y recibí en mis brazos el cuerpo de Etienne cuando cayó de la silla. Le deposité en el suelo al tiempo que el posadero llegaba a la carrera, con unos criados llevando antorchas.
Etienne yacía en el suelo, como si estuviera muerto; su rostro estaba lívido allí donde no se encontraba cubierto de sangre, pero su corazón latía con fuerza y supe que estaba medio consciente.
–¿Quién ha hecho esto, en nombre de Dios? –preguntó el posadero, horrorizado.
–Yo –respondí lacónicamente.
Se apartó de mí vivamente, pálido bajo la luz de las antorchas.
–¡Que Dios se apiade de nosotros! Un joven… ¡Que San Denis nos proteja! ¡Eres una mujer!
–¡Basta de charla! –exclamé encolerizada–. Levantadle y llevadle a la mejor alcoba de la taberna.
–Pe… pero… –empezó el posadero, absorto, mientras sus criados retrocedían asustados.
Di una patada en el suelo y juré, costumbre bastante frecuente en mí.
–¡Por la muerte del Demonio y de Judas Iscariote! –blasfeme–. ¡Vas a conseguir que muera tu amigo si no haces otra cosa que seguir ahí con la boca abierta mirándome estúpidamente! ¡Ocúpate de él!
Puse la mano en la daga de Etienne, que me había pasado por el cinturón. Se apresuraron a obedecerme, lanzándome miradas aterradas, como si fuera la hija de Satanás.
–Etienne siempre es bienvenido –balbuceó nuestro anfitrión–, pero una diablesa…
–Vivirás más si hablas menos y trabajas más –le vaticiné, arrancando una pistola de boca ancha de la cintura de uno de sus criados. Este estaba tan asustado que era incapaz de recordar que se encontraba armado–. Haz lo que digo y no habrá más heridos esta noche.
Todo cuanto me había ocurrido aquella noche me había madurado. Aunque todavía no era una mujer por completo, faltaba ya muy poco.
Llevaron a Etienne hasta lo que el posadero –que se llamaba Perducas– juró ser la mejor habitación de la taberna. A decir verdad, era mucho más espaciosa que todo lo que habíamos visto de Los Dedos del Pícaro. Era una habitación en la planta alta que daba al descansillo de una escalera de caracol; tenía ventanas de dimensiones adecuadas, aunque con una única puerta.
Perducas juró que era tan buen médico como cualquiera, por lo que desvestimos a Etienne y procuramos devolverle la salud. La verdad es que había sido muy maltratado –¡su cuerpo era la prueba!– y yo no había visto antes a nadie en tan mal estado…. pero si estaba gravemente herido, era algo que había que descubrir lo antes posible. Felizmente, tras haber limpiado la sangre y lavado su cuerpo, averiguamos que ningún órgano vital había sido alcanzado por mi daga. No tenía fractura alguna en el cráneo, aunque su cuero cabelludo estuviera desgarrado en varios sitios. Su brazo derecho estaba roto y el izquierdo negro por las contusiones; arreglamos la fractura. Yo podía ayudar a Perducas con cierta seguridad, pues los accidentes y las heridas eran cosa frecuente en La Fère.
Una vez hubimos vendado las heridas de Etienne, le acostamos en una cama limpia. Recuperó el sentido, lo bastante como para beber unos cuantos tragos de vino y preguntar dónde estaba. Cuando se lo dije, murmuró:
–No me dejes, Agnès; Perducas es un hombre excelente, pero yo necesito los cuidados atentos y delicados de una mujer.
–¡Que San Denis nos libre de la delicada atención de esta gata del infierno! –dijo Perducas en voz baja.
–Me quedaré hasta que te encuentres totalmente restablecido –le contesté a Etienne.
Aquella respuesta pareció satisfacerle y se durmió apaciblemente.
Pedí entonces una habitación para mí misma. Perducas, tras enviar a un muchacho a ocuparse del semental, me enseñó una alcoba, vecina a la de Etienne, aunque ni siquiera estaban comunicadas por una puerta interior. Me acostaba cuando el sol empezaba a asomar por el horizonte. Era el primer colchón de plumas que veía en mi vida –¡inútil decir que era el primero en el que me acostaba!– y dormí varias horas.
Cuando volví junto a Etienne le encontré en plena posesión de sus facultades y ya no deliraba. A decir verdad, en aquel tiempo los hombres eran de hierro; si sus heridas no eran mortales en el acto, se recuperaban rápidamente, a menos que sus llagas se infectasen como resultado de la negligencia o ignorancia de los médicos. Perducas no utilizaba ninguno de los remedios estúpidos e inoperantes tan queridos por los médicos, sino diversas hierbas y plantas que él mismo recogía en la profundidad de los bosques. Me reveló que había aprendido su arte junto a los hakims sarracenos, pues había viajado mucho en su juventud y recorrido muchos países lejanos. Perducas era un hombre sorprendente.
Entre los dos curamos a Etienne, se que restableció rápidamente. Intercambiamos pocas palabras. Perducas y Etienne hablaban mucho más, pero la mayor parte del tiempo Etienne estaba acostado en su cama mirándome en silencio.
Perducas me hablaba poco, pues parecía tenerme miedo. Cuando abordé la cuestión de mi parte en los gastos de hospedaje, me respondió que no le debía nada; mientras Etienne desease mi compañía, ni comida ni cama tenían que preocuparme. Pero Perducas deseaba vivamente que no conversase con la gente de la aldea, pues su curiosidad podía ser la perdición de Etienne. Podía confiar en sus lacayos –me explicó–; no dirían nada. Nunca le pregunté por qué razón el duque de Alençon odiaba a Etienne; sin embargo, un día me dijo:
–El rencor del duque no es nada extraordinario. Hace tiempo, Etienne Villiers formaba parte del séquito del noble, y fue tan imprudente como para ejecutar para él una misión muy delicada. D’Alençon es un hombre ambicioso; se murmura que aspiraba al título de Condestable de Francia. En aquel tiempo, gozaba del favor del rey; aquel favor no habría brillado con tanto lustre si se hubiera conocido el hecho de que entre el duque y Carlos de Germania se estaban intercambiando cartas, ese mismo Carlos que ahora es conocido bajo el nombre de emperador del Santo Imperio Romano.
«Etienne es el único en saber el alcance completo de la traición. Por eso d’Alençon desea tan ardientemente la muerte de Etienne. Sin embargo, no se atreve a golpear abiertamente, por temor a que su victima, con el último suspiro, le denuncie y pierda para siempre. Prefiere actuar de un modo más sigiloso, en secreto, recurriendo a la daga de un asesino, al veneno o a una emboscada. Mientras Etienne se encuentre aquí, su única oportunidad de salir bien librado es el secreto absoluto.
–¿Y si hay más hombres como ese perro de Thibault? –pregunté.
–No – me aseguró –. Es cierto que hay más,
pero los conozco a todos. Su honor se basa en no traicionar a sus compañeros. En otro tiempo, Etienne formó parte de su banda… saqueadores, raptores de mujeres, pícaros y asesinos, eso es lo que son.
Sacudí la cabeza, meditando sobre la singularidad de los hombres. Perducas, un hombre honesto, era amigo de un canalla como Etienne, incluso estando al corriente de sus villanías. Estoy segura de que más de un hombre honrado admira en secreto a un bandido, pues ve en él lo que le gustaría ser, si tuviera coraje para serlo.
Seguí al pie de la letra los consejos de Perducas y los días pasaron lentamente. Salía raramente de la taberna, salvo por la noche, para pasear por el bosque, evitando a los campesinos y a los habitantes de la aldea. Un nerviosismo y una agitación creciente se apoderaron de mí; tenía el presentimiento de que iba a ocurrir algo…, sin saber qué, sentía que pronto había que pasar a la acción y hacer…, qué era, lo ignoraba. Así pasó una semana, y luego conocí a Guiscard de Clisson.
LA ESPADACHINA – ROBERT E. HOWARD PART -1DE 4
LA ESPADACHINA
(AGNÈS LA NEGRA)
Robert E. Howard
- Res Adventura
–¡Agnès! Pelirroja del Infierno, ¿dónde estás?
Era mi padre, llamándome de la forma habitual. Eché hacia atrás los cabellos empapados en sudor que me caían sobre los ojos y volví a apoyarme las gavillas en el hombro. En mi vida había pocos momentos de descanso.
Mi padre apartó los arbustos y avanzó por el claro…
Era un hombre alto, de rostro demacrado, moreno por los soles de muchas campiñas, marcado por cicatrices recibidas al servicio de reyes codiciosos y duques ladrones. Me miró irritado y debo reconocer que no le habría reconocido si hubiera tenido otra expresión.
–¿Qué hacías?–rugió.
–Me enviaste a recoger madera al bosque –respondí amorosamente.
–¿Te dije que te ausentaras todo un día? –rugió, al tiempo que intentaba darme un golpe en la cabeza, cosa que evité sin esfuerzo gracias a la larga práctica–. ¿Has olvidado que es el día de tu boda?
Al oír aquellas palabras, mis dedos quedaron sin fuerza y soltaron la cuerda; las ramas cayeron y se esparcieron al golpear contra el suelo. El color dorado desapareció del sol y la alegría se alejó de los trinos de los pájaros.
–Lo había olvidado –murmuré, con los labios súbitamente secos.
–Bien, recoge las ramas y sígueme –rezongó mi padre–. El sol se pone por el oeste. Hija ingrata… desvergonzada… ¡que obligas a tu padre a seguirte por todo el bosque para llevarte junto a tu marido!
–¡Mi marido! –murmuré–. ¡François! ¡Por las pezuñas del diablo!
–¿Y juras, maldita? –siseó mi padre–. ¿Debo darte una nueva lección? ¿Te burlas del hombre que he elegido para ti? François es el muchacho más apuesto que puedes encontrar en toda Normandía.
–Un buen cerdo –alegué–, un puerco de grasa rancia que no piensa más que en atiborrarse, en hincharse, en emborracharse y en correr detrás de las faldas.
–¡Cállate! –aulló–. Será el apoyo de mi vejez, el bastón donde pueda apoyarme. Ya no puedo guiar la reja del arado. Las viejas heridas me martirizan. El marido de tu hermana Isabel es un perro; no me servirá de ayuda. François actuará de otro modo. El sabrá domarte, respondo de ello. No se doblegará ante tus caprichos como he hecho yo. Probarás el bastón en su mano.
Al oír aquellas palabras, una bruma rojiza flotó ante mis ojos. Siempre me ocurría cuando mi padre hablaba de doblegarme. Arrojé al suelo las ramas que había recogido maquinalmente y todo el fuego que corría por mis venas acudió a mis labios.
–¡Puede quemarse en el infierno, y tú con él! –exclamé–. No me casaré con él. ¡Pégame…, mátame! ¡Haz de mí lo que quieras! ¡Pero nunca compartiré el lecho de François!
Al oír aquellas palabras el infierno se reflejó en los ojos de mi padre y yo misma, a decir verdad, me habría estremecido si la locura no se hubiera apoderado de mí. Vi, reflejadas en sus ojos, toda la furia, la violencia y la pasión que le dominaron mientras saqueaba, mataba y violaba como Compañero Franco. Lanzando un rugido inarticulado, se lanzó sobre mí y, con su puño derecho, me golpeó en la cabeza. Evité el golpe y él me lanzó un nuevo puñetazo con la mano izquierda. De nuevo, su puño no encontró más que el vacío, pues yo me había apartado a tiempo. Entonces, con un grito que más parecía el aullido de un lobo, me asió por los cabellos, enrollando mis largas trenzas alrededor de su mano y tirando de mi cabeza hacia atrás. Creí que iba a romperme la nuca. En aquel instante, me golpeó en la barbilla con el puno derecho y la luz del día desapareció tragada por las tinieblas.
Permanecí desvanecida durante un largo rato…. lo bastante para que mi padre me arrastrase del cabello a través del bosque y me llevara a la aldea. El recobrar el conocimiento tras haber recibido una paliza no era una experiencia nueva para mí, pero tenía náuseas, me sentía débil y la cabeza me daba vueltas. Me dolía todo el cuerpo. Permanecí tendida en el suelo de nuestra miserable cabaña; cuando me puse en pie, vacilante, para sentarme, me di cuenta que alguien me había quitado la burda túnica de lana que vestía. En su lugar, llevaba un hermoso traje de novia. Por San Denis, el contacto de aquella ropa era todavía más repugnante que tocar una viscosa serpiente; un vivo temor se apoderó de mí, hasta tal punto que hubiera arrancado el traje de buen grado, pero el vértigo y las náuseas me dominaron y caí de nuevo al suelo con un gemido. Tinieblas más espesas que las producidas por un golpe me rodearon… me veía en un trampa y luché en vano para salir de ella. Toda la fuerza me abandonó y habría llorado si hubiera podido hacerlo. Pero nunca he sabido llorar y estaba demasiado dolorida y vencida para maldecir. Me quedé tendida en el suelo, mirando fijamente las vigas de la cabaña, roídas por las ratas.
Poco después, fui consciente de que alguien entraba en la habitación en que me encontraba. De fuera me llegaron ecos de voces y risas de la gente que se iba reuniendo. La persona que había entrado no era otra que mi hermana, Isabel, con su hijo más pequeño apoyado en la cadera. Bajo sus ojos hacia mí; noté cuánto se había arrugado y encorvado, lo nudosas que el duro trabajo había hecho sus manos y hasta qué punto sus facciones estaban marcadas por la fatiga y los sufrimientos. La ropa de fiesta que llevaba destacaba aún más todo aquello; no detecté su estado cuando llevaba la ropa de diario.
–Están terminando los preparativos de la boda, Agnès –me dijo con su titubeante forma de hablar.
No respondí. Dejó al niño en el suelo y se arrodilló a mi lado, contemplando mi rostro con un extraño desencanto.
–Eres joven, robusta y fresca, Agnès –me dijo. Sin embargo, parecía hablar más consigo misma que conmigo–. Estás casi bella con ese atavío. ¿No te sientes feliz?
Cerré los ojos con cansancio.
–Deberías reír y estar alegre –suspiró…. pero, de hecho, más parecía gemir–. Esto sólo ocurre una vez en la vida. Es cierto que no amas a François. Pero yo tampoco amaba a Guillaume. La vida es algo difícil para una mujer. Tu cuerpo esbelto y ligero se arrugará y se encorvará como el mío, será arrasado por los sucesivos embarazos; tus manos se deformarán…. tu mente se convertirá en algo raro y melancólico…. con tanto trabajo, tantas penas…. y el rostro de un hombre al que odias siempre al alcance de tu vista…
Al oír aquellas palabras, abrí los ojos y la miré fijamente.
–Soy sólo unos años mayor que tú, Agnès –murmuró–. Sin embargo, mírame. ¿Te gustaría verte como me ves a mí?
–¿Qué puede hacer una chica? –pregunté desesperada.
Sus ojos se clavaron en los míos de forma abrasadora; tenían algo de la violencia que tan a menudo viera en los de mi padre.
–¡Una cosa! –susurró–. La única cosa que una mujer puede hacer para ser libre. No te aferres a la vida para convertirte en lo mismo que es nuestra madre y en lo mismo que es tu hermana; no intentes vivir así, pues no tardarías en parecerte a mí. Vete ahora que eres fuerte, esbelta y hermosa. ¡Deprisa!
Se inclinó vivamente, deslizó algo entre mis dedos, cogió a su hijo y se marchó. Me quedé tendida en el suelo, mirando fijamente la daga de hoja afilada que tenía en la mano.
Alcé la vista hacia el techo ennegrecido y grasiento; comprendí lo que quería decirme. Tendida, con los dedos crispados en torno a la fina empuñadura de la daga, pensamientos extraños y desconocidos invadieron mi mente. El contacto del puñal produjo en mí una intensa quemazón que irradiaba a través de las venas de mi brazo…, una curiosa sensación de familiaridad, como si liberase una serie de ideas todavía oscuras, que era incapaz de comprender pero que percibía claramente de un modo misterioso. Nunca había tenido un arma en la mano, ni ningún objeto punzante que no fuera un hacha de leñador o un cuchillo de cocina. Aquella hoja fina y mortal, brillando en mi mano, parecía, en cierta manera, un viejo amigo al que se vuelve a ver después de un larga ausencia.
Fuera, las voces sonaron más altas, así como el ruido de pasos pesados; oculté la daga entre mi ropa, apoyada en mi seno. La puerta se abrió; unos dedos se asieron al batiente y unos rostros me espiaron. Vi a mi madre, flemática, con el rostro ajado, una bestia de carga con las mismas emociones que una bestia de carga; y, por encima de su rostro, el de mi hermana. Una decepción brutal, una tristeza abrumadora, ensombrecieron sus rasgos al verme aún con vida. Luego se apartó.
Los demás invadieron la cabaña, levantándome a la fuerza, tirando de mí, arrastrándome, riendo y gritando con alegría campesina. Si achacaban mi resistencia a la timidez virginal o a mi conocida aversión hacia François parecía importarles bien poco. El puño de hierro de mi padre aprisionaba una de mis muñecas, y una especie de jumento, una mujer de aspecto recio, asía la otra. Me sacaron a tirones de la cabeza y me condujeron hacia un círculo de gente que reía y gritaba; todos estaban ya medio borrachos, hombres y mujeres. Sus bromas groseras y sus obscenos comentarios no llegaron a mis oídos, incapaces de entender nada. Me debatía como un animal salvaje, ciego y privado de razón. Mis raptores necesitaban de todas sus fuerzas para poder conmigo. Oí que mi padre maldecía sordamente; me retorcía la muñeca como si quisiera rompérmela. Sin embargo todo lo que arrancó de mí fue un juramento en el que le deseaba que ardiese en el infierno como merecía.
Vi que el cura se acercaba; era un viejo imbécil, encogido, parpadeando estúpidamente; le odiaba a él tanto como a todos. Luego llegó François a mi lado… François, con calzas y jubón nuevo, con una corona de flores alrededor de su cuello rojo e hinchado, y aquella sonrisa afectada en sus labios carnosos y blandos que me ponían la piel de gallina. Se puso a mi lado sonriendo como un mono sin cerebro; sin embargo, en sus pequeños ojos de cerdo brillaba un reflejo triunfal y libidinoso.
Al verle, dejé de debatirme, como alguien que es privado repentinamente de la capacidad de movimiento. Mis raptores me soltaron y se hicieron a un lado; por un instante, me quedé frente a él, inmóvil, casi agazapada, con la mirada brillante y sin decir una palabra.
–¡Bésala, chico! – bramó un paleto completamente borracho.
Entonces, como un muelle en tensión que se libera de golpe, saqué vivamente la daga de mi seno y salté sobre François. Mi gesto fue tan rápido para aquellos campesinos obtusos que ni se dieron cuenta de lo que pasaba y, menos aún, pudieron impedirlo. Mi daga atravesó su corazón de puerco antes incluso de que comprendiera que le había apuñalado. Lancé un alarido de alegría insensata al ver la expresión aterrada de incrédula sorpresa y dolor atroz que invadió sus rubicundas facciones. Aparté la daga con un movimiento brutal. La sangre chorreó entre mis dedos, manchando de púrpura los pétalos de su corona nupcial.
He necesitado un largo párrafo para contar todos mis movimientos, pero…. de hecho, todo aquello pasó en un instante. Salté, golpeé, saqué la daga y huí. Mi padre, como viejo soldado que era, fue más vivo de pensamiento que los demás. Reaccionó en seguida, lanzó un aullido y se arrojó en mi pos, pero sus manos sin destreza se cerraron sólo en el vacío. Me lancé como una flecha a través de la asombrada multitud y corrí hacia el bosque. Cuando llegaba a la sombra de los primeros árboles, mi padre tomó un arco y me disparó una flecha. Me eché a un lado y el perverso dardo se clavó en un tronco.
–¡Borracho estúpido! –grité, riendo salvajemente–. ¡No vales para alcanzar un blanco como yo!
–¡Vuelve, zorra! –gritaba, loco de rabia.
–¡Que las llamas del infierno te devoren! –repliqué–. ¡Que el demonio te arranque el negro corazón!
Aquella fue la despedida que le dediqué a mi padre. Luego, di la vuelta y huí corriendo a través del bosque.
Durante cuánto tiempo corrí, lo ignoro. A mis espaldas oía los aullidos de los campesinos y el ruido de su precipitada persecución de avanzar ciego y torpe. No tardé en oír sólo sus aullidos, cada vez más lejos y apagados. Al fin, cesaron por completo. Muy pocos de aquellos valerosos aldeanos tenían estómago para seguirme en la profundidad del bosque, donde las sombras de la noche empezaban a deslizarse furtivamente. Corrí hasta que mi aliento se transformó en jadeos roncos e indeciblemente dolorosos y mis piernas se negaron a seguir moviéndose. Mis rodillas cedieron y caí a tierra violentamente, tendiéndome cuan larga era sobre la suave alfombra vegetal, cuajada de hojas. Estaba medio desvanecida. La luna no tardó en aparecer en el cielo, cubriendo las ramas más altas con una escarcha plateada y dando vida a nuevas sombras, cada vez más profundas. A mi alrededor oía crujidos y movimientos furtivos que traicionaban la presencia de las bestias salvajes…, y quizá cosas peores: por lo que sabía, hombres lobos, trasgos y vampiros. Pese a todo, no tenía miedo. Había dormido en el bosque antes, muy a menudo, cuando la noche me sorprendía lejos de la aldea con mi cargamento de ramas, o cuando mi padre, lleno de bebida, me echaba de la cabaña familiar.
Me levanté y reemprendí el camino, avanzando bajo la claridad de la luna, a través de las sombras, sin apenas atender a la dirección que llevaba. Sólo deseaba poner la mayor distancia posible entre la aldea y yo. En las tinieblas que preceden al alba, la fatiga se apoderó de mí; dejándome caer de nuevo al suelo mullido por las hojas, me sumí en un profundo sueño, sin que me importara nada saber si una bestia salvaje o algo peor me devoraría antes de la llegada del día.
Cuando el alba se alzó por encima del bosque, todavía estaba con vida, sana y salva, y dominada por un hambre de lobo. Me incorporé, preguntándome por un instante sobre el lugar en que me encontraba. Al ver mi traje de boda totalmente rasgado y la daga manchada de sangre pasada por mi cintura, los sucesos del día anterior volvieron a mi mente. Reí al recordar la expresión de François al caer al suelo y una oleada de salvaje libertad invadió mi mente, hasta tal punto que ardí en deseos de bailar y cantar como si me hubiera vuelto loca. En lugar de hacerlo, limpié la daga en las hojas caídas y, pasándomela de nuevo por la cintura, me dirigí hacia el sol que se alzaba.
No tardé en alcanzar un camino que serpenteaba a través del bosque, cosa que me alegró, pues mis zapatos de novia, un saldo de pacotilla, estaban ya hechos pedazos. Tenía por costumbre andar descalza, pero, con todo, las espinas y ramas del bosque me habían hecho sangrar los pies.
El sol aún no estaba alto en el cielo cuando llegué a un recodo del camino –que no era más que un sendero en medio del bosque– y oí los ruidos producidos por el galopar de un caballo. El instinto me dijo que me ocultara en la espesura. Pero otro instinto me impidió hacerlo. Sondeé mi alma, esperando encontrar un miedo aterrador; pero no fue el caso. Así que estaba en medio del camino, inmóvil, con la daga en la mano, cuando el jinete apareció por el recodo de la senda. Tiró violentamente de las riendas de su montura y exclamó un sorprendido juramento.
Me miró atentamente y le devolví la mirada. Era atractivo, aunque de una belleza tenebrosa, de una estatura ligeramente superior a la mía y mucho más delgado. Su caballo era un magnífico semental negro, con arnés de cuero rojo y brillante metal. El hombre iba vestido con medias de seda y un jubón de terciopelo, aunque un poco ajado, con una capa escarlata cayendo sobre sus hombros; una pluma adornando su tocado. No portaba talabarte, pero una espada colgaba de su cinturón, envainada en una funda de cuero viejo.
–¡Por San Denis! –exclamó–. ¿Eres un trasgo o una diosa del alba, joven?
–¡Quién eres tú para preguntarlo? –repliqué, sin sentir miedo ni timidez alguna.
–Por Dios, soy Etienne Villiers, en otro tiempo de Aquitania –respondió.
Un instante más tarde, se mordía el labio y sacudía la cabeza, como lamentando haber dicho más de lo que quería. A continuación, me examinó atentamente, de la cabeza a los pies y de abajo hacia arriba, y lanzó una carcajada.
–¿De qué loca historia sales? –preguntó–. ¡Una joven pelirroja, con un traje de novia hecho jirones, con una daga en la mano, en el corazón del viejo bosque, justo al salir el sol! ¡Es todavía mejor que un romance! Vamos, chica, explícame la broma.
–No es ninguna broma –murmuré seriamente.
–¿Quién eres? –insistió.
–Me llamo Agnès de Chastillon –respondí.
–¡Una noble dama disfrazada! –se burló–. Por Santiago, la historia es aún más intrigante! ¿De qué rincón escondido –que será un castillo guardado por un gigante, a no dudar– habéis escapado, ataviada como una campesina, gentil dama?
Se quitó el tocado haciendo una irónica reverencia.
–Tengo tanto derecho como la que más a llevar ese nombre, como las personas que se atribuyen títulos importantes –repliqué encolerizada–. Mi padre es hijo bastardo de una campesina y del duque de Chastillon. Siempre ha llevado su nombre, y sus hijas tras él. Si no te gusta mi nombre, sigue tu camino. No te he pedido que parases para burlarte de mí.
–Querida, no tenía intención de burlarme de ti –se excusó, al tiempo que recorría mi cuerpo con una ávida mirada–. Por San Trignant, eres digna de portar un nombre grande y noble…, a diferencia de muchas damas de noble cuna que he visto remilgar y languidecer a causa de su nobleza. ¡Por Zeus y Apolo, tú eres una chica guapa de cuerpo hermoso…, por mi honor, toda una hembra normanda!. Me gustaría ser tu amigo; dime por qué estás sola en el bosque a estas horas, con un traje de novia hecho pedazos y con el calzado en el mismo triste estado.
Saltó a tierra ágilmente y se plantó ante mí, con el gorro en la mano. Sus labios ya no sonreían y sus ojos no se burlaban de mí; sin embargo, tuve la impresión de que brillaban con algún fuego interior y fantástico. Sus palabras me recordaron brutalmente mi situación: estaba sola y sin apoyo, sin nadie a quien dirigirme. De un modo natural… quería desahogarme ante aquel desconocido que me brindaba su confianza…, además, Etienne Villiers tenía algo que hacía que las mujeres siempre confiasen en él.
–La pasada noche huí de la aldea de La Fére –le dije–. Querían casarme a la fuerza con un hombre al que detestaba.
–¿Y has pasado la noche sola en el bosque?
–¿Por qué no?
Sacudió la cabeza como si le costase trabajo creerme.
–¿Qué piensas hacer ahora? –preguntó–. ¿Tienes amigos en esta región?
–No tengo amigos –contesté–. Seguiré andando hasta que me muera de hambre…, o me pase alguna otra cosa. Reflexionó durante un momento, pasándose la mano por el mentón. En tres ocasiones, alzó la cabeza y me recorrió entera con la mirada; por un momento, creí ver que una sombra atravesaba furtivamente sus facciones, haciendo que durante un instante pareciese otro hombre. Al fin, sacudió la cabeza y declaró:
–Eres demasiado bonita para perecer en el bosque o ser presa de los bandidos. Si lo deseas, puedo llevarte a Chartres, donde encontrarás fácilmente trabajo como criada y te podrás ganar la vida. ¿Eres capaz de trabajar?
–En La Fére, ningún hombre trabajaba más que yo –apostillé.
–Por Santiago, te creo –dijo con un movimiento de admiración de la cabeza–. Con ese porte y ese atractivo que tienes, hay algo en ti que es casi pagano. Bien, ¿confías en mí?
–No quiero causarte problemas –le contesté–. Los hombres de La Fére empezaran a buscarme.
–¡Bah! –exclamó con desprecio–. ¿Quién ha oído hablar de un campesino que se aleje más de una legua de su aldea? No corres ningún riesgo.
–Con mi padre, sí –objeté ferozmente–. No es un simple campesino. Fue soldado. Seguirá mi pista hasta el fin del mundo y, cuando me encuentre, me matará.
–En ese caso –murmuró Etienne–, debemos pensar en cómo librarnos de él. ¡Ah! ¡Lo he encontrado! Acabo de recordar que apenas a una legua de distancia he dejado a un adolescente cuya ropa te sentaría bien. No te muevas de aquí hasta que vuelva. ¡Vamos a convertirte en muchacho!
Con estas palabras, dio medio vuelta, saltó a la silla y se alejó al galope. Le miré mientras se alejaba, preguntándome si le volvería a ver o si se habría burlado de mí. Escuché y percibí que los cascos del caballo se apagaban a lo lejos. El silencio volvió a invadir el bosque y de nuevo me di cuenta del hambre atroz que me atenazaba. Luego, tras lo que me pareció un tiempo infinito, un ruido de cascos retumbó de nuevo a través del bosque. Etienne Villiers surgió al galope, riendo alegremente y agitando en el aire un montón de ropa.
–¿Le has asesinado? –pregunté.
–¡Claro que no! –replicó Etienne riendo–. Pero le he obligado a seguir su camino… llorando y tan desnudo como Adán en el Paraíso. Toma, chica, vete detrás de esa breña y ponte esta ropa lo más deprisa que puedas. Debemos seguir nuestro camino y hay muchas leguas hasta Chartres. Échame cuando puedas tu traje de novia y lo llevaré junto al río que corre no lejos de aquí y los dejaré junto a la orilla. Quizá los encuentren y piensen que te has ahogado.
LA GALLINA DEGOLLADA – HORACIO QUIROGA
LA GALLINA DEGOLLADA.
Todo el día, sentados en el patio en un banco, estaban los cuatro hijos idiotas del matrimonio Mazzini-Ferraz. Tenían la lengua entre los labios, los ojos estúpidos y volvían la cabeza con la boca abierta. El patio era de tierra, cerrado al oeste por un cerco de ladrillos. El banco quedaba paralelo a él, a cinco metros, y allí se mantenían inmóviles, fijos los ojos en los ladrillos. Como el sol se ocultaba tras el cerco, al declinar los idiotas tenían fiesta. La luz enceguecedora llamaba su atención al principio, poco a poco sus ojos se animaban; se reían al fin estrepitosamente, congestionados por la misma hilaridad ansiosa, mirando el sol con alegría bestial, como si fuera comida. Otra veces, alineados en el banco, zumbaban horas enteras, imitando al tranvía eléctrico. Los ruidos fuertes sacudían asimismo su inercia, y corrían entonces, mordiéndose la lengua y mugiendo, alrededor del patio. Pero casi siempre estaban apagados en un sombrío letargo de idiotismo, y pasaban todo el día sentados en su banco, con las piernas colgantes y quietas, empapando de glutinosa saliva el pantalón. El mayor tenía doce años, y el menor ocho. En todo su aspecto sucio y desvalido se notaba la falta absoluta de un poco de cuidado maternal. Esos cuatro idiotas, sin embargo, habían sido un día el encanto de sus padres. A los tres meses de casados, Mazzini y Berta orientaron su estrecho amor de marido y mujer, y mujer y marido, hacia un porvenir mucho más vital: un hijo: ¿Qué mayor dicha para dos enamorados que esa honrada consagración de su cariño, libertado ya del vil egoísmo de un mutuo amor sin fin ninguno y, lo que es peor para el amor mismo, sin esperanzas posibles de renovación? Así lo sintieron Mazzini y Berta, y cuando el hijo llegó, a los catorce meses de matrimonio, creyeron cumplida su felicidad. La criatura creció bella y radiante, hasta que tuvo año y medio. Pero en el vigésimo mes sacudiéronlo una noche convulsiones terribles, y a la mañana siguiente no conocía más a sus padres. El médico lo examinó con esa atención profesional que está visiblemente buscando las causas del mal en las enfermedades de los padres. Después de algunos días los miembros paralizados recobraron el movimiento; pero la inteligencia, el alma, aun el instinto, se habían ido del todo; había quedado profundamente idiota, baboso, colgante, muerto para siempre sobre las rodillas de su madre. —¡Hijo, mi hijo querido! —sollozaba ésta, sobre aquella espantosa ruina de su primogénito. El padre, desolado, acompañó al médico afuera. —A usted se le puede decir; creo que es un caso perdido. Podrá mejorar, educarse en todo lo que le permita su idiotismo, pero no más allá. —¡Sí!… ¡Sí! —asentía Mazzini—. Pero dígame: ¿Usted cree que es herencia, que?… —En cuanto a la herencia paterna, ya le dije lo que creía cuando vi a su hijo. Respecto a la madre, hay allí un pulmón que no sopla bien. No veo nada más, pero hay un soplo un poco rudo. Hágala examinar bien. Con el alma destrozada de remordimiento, Mazzini redobló el amor a su hijo, el pequeño idiota que pagaba los excesos del abuelo. Tuvo asimismo que consolar, sostener sin tregua a Berta, herida en lo más profundo por aquel fracaso de su joven maternidad. Como es natural, el matrimonio puso todo su amor en la esperanza de otro hijo.
Nació éste, y su salud y limpidez de risa reencendieron el porvenir extinguido. Pero a los dieciocho meses las convulsiones del primogénito se repetían, y al día siguiente amanecía idiota. Esta vez los padres cayeron en honda desesperación. ¡Luego su sangre, su amor estaban malditos! ¡Su amor, sobre todo! Veintiocho años él, veintidós ella, y toda su apasionada ternura no alcanzaba a crear un átomo de vida normal. Ya no pedían más belleza e inteligencia como en el primogénito; ¡pero un hijo, un hijo como todos! Del nuevo desastre brotaron nuevas llamaradas del dolorido amor, un loco anhelo de redimir de una vez para siempre la santidad de su ternura. Sobrevinieron mellizos, y punto por punto repitióse el proceso de los dos mayores. Mas, por encima de su inmensa amargura, quedaba a Mazzini y Berta gran compasión por sus cuatro hijos. Hubo que arrancar del limbo de la más honda animalidad, no ya sus almas, sino el instinto mismo abolido. No sabían deglutir, cambiar de sitio, ni aun sentarse. Aprendieron al fin a caminar, pero chocaban contra todo, por no darse cuenta de los obstáculos. Cuando los lavaban mugían hasta inyectarse de sangre el rostro. Animábanse sólo al comer, o cuando veían colores brillantes u oían truenos. Se reían entonces, echando afuera lengua y ríos de baba, radiantes de frenesí bestial. Tenían, en cambio, cierta facultad imitativa; pero no se pudo obtener nada más. Con los mellizos pareció haber concluido la aterradora descendencia. Pero pasados tres años desearon de nuevo ardientemente otro hijo, confiando en que el largo tiempo transcurrido hubiera aplacado a la fatalidad. No satisfacían sus esperanzas. Y en ese ardiente anhelo que se exasperaba, en razón de su infructuosidad, se agriaron. Hasta ese momento cada cual había tomado sobre sí la parte que le correspondía en la miseria de sus hijos; pero la desesperanza de redención ante las cuatro bestias que habían nacido de ellos, echó afuera esa imperiosa necesidad de culpar a los otros, que es patrimonio específico de los corazones inferiores. Iniciáronse con el cambio de pronombre: tus hijos. Y como a más del insulto había la insidia, la atmósfera se cargaba. —Me parece —díjole una noche Mazzini, que acababa de entrar y se lavaba las manos— que podrías tener más limpios a los muchachos. Berta continuó leyendo como si no hubiera oído. —Es la primera vez —repuso al rato— que te veo inquietarte por el estado de tus hijos. Mazzini volvió un poco la cara a ella con una sonrisa forzada: —De nuestros hijos, ¿me parece? —Bueno; de nuestros hijos. ¿Te gusta así? —alzó ella los ojos. Esta vez Mazzini se expresó claramente: —¿Creo que no vas a decir que yo tenga la culpa, no? —¡Ah, no! —se sonrió Berta, muy pálida— ¡pero yo tampoco, supongo!… ¡No faltaba más!… —murmuró. —¿Qué, no faltaba más? —¡Que si alguien tiene la culpa, no soy yo, entiéndelo bien! Eso es lo que te quería decir. Su marido la miró un momento, con brutal deseo de insultarla.
—¡Dejemos! —articuló, secándose por fin las manos. —Como quieras; pero si quieres decir… —¡Berta! —¡Como quieras! Este fue el primer choque y le sucedieron otros. Pero en las inevitables reconciliaciones, sus almas se unían con doble arrebato y locura por otro hijo. Nació así una niña. Vivieron dos años con la angustia a flor de alma, esperando siempre otro desastre. Nada acaeció, sin embargo, y los padres pusieron en ella toda su complaciencia, que la pequeña llevaba a los más extremos límites del mimo y la mala crianza. Si aún en los últimos tiempos Berta cuidaba siempre de sus hijos, al nacer Bertita olvidóse casi del todo de los otros. Su solo recuerdo la horrorizaba, como algo atroz que la hubieran obligado a cometer. A Mazzini, bien que en menor grado, pasábale lo mismo. No por eso la paz había llegado a sus almas. La menor indisposición de su hija echaba ahora afuera, con el terror de perderla, los rencores de su descendencia podrida. Habían acumulado hiel sobrado tiempo para que el vaso no quedara distendido, y al menor contacto el veneno se vertía afuera. Desde el primer disgusto emponzoñado habíanse perdido el respeto; y si hay algo a que el hombre se siente arrastrado con cruel fruición, es, cuando ya se comenzó, a humillar del todo a una persona. Antes se contenían por la mutua falta de éxito; ahora que éste había llegado, cada cual, atribuyéndolo a sí mismo, sentía mayor la infamia de los cuatro engendros que el otro habíale forzado a crear. Con estos sentimientos, no hubo ya para los cuatro hijos mayores afecto posible. La sirvienta los vestía, les daba de comer, los acostaba, con visible brutalidad. No los lavaban casi nunca. Pasaban todo el día sentados frente al cerco, abandonados de toda remota caricia. De este modo Bertita cumplió cuatro años, y esa noche, resultado de las golosinas que era a los padres absolutamente imposible negarle, la criatura tuvo algún escalofrío y fiebre. Y el temor a verla morir o quedar idiota, tornó a reabrir la eterna llaga. Hacía tres horas que no hablaban, y el motivo fue, como casi siempre, los fuertes pasos de Mazzini. —¡Mi Dios! ¿No puedes caminar más despacio? ¿Cuántas veces?. . . —Bueno, es que me olvido; ¡se acabó! No lo hago a propósito. Ella se sonrió, desdeñosa. —¡No, no te creo tanto! —Ni yo, jamás, te hubiera creído tanto a tí. . . ¡tisiquilla! —¡Qué! ¿Qué dijiste?… —¡Nada! —¡Sí, te oí algo! Mira: ¡no sé lo que dijiste; pero te juro que prefiero cualquier cosa a tener un padre como el que has tenido tú! Mazzini se puso pálido. —¡Al fin! —murmuró con los dientes apretados—. ¡Al fin, víbora, has dicho lo que querías! —¡Sí, víbora, sí! Pero yo he tenido padres sanos, ¿oyes?, ¡sanos! ¡Mi padre no ha muerto de delirio! ¡Yo hubiera tenido hijos como los de todo el mundo! ¡Esos son hijos tuyos, los cuatro tuyos!
Mazzini explotó a su vez. —¡Víbora tísica! ¡eso es lo que te dije, lo que te quiero decir! ¡Pregúntale, pregúntale al médico quién tiene la mayor culpa de la meningitis de tus hijos: mi padre o tu pulmón picado, víbora! Continuaron cada vez con mayor violencia, hasta que un gemido de Bertita selló instantáneamente sus bocas. A la una de la mañana la ligera indigestión había desaparecido, y como pasa fatalmente con todos los matrimonios jóvenes que se han amado intensamente una vez siquiera, la reconciliación llegó, tanto más efusiva cuanto hirientes fueran los agravios. Amaneció un espléndido día, y mientras Berta se levantaba escupió sangre. Las emociones y mala noche pasada tenían, sin duda, gran culpa. Mazzini la retuvo abrazada largo rato, y ella lloró desesperadamente, pero sin que ninguno se atreviera a decir una palabra. A las diez decidieron salir, después de almorzar. Como apenas tenían tiempo, ordenaron a la sirvienta que matara una gallina. El día radiante había arrancado a los idiotas de su banco. De modo que mientras la sirvienta degollaba en la cocina al animal, desangrándolo con parsimonia (Berta había aprendido de su madre este buen modo de conservar frescura a la carne), creyó sentir algo como respiración tras ella. Volvióse, y vio a los cuatro idiotas, con los hombros pegados uno a otro, mirando estupefactos la operación… Rojo… rojo… —¡Señora! Los niños están aquí, en la cocina. Berta llegó; no quería que jamás pisaran allí. ¡Y ni aun en esas horas de pleno perdón, olvido y felicidad reconquistada, podía evitarse esa horrible visión! Porque, naturalmente, cuando más intensos eran los raptos de amor a su marido e hija, más irritado era su humor con los monstruos. —¡Que salgan, María! ¡Échelos! ¡Échelos, le digo! Las cuatro pobres bestias, sacudidas, brutalmente empujadas, fueron a dar a su banco. Después de almorzar, salieron todos. La sirvienta fue a Buenos Aires, y el matrimonio a pasear por las quintas. Al bajar el sol volvieron; pero Berta quiso saludar un momento a sus vecinas de enfrente. Su hija escapóse enseguida a casa. Entretanto los idiotas no se habían movido en todo el día de su banco. El sol había traspuesto ya el cerco, comenzaba a hundirse, y ellos continuaban mirando los ladrillos, más inertes que nunca. De pronto, algo se interpuso entre su mirada y el cerco. Su hermana, cansada de cinco horas paternales, quería observar por su cuenta. Detenida al pie del cerco, miraba pensativa la cresta. Quería trepar, eso no ofrecía duda. Al fin decidióse por una silla desfondada, pero faltaba aún. Recurrió entonces a un cajón de kerosene, y su instinto topográfico hízole colocar vertical el mueble, con lo cual triunfó. Los cuatro idiotas, la mirada indiferente, vieron cómo su hermana lograba pacientemente dominar el equilibrio , y cómo en puntas de pie apoyaba la garganta sobre la cresta del cerco, entre sus manos tirantes. Viéronla mirar a todos lados, y buscar apoyo con el pie para alzarse más. Pero la mirada de los idiotas se había animado; una misma luz insistente estaba fija en sus pupilas. No apartaban los ojos de su hermana, mientras creciente sensación de gula bestial iba cambiando cada línea de sus rostros. Lentamente avanzaron hacia el cerco. La pequeña, que habiendo logrado calzar el pie, iba ya a montar a horcajadas y a caerse del otro lado, seguramente, sintióse cogida de la pierna. Debajo de ella, los ocho ojos clavados en los suyos le dieron miedo. —¡Soltáme! ¡Déjame! —gritó sacudiendo la pierna. Pero fue atraída. —¡Mamá! ¡Ay, mamá! ¡Mamá, papá! —lloró imperiosamente. Trató aún de sujetarse del borde, pero sintióse arrancada y cayó. —Mamá, ¡ay! Ma… —No pudo gritar más. Uno de ellos le apretó el cuello, apartando los bucles como si fueran plumas, y los otros la arrastraron de una sola pierna hasta la cocina, donde esa mañana se había desangrado a la gallina, bien sujeta, arrancándole la vida segundo por segundo. Mazzini, en la casa de enfrente, creyó oír la voz de su hija. —Me parece que te llama—le dijo a Berta. Prestaron oído, inquietos, pero no oyeron más. Con todo, un momento después se despidieron, y mientras Berta iba dejar su sombrero, Mazzini avanzó en el patio. —¡Bertita! Nadie respondió. —¡Bertita! —alzó más la voz, ya alterada. Y el silencio fue tan fúnebre para su corazón siempre aterrado, que la espalda se le heló de horrible presentimiento. —¡Mi hija, mi hija! —corrió ya desesperado hacia el fondo. Pero al pasar frente a la cocina vio en el piso un mar de sangre. Empujó violentamente la puerta entornada, y lanzó un grito de horror. Berta, que ya se había lanzado corriendo a su vez al oír el angustioso llamado del padre, oyó el grito y respondió con otro. Pero al precipitarse en la cocina, Mazzini, lívido como la muerte, se interpuso, conteniéndola: —¡No entres! ¡No entres! Berta alcanzó a ver el piso inundado de sangre. Sólo pudo echar sus brazos sobre la cabeza y hundirse a lo largo de él con un ronco suspiro.
LA TORRE DEL ELEFANTE – ROBERT E. HOWARD PART 4 de 4x
He aquí, entonces, el motivo del nombre —la Torre del Elefante—, ya que la cabeza de la cosa se parecía mucho a la de los animales descritos por el shemita errante. Aquél era el dios de Yara. Pero, ¿dónde podía estar la gema sino escondida en el interior del ídolo, puesto que la piedra se llamaba Corazón de Elefante?
A medida que Conan avanzaba, con los ojos fijos en el inmóvil ídolo, ¡éste abrió súbitamente los ojos! El cimmerio se quedó paralizado por la sorpresa. ¡No era una imagen, sino una cosa viva, y él estaba atrapado en su habitación!
Un indicio del terror que lo paralizaba es el hecho que no reaccionara al instante en un arrebato de frenesí, dejando libres sus instintos homicidas. Un hombre civilizado en su situación sin duda habría buscado refugio creyendo que estaba loco, pero a Conan no se le ocurrió dudar de sus sentidos. Sabía que se encontraba cara a cara con un demonio del antiguo mundo, y esa seguridad lo privó de todas sus facultades, salvo la de la vista. La trompa de esa cosa horrorosa se alzó como buscando algo, y los ojos de topacio miraban sin ver. Entonces Conan se dio cuenta que el monstruo era ciego. Este pensamiento calmó sus tensos nervios, y comenzó a retroceder en silencio en dirección a la puerta. Pero el engendro oía. La trompa sensible se estiró hacia él y el muchacho quedó nuevamente helado de espanto cuando el extraño ser habló con una voz extraña y entrecortada, siempre en el mismo tono. El Cimmerian comprendió que aquella boca no fue creada para hablar un lenguaje humano.
—¿Quién está ahí? —preguntó—. ¿Has venido a torturarme de nuevo, Yara? ¿No te vas a cansar nunca? ¡Oh, Yag-kosha! ¿No tendrá fin esta agonía?
Las lágrimas rodaron por sus mejillas, y Conan observó las extremidades extendidas sobre el lecho de mármol. Sabía que el monstruo no podría levantarse para atacarlo. Conocía las marcas del tormento y las quemaduras del fuego, y por más duro que fuera, no podía evitar estar impresionado por las deformidades de lo que parecía haber sido un cuerpo tan bien constituido como el suyo. Y súbitamente todo el miedo y el asco se convirtieron en una profunda compasión. Conan no sabía quién era ese monstruo, pero era tan evidente su terrible y patético sufrimiento que, sin saber por qué, le embargó una abrumadora tristeza. Sintió que estaba presenciando una tragedia cósmica y sintió vergüenza, como si la culpa de toda una raza hubiera caído sobre él.
—No soy Yara —dijo—. Soy solamente un ladrón. No te haré daño.
—Acércate para que pueda tocarte —dijo la criatura con un titubeo, y Conan se aproximó sin miedo, con la espada olvidada en su mano.
La trompa sensible se alzó y palpó su rostro y sus hombros, como hacen los ciegos. El contacto era tan suave como el de la mano de una muchacha.
—Tú no perteneces a la raza maligna de Yara —suspiró la criatura—. Llevas la marca de la fiereza pura y esbelta de las tierras desérticas. Conozco a tu gente desde antiguo. Los conocí con otro nombre hace mucho, mucho tiempo, cuando un mundo distinto alzaba sus brillantes torres hacia las estrellas. Pero… hay sangre en tus manos.
—Es de la araña que había en la habitación de arriba y de uno de los leones del jardín —musitó Conan.
—También has matado a un hombre esta noche — respondió el otro—. Y hay muerte arriba en la torre. Lo siento; lo sé.
—Sí —admitió el cimmerio—. El príncipe de los ladrones yace allí sin vida, víctima de la picadura de un bicho.
—¡Así es! —dijo con una extraña voz inhumana en una especie de canto monótono—. Un muerto en la taberna y un muerto en la terraza; lo sé; lo siento. Y el tercero producirá un efecto mágico que ni el mismo Yara imagina. ¡Oh, hechizo de la liberación, dioses verdes de Yag!
Las lágrimas rodaron nuevamente por sus mejillas mientras el torturado ser se estremecía presa de las más variadas emociones. Conan seguía mirándolo perplejo. Entonces cesaron las convulsiones, los suaves ojos ciegos se volvieron hacia el cimmerio y le hizo una seña con la trompa.
—Escucha, hombre —dijo el extraño ser—. Te parezco repugnante y monstruoso, ¿no es cierto? No, no contestes; lo sé. Pero tú me parecerías igual de extraño si pudiera verte. Existen muchos mundos además de esta tierra, y la vida adopta diferentes formas. No soy ni un dios ni un demonio, sino que soy de carne y hueso como tú, aunque la sustancia sea en parte distinta y la forma esté creada con modelos diferentes. Soy muy viejo, hombre de la selva; he venido a este planeta hace mucho, mucho tiempo, con otros seres de mi mundo, el planeta verde Yag, que da vueltas eternamente en el límite de este universo.
»Viajamos por el espacio con poderosas alas que nos transportaron por el cosmos a mayor velocidad que la luz, porque habíamos luchado contra los reyes de Yag y fuimos derrotados y desterrados. Y jamás pudimos regresar, porque en la tierra nuestras alas se marchitaron. Aquí vivimos alejados de la vida terrenal, luchamos contra los extraños y terribles seres que en ese entonces poblaban la tierra, y por ello fuimos temidos y nadie nos molestó en las sombrías selvas del este, donde teníamos nuestra morada.
»Hemos visto cómo los monos se transformaban en hombres y los vimos construir las rutilantes ciudades de Valusia, Kamelia, Commoria y otras. Los hemos visto tambalearse ante los ataques de los paganos atlantes, pictos y lemurios. Hemos visto cómo los océanos se levantaban y sumergían a la Atlántida y Lemuria, las islas de los pictos y las brillantes ciudades de la civilización. También vimos cómo los sobrevivientes de los reinos pictos y los atlantes construían su imperio de la Edad de Piedra y luego cayeron en la ruina, enzarzados en sangrientas batallas. Hemos visto cómo los pictos se hundían en los abismos del salvajismo y cómo los atlantes volvían a descender al nivel del mono. Hemos visto cómo los nuevos salvajes se dirigían hacia el sur desde el Círculo Ártico, en oleadas conquistadoras, para construir una nueva civilización con los nuevos reinos llamados Nemedia, Koth, Aquilonia y otros.
»Vimos cómo tu pueblo surgía con un nuevo nombre de las selvas de los monos que habían sido los atlantes. Hemos visto a los descendientes de los lemurios que habían sobrevivido al Cataclismo levantarse una vez más superando el salvajismo y dirigirse hacia el oeste convertidos en hirkanios. Y hemos visto cómo esta raza de seres malignos, sobrevivientes de la antigua civilización que existía antes delnhundimiento de la Atlántida, volvía a tener cultura y poder: se trata de este maldito reino de Zamora. Hemos visto todo esto, que sin ayudar ni entorpecer las inmutables leyes del cosmos, y nos fuimos muriendo uno tras otro; porque nosotros, los hombres de Yag, no somos inmortales, si bien nuestras vidas son como las vidas de los planetas y de las constelaciones.
Finalmente quedo yo solo, soñando con los tiempos pasados entre los ruinosos templos perdidos en la selva de Khitai, venerado como un dios por una antigua raza de piel amarilla.
Después llegó Yara, versado en oscuros conocimientos transmitidos a través de los años de barbarie, antes del hundimiento de la Atlántida. Al principio Yara se sentó a mis pies para que yo le transmitiera mi sabiduría. Pero no estaba satisfecho con lo que yo le enseñaba, porque se trataba de magia blanca y él deseaba conocer la ciencia del mal, a fin de esclavizar a los reyes y saciar su ambición demoníaca. Yo no estaba dispuesto a enseñarle ninguno de los secretos de la magia negra que había adquirido, a pesar mío, a través de los siglos. Pero su inteligencia era mayor de lo que yo había creído; con argucias aprendidas entre las polvorientas tumbas de Estigia, me engañó y me obligó a revelarle un secreto que yo nunca quise contar a nadie, y volviendo mi propio poder en contra mío, me convirtió en su esclavo. ¡Oh, dioses de Yag, qué amarga ha sido mi vida desde aquel día! Me trajo desdenlas remotas selvas de Khitai, donde los monos bailan al compás de la flautas de los sacerdotes amarillos y donde las ofrendas de frutos y vinos atestaban mis rotos altares. Nunca volví a ser el dios de las buenas gentes de la selva, sino que me convertí en el esclavo de un demonio con forma humana. Sus ojos ciegos se volvieron a inundar de lágrimas.
—Me recluyó en esta torre, que construí para él por orden suya en una sola noche. Me dominó por medio del fuego y de la tortura, así como por medio de extraños tormentos sobrenaturales que tú no podrías comprender. Si pudiera, hace mucho tiempo hubiera puesto fin a esta larga agonía, quitándome la vida. Pero él me mantuvo vivo (deforme, ciego y destrozado), para que realizara sus asquerosos deseos. Y durante trescientos años he hecho su voluntad, desde este lecho de mármol, ensuciando mi alma con pecados cósmicos y mancillando mi sabiduría con crímenes, porque no podía hacer otra cosa. Pero no he revelado todos mis antiguos secretos y mi último don será el hechizo de la Sangre y la Joya porquebpresiento que se acerca el fin. Tú eres la mano del Destino. Te ruego que tomes la piedra preciosa que hallarás en aquel altar.
Conan se volvió hacia el altar de oro y marfil que le había señalado el extraño ser y tomó una enorme joya redonda, clara como un cristal carmesí, y en ese momento descubrió que era el Corazón del Elefante.
—Y ahora la gran magia, la poderosa magia, que nadie ha visto ni verá jamás en millones de milenios. Por mi alma y mi sangre lanzo el conjuro; por la sangre del pecho verde de Yag, que sueña a lo lejos en el inmenso y vasto Espacio Azul. Toma tu espada, hombre, y corta mi corazón, luego estrújalo de modo que la sangre fluya sobre la piedra roja. Después baja por esa escalera y entra en la habitación de ébano en la que está sentado Yara envuelto en sueños malignos. Pronuncia su nombre y despertará. En ese momento has de colocar esta gema delante de él y repetir estas palabras: «Yag-kosha te ofrece su último don y su último encantamiento». Después márchate de la torre rápidamente. No temas, que no habrá obstáculos en tu camino. La vida del hombre no es la vida de Yag, ni la muerte humana es la muerte de Yag. Libérame de esta prisión de carne ciega y volveré a ser Yogah de Yag, coronado y rutilante, con alas para volar, pies para danzar, ojos para ver y manos para tocar.
Conan se acercó con gesto vacilante y Yag-kosha, o Yogah, como si notara su indecisión, le indicó dónde debía clavar la hoja afilada. El joven apretó los dientes y hundió profundamente la espada. La sangre fluyó abundante empapando la hoja de la espada y su mano, y la extraña criatura se agitó convulsivamente y luego quedó completamente inmóvil. Cuando estuvo seguro que ya no estaba vivo, al menos en el sentido que él entendía la vida, Conan se aplicó a la espantosa tarea y en seguida extrajo algo que él supuso que sería el corazón de aquel ser extraño, aunque curiosamente era distinto de cualquier corazón que él había visto. Sosteniendo la víscera, que aún latía, sobre la deslumbrante joya, la apretó con ambas manos y un río de sangre cayó sobre la piedra. Para su sorpresa, la sangre no se derramó, sino que fue absorbida por la gema, como si fuera una esponja. Sosteniendo la joya con todo cuidado, el muchacho salió del fantástico recinto y se dirigió hacia la escalera de plata. No miró hacia atrás, pero supo instintivamente que el cuerpo que reposaba sobre el lecho de mármol estaba sufriendo algún tipo de transmutación, y también tuvo la sensación que era algo que no debía ser presenciado por ningún ser humano.
Cerró tras de sí la puerta de marfil y bajó la escalera de plata sin vacilar. No se le ocurrió desobedecer las instrucciones que había recibido. Se detuvo ante la puerta de ébano, en cuyo centro había una sonriente calavera de plata, y la abrió. Su mirada recorrió la habitación de ébano y azabache y vio, reclinada sobre un lecho de seda negra, una figura alta y delgada. Delante de él estaba Yara, el sacerdote y brujo, con los ojos abiertos y dilatados por los vapores del loto amarillo, mirando a lo lejos, como sumido en abismos nocturnos que están más allá de la percepción humana.
—¡Yara! —exclamó Conan, como un juez que pronuncia una condena—. ¡Despierta!
Los ojos se abrieron al instante y se volvieron fríos y crueles como los de un buitre. La negra figura vestida de seda se irguió lúgubre sobre el cimmerio.
—¡Perro! —dijo con voz sibilante como la de una cobra —. ¿Qué haces aquí?
Conan depositó la joya sobre la enorme mesa de ébano.
—El que envía esta gema me mandó decir: «Yag-kosha te
ofrece su último don y su último encantamiento».
Yara retrocedió; su rostro era oscuro y ceniciento. La joya ya no era cristalina y pura; su turbio centro palpitaba y vibraba, y en su superficie flotaban curiosas volutas de humo de colores cambiantes. Como atraído hipnóticamente, Yara se inclinó sobre la mesa y tomó entre sus manos la gema, mirando fijamente su sombrío interior, como si se tratara de un imán que le fuera a extraer su convulsiva alma del cuerpo.
Cuando Conan miró, pensó que sus ojos lo engañaban porque cuando Yara se había levantado del lecho, el sacerdote le había parecido gigantesco, y ahora vio que la cabeza de Yara apenas le llegaba al hombro. El joven parpadeó desconcertado y por primera vez en toda la noche dudó de sus sentidos.
Luego, conmocionado, se dio cuenta que el sacerdote se hacía cada vez más pequeño delante de sus propios ojos. Conan observó con indiferencia, como quien ve una representación. Abrumado por la sensación de irrealidad, el cimmerio ya no estaba seguro de su propia identidad; sólo sabía que estaba contemplando las manifestaciones externas de un juego invisible de colosales fuerzas exteriores que estaban más allá de su comprensión.
Ahora Yara tenía el tamaño de un niño, y luego se tumbó sobre la mesa como un bebé, pero todavía aferraba la joya. De pronto el hechicero se dio cuenta de cuál era su destino y dando un brinco soltó la gema. Pero se hizo más pequeño aún, y Conan lo vio convertido en un cuerpo minúsculo que corría frenéticamente sobre la mesa de ébano, agitando los diminutos brazos y chillando como una rata. Ya era tan insignificante que la gran joya parecía una montaña a su lado; Conan vio que se cubría los ojos con las manos como si quisiera protegerse del fulgor, mientras se tambaleaba como un poseído. El muchacho sintió que una fuerza magnética invisible atraía a Yara hacia la gema. Dio tres vueltas como un loco alrededor de la piedra, e intentó volverse tres veces y escapar a través de la mesa. Entonces el sacerdote lanzó un grito que sonó apagado, alzó los brazos y corrió directamente hacia la resplandeciente bola.
Inclinándose más aún, Conan vio cómo Yara trepaba por la superficie lisa y redondeada con grandes esfuerzos, como un hombre que asciende por una montaña de hielo. Por fin el sacerdote llegó a la parte superior agitando los brazos, e invocó los nombres de seres terribles que sólo los dioses conocen. Y de repente se hundió en el centro mismo de la joya, como un hombre que se hunde en el mar, y Conan vio cómo las volutas de humo se cerraban sobre su cabeza.
Luego la divisó en el centro carmesí de la gema, que se volvió transparente y cristalino, como quien contempla una imagen lejana en el tiempo y en el espacio. Entonces apareció en el mismo centro otra figura de color verde, brillante y halada, con cuerpo de hombre y cabeza de elefante, que ya no era ciego ni deforme. Yara extendió sus brazos y corrió como un loco, pero el vengador fue tras él. En ese momento la enorme joya desapareció, estallando como si fuera una pompa de jabón en medio de fulgores iridiscentes, y la mesa de ébano quedó vacía al igual —intuyó Conan— que el lecho de mármol de la habitación de arriba en el que había estado el cuerpo del extraño ser transcósmico llamado Yag-kosha o Yogan.
El cimmerio se volvió y huyó de la habitación descendiendo por la escalera de plata. Estaba tan perplejo que no se le ocurrió escapar de la torre por donde había entrado. Bajó corriendo por el sinuoso y sombrío agujero plateado hasta llegar a una habitación más grande al pie de la resplandeciente escalera. Allí se detuvo un instante; había llegado al cuarto de los soldados. Vio el brillo de sus plateadasncorazas y de las enjoyadas empuñaduras de sus espadas. Se habían desplomado sobre la mesa de banquetes, con las plumas oscuras ondeando sobriamente sobre los cascos de las cabezas caídas; yacían entre los dados y entre las copas caídas, cuyo vino manchaba el suelo de color lapislázuli.
Conan no sabía si se trataba de brujería o de magia o de la oculta influencia de las enormes alas verdes, pero su camino estaba libre de obstáculos. Había una puerta de plata abierta, recortada contra la claridad del alba. El cimmerio salió a los verdes jardines y cuando la brisa del alba sopló inundándolo de la fresca fragancia de exuberantes plantas, se estremeció como si se despertara de un sueño. Se volvió con un gesto vacilante para mirar fijamente la enigmática torre en la que había estado hace un momento. ¿Estaba embrujado y preso de un encantamiento? ¿Había soñado todo lo que creía haber vivido? Mientras se hacía estas preguntas, vio de repente que la rutilante torre, recortada contra el cielo escarlata del alba, y la cúpula incrustada de relucientes joyas que brillaban cada vez con más intensidad por los primeros rayos del sol, se tambaleó y cayó estrepitosamente desintegrándose en minúsculas partículas resplandecientes.
F I N
Título Original:
The Tower of the Elefant © 1933
LA TORRE DEL ELEFANTE – ROBERT E. HOWARD PART 2 DE 4
El cimmerio, enfrascado en estos pensamientos, corrió rápidamente hacia la muralla. Oyó unos pasos quedos dentro del jardín y un sonido metálico de acero y se dijo que, a pesar de lo que afirmaban, un guardián rondaba por aquellos jardines. Conan esperó para ver si lo oía pasar nuevamente, pero el silencio era total en aquellos misteriosos jardines.
Finalmente la curiosidad pudo más que él. Dio un ligero salto, apoyó una mano en la muralla y de un impulso saltó hacia arriba. Se tendió de bruces sobre el ancho borde y miró hacia abajo para observar el amplio espacio que había entre las murallas. No había ningún arbusto, pero vio unas matas cuidadosamente recortadas cerca de la muralla interior. La luz de las estrellas alumbraba el cuidado césped y se oía el rumor de una fuente.
El cimmerio se dejó caer sigilosamente hacia el interior y desenvainó la espada mirando en todas direcciones. Se estremeció de miedo como todos los salvajes cuando se ven sin protección bajo la desnuda luz de las estrellas, y avanzó con paso ligero hacia la curva de la muralla, pegado a su sombra, hasta que se encontró frente al matorral que había visto antes. Entonces corrió velozmente hacia allí y casi tropezó contra un bulto que había en el suelo entre los arbustos.
Una rápida mirada en todas direcciones le aseguró que no había ningún enemigo a la vista; entonces se agachó para investigar. Sus agudos ojos le permitieron descubrir, aun en la semioscuridad, a un hombre corpulento que llevaba una armadura plateada y el casco con penacho de la guardia real zamoria. Junto a él había un escudo y una lanza y se dio cuenta de inmediato que el hombre había sido estrangulado.
El bárbaro miró preocupado a su alrededor. Supo en seguida que aquel hombre debía de ser el guardia que había oído pasar desde su escondite. En ese breve intervalo de tiempo unas manos anónimas habían emergido de la oscuridad para quitarle hasta el último hálito de vida al soldado.
Aguzando la vista en la penumbra, vio que alguien se movía entre los arbustos próximos a la muralla. Se dirigió hacia allí empuñando la espada. No hizo más ruido que el que hubiera hecho una pantera acechando furtivamente en la noche, pero a pesar de ello el hombre al que seguía lo oyó. El cimmerio alcanzó a ver un enorme cuerpo cerca de la muralla y se sintió aliviado al comprobar que al menos era una figura humana; entonces el individuo giró rápidamente sobre sus talones y lanzó un grito de asombro que denotaba pánico, hizo ademán de dar un salto hacia adelante, con las manos extendidas, pero retrocedió al ver el brillo de la espada de Conan. Durante unos segundos llenos de tensión ninguno dijo una palabra, sino que esperaron atentos a lo que pudiera ocurrir.
—Tú no eres soldado —dijo finalmente el extraño en voz muy baja—. Tú eres un ladrón igual que yo.
—¿Y quién eres tú? —preguntó el cimmerio con un susurro receloso.
—Soy Taurus de Nemedia.
El joven bárbaro bajó su espada y dijo: —He oído hablar de ti. Todos te llaman el príncipe de los ladrones.
El extraño le contestó con una risa contenida. Taurus era tan alto como el cimmerio, pero más corpulento; aunque tenía un voluminoso vientre y era gordo, cada uno de sus movimientos denotaba un magnetismo dinámico y sutil, que se reflejaba en sus penetrantes ojos que brillaban como centellas, llenos de vida, aun a la luz de las estrellas. Iba descalzo y llevaba algo que parecía una cuerda fuerte y delgada enrollada, con nudos distribuidos en forma regular.
—¿Quién eres? —susurró.
—Soy Conan el cimmerio —contestó el joven—. He venido a ver si podía robar la gema de Yara, que todos llaman Corazón de Elefante.
Conan notó que el enorme vientre se sacudía por las risas contenidas del nemedio, pero se dio cuenta que no eran despectivas.
—¡Por Bel, dios de los ladrones! —dijo Taurus entre dientes—. Yo había pensado que era el único con valor suficiente para intentar este robo. Estos zamorios se consideran ladrones. ¡Bah! Conan, me gusta tu osadía. Nunca he compartido una aventura con nadie, pero por Bel que vamos a intentar esto juntos, si estás de acuerdo.
—Entonces, ¿tú también estás en busca de la gema?
—¿Qué otra cosa podía buscar? He estado trazando mis planes durante meses, pero me parece que tú, en cambio, has actuado en forma impulsiva, amigo.
—¿Eres tú quien ha matado al soldado?
—Por supuesto. Me arrastré por la muralla cuando él estaba en el otro extremo del jardín. Cuando me escondí entre los matorrales me oyó, o creyó haber oído algo. En el momento en que cometió el error de venir hacia mí, fue muy fácil ponerme detrás de él y apretarle el cuello por sorpresa, asfixiándolo hasta que exhalara el último suspiro de su necia vida. Era, como casi todos los hombres, medio ciego en la oscuridad.
—Pero has cometido un error —dijo Conan.
Los ojos de Taurus se encendieron de cólera cuando dijo:
—¿Un error, yo? ¡Imposible!
—Deberías haber ocultado el cadáver entre los arbustos.
—El novato pretende enseñar su arte al maestro. Debes saber que no cambian la guardia hasta pasada la medianoche. Si alguien viene a buscarlo ahora y encuentra su cuerpo, irá a comunicarle inmediatamente la noticia a Yara, lo que nos daría tiempo para escapar. Pero si no lo hallaran, rastrearán los arbustos y nos atraparán como a ratas en una trampa.
—Tienes razón —admitió Conan.
—Así es. Ahora escucha. Estamos perdiendo tiempo con esta maldita discusión. No hay guardianes en el jardín interior, quiero decir guardianes humanos, aunque hay centinelas que son mucho más peligrosos aún. Es su presencia la que me ha detenido durante tanto tiempo, pero finalmente he descubierto una forma de burlarlos.
—¿Y qué me dices de los soldados que vigilan en la parte inferior de la torre?
—El viejo Yara vive en las habitaciones superiores. Por ese camino entraremos… y saldremos, espero. No me preguntes cómo. He planeado una forma de hacerlo. Nos introduciremos furtivamente por la parte superior de la torre y estrangularemos al viejo Yara antes que nos pueda hechizar con alguno de sus condenados maleficios. Al menos lo intentaremos; corremos el riesgo que nos convierta en arañas o en sapos asquerosos, pero por otro lado tenemos la posibilidad de obtener toda la riqueza y el poder del mundo. Un buen ladrón debe saber correr riesgos.
—Iré hasta donde sea —dijo Conan, quitándose las sandalias.
—Entonces, sígueme.
Taurus terminó de decir esto y se volvió, tomó impulso, se aferró a la muralla y saltó. La agilidad de aquel hombre era asombrosa, teniendo en cuenta su tamaño; parecía casi deslizarse hacia el borde del muro. Conan lo siguió y cuando estaban de bruces sobre el ancho paredón, hablaron en voz baja.
—No veo ninguna luz —dijo Conan entre dientes.
La parte inferior de la torre se parecía mucho a la parteque se veía desde fuera del jardín: un cilindro perfecto y brillante, que no parecía tener ninguna abertura.
—Hay puertas y ventanas hábilmente construidas — respondió Taurus—. Pero están cerradas. Los soldados respiran el aire que viene de arriba.
El jardín era un vago conjunto de sombras cubiertas de pequeños árboles donde se balanceaban sobriamente en la oscuridad ligeros arbustos. El cauto espíritu de Conan sintió el aura amenazadora que se cernía sobre aquel lugar. Percibió la mirada ardiente de unos ojos invisibles y sintió un aroma sutil que le erizó instintivamente el pelo de la nuca como a los sabuesos cuando huelen la presencia de su antiguo enemigo.
—Sígueme —susurró Taurus—. Ven detrás de mí, si aprecias en algo tu vida. Extrayendo de su cinto lo que parecía ser un tubo de cobre, el nemedio se dejó caer nuevamente encima del césped interior. Conan lo seguía de cerca con la espada preparada, pero Taurus lo empujó hacia atrás, contra la pared, y se quedó inmóvil. Estaba en una actitud de tensa expectación y su mirada, al igual que la de Conan, estaba fija en las sombras de los arbustos que había cerca de allí. La mata se movía a pesar que la brisa había dejado de soplar. En ese momento vieron dos enormes ojos resplandecientes entre las ondulantes sombras y detrás de estos pudieron ver otros destellos de fuego que centelleaban en la oscuridad.
—¡Leones! —musitó Conan.
—Sí. De día los encierran en unas cavernas subterráneas que hay debajo de la torre. Por eso no hay guardianes en este jardín. Conan contó rápidamente los ojos y dijo: —Yo veo cinco, pero quizá haya más en los matorrales. Nos atacarán de un momento a otro.
—¡Silencio! —dijo Taurus en voz muy baja apartándose del muro con prudencia, como si estuviera caminando sobre cuchillas, y alzando el delgado tubo. Se oían ruidos sordos provenientes de las sombras y se veía avanzar los ojos resplandecientes. Conan percibió las inmensas mandíbulas babeantes y las colas que azotaban el aire en todas direcciones. La tensión era insoportable. El cimmerio empuñó la espada, a la espera del inevitable ataque de los gigantescos cuerpos. Entonces Taurus se llevó el extremo del tubo a los labios y sopló con fuerza. Un gran chorro de polvo dorado salió por el otro extremo y se extendió instantáneamente formando una densa nube de color verde amarillento que cubrió los arbustos, ocultando los resplandecientes ojos.
Taurus corrió apresuradamente hacia el muro. Conan lo miró sin comprender. La densa nube ocultaba los matorrales y no se oía nada.
—¿Qué es ese polvo? —preguntó el joven, preocupado.
—¡Es la muerte! —dijo el nemedio con tono sibilante—. Si se levantara viento y soplara en nuestra dirección, tendríamos que huir saltando la muralla. Pero no, no se ha levantado viento y la nube se está disipando. Espera hasta que desaparezca del todo. Respirar ese polvo supone la muerte.
Finalmente quedaron flotando sólo unas tenues nubecillas amarillentas en el aire; cuando desaparecieron, Taurus indicó a su compañero con la mano que avanzara. Se dirigieron sigilosamente hacia los arbustos y Conan se quedó boquiabierto. Tendidos en el suelo entre las sombras yacían cinco cuerpos de color pardo cuya mirada feroz se había extinguido para siempre. Un olor dulzón y empalagoso persistía en el aire.
—¡Murieron sin lanzar un solo rugido! —murmuró el cimmerio—. Taurus, ¿qué era ese polvo?
—Estaba hecho con flores de loto negro, que crecen en las selvas remotas de Khitai, en la que sólo habitan los monjes de cráneo amarillo de Yun. Esas flores causan la muerte al que las huele.
Conan se arrodilló al lado de los enormes animales muertos, asegurándose que no podían hacerle daño. Movió la cabeza pensando que la magia de las tierras exóticas era terrible y misteriosa a los ojos de los bárbaros del norte.
—¿Por qué no matamos a los soldados de la torre de la misma manera? —preguntó el muchacho.
—Porque ése era todo el polvo que tenía. Su obtención fue una hazaña que por sí sola hubiera bastado para hacerme famoso entre todos los ladrones del mundo. Lo robé de una caravana que se dirigía a Estigia, y me apoderé de él, con su bolsa tejida con hilos de oro, tomándola entre los anillos de la inmensa serpiente que lo cuidaba, sin siquiera despertarla.
¡Pero, vamos ya, por Bel! ¿Vamos a pasar toda la noche hablando?
Entonces se arrastraron entre los arbustos hasta llegar a la fulgurante base de la torre, y allí, imponiendo silencio con un gesto, Taurus desenrolló la cuerda de nudos, en uno de cuyos extremos había un fuerte gancho de acero. Conan intuyó cuál era su plan y no hizo ninguna pregunta. Entre tanto, el nemedio tomó la soga a corta distancia del gancho y comenzó a hacerlo girar sobre su cabeza. Conan apoyó su oreja sobre la lisa superficie del muro para ver si escuchaba algo, pero no oyó nada. Evidentemente, los soldados que estaban dentro no sospechaban la presencia de los intrusos, que habían hecho menos ruido que el viento de la noche soplando entre los árboles. Sin embargo, el bárbaro sentía un extraño nerviosismo. Tal vez fuera por el olor de los leones, que se percibía en todas partes.
Taurus lanzó la cuerda con un movimiento uniforme y ondulante de su fuerte brazo. El gancho trazó una extraña curva, difícil de describir, y desapareció por encima del enjoyado borde. Aparentemente quedó bien sujeto, pues los cuidadosos tirones del hombre no consiguieron aflojarlo.
—Suerte al primer intento —murmuró Taurus—. Ahora…
El salvaje instinto de Conan hizo que se volviera súbitamente, porque la muerte que estaba encima de ellos era silenciosa. Un vistazo bastó para que el cimmerio viera la gigantesca sombra parda, erguida bajo el firmamento, preparándose para el ataque mortal. Ningún hombre civilizado se habría movido con la rapidez del bárbaro. Su espada centelleó helada bajo la luz de las estrellas, impulsada por la fuerza y el valor desesperado del joven, y en ese momento el hombre y la bestia rodaron juntos por el suelo.
Maldiciendo de modo incoherente para sus adentros, Taurus se agachó para observar los cuerpos y vio que las extremidades de su compañero se movían tratando de quitarse de encima el enorme peso fláccido que tenía sobre su cuerpo. El nemedio miró y vio asombrado que el león estaba muerto, con el cráneo partido en dos. Taurus sujetó el cuerpo del animal muerto y; con su ayuda, Conan lo empujó a un lado y se levantó aferrando aún su espada manchada de sangre.
—¿Estás herido, amigo? —preguntó boquiabierto Taurus, todavía perplejo por la pasmosa rapidez con la que había ocurrido todo.
—¡Por Crom, no! —respondió el bárbaro—. Pero me he librado por poco. ¿Por qué esa maldita bestia no rugió en el momento de atacar?
LA TORRE DEL ELEFANTE – ROBERT E. HOWARD – PART 1DE 4
LA TORRE DEL ELEFANTE
Las antorchas resplandecían lóbregamente en las fiestas del Maul, donde los ladrones del Este celebraban el carnaval por la noche. En el Maul podían estar de juerga y hacer todo el ruido que quisieran, puesto que las personas decentes evitaban esos barrios y los guardianes, bien pagados con monedas de todas clases, no interferían en sus diversiones. A lo largo de las callejuelas tortuosas y sin empedrar, llenas de basura y de charcos fangosos, los juerguistas borrachos caminaban caminaban tambaleándose y gritando estrepitosamente. El acero relucía en las sombras de donde provenían las risas estridentes de las mujeres y los ruidos de escaramuzas y peleas. La pálida luz de las antorchas se reflejaba a través de las ventanas rotas y de las puertas abiertas de par en par, y en el exterior, el olor a rancio del vino y de los cuerpos sudorosos, el clamor de los bebedores que golpeaban las duras mesas
con los puños y cantaban canciones obscenas, sorprendían como una bofetada en pleno rostro.
Las risotadas resonaban estrepitosamente en el techo bajo y manchado por el humo de uno de aquellos antros donde se reunían pícaros de todo tipo luciendo toda clase de andrajos y harapos; había rateros furtivos, raptores lascivos, ladrones de dedos ágiles, bravucones jactanciosos con sus mozas, mujeres de voces estridentes vestidas con ropas no menos chillonas. Los bribones del lugar eran mayoría: zamorios de piel oscura y ojos negros, con dagas en sus cintos y astucia en los corazones. Pero también había allí lobos de varios pueblos extranjeros. Llamaba la atención un gigante hiperbóreo renegado, taciturno, peligroso, con un sable colgando de su lúgubre y feroz corpachón, puesto que los hombres llevaban el acero sin disimulo en el Maul. Había también un falsificador shemita, de nariz ganchuda y rizada barba de color negro azulado. Un poco más allá, una moza brithunia de mirada descarada sentada sobre las rodillas de un hombre de Gunderland de cabello leonado; se trataba de un mercenario errante, un desertor de algún ejército derrotado. Y el obeso y grosero bribón, cuyas bromas procaces eran motivo de regocijo general, era un secuestrador profesional que había venido de la lejana tierra de Koth para enseñar a los zamorios a raptar mujeres, si bien estos conocían mucho mejor este arte de lo que aquel hombre pudiera saber jamás. El kothio hizo una pausa en la descripción de los encantos de una de sus posibles víctimas y se llevó a la boca una enorme jarra de espumosa cerveza. Luego se lamió los gruesos labios y dijo:
—Por Bel, dios de los ladrones, que voy a enseñarles cómo se roba una mujer; estará del otro lado de la frontera de Zamora antes del amanecer, y allí habrá una caravana esperándola. Un conde de Ofir me prometió trescientas piezas de plata por una esbelta joven brithunia de buena familia.
Estuve vagando varias semanas por las ciudades fronterizas, donde me hacía pasar por mendigo, hasta que encontré una que valiera la pena. ¡Ah, qué guapa es esta golfa!
Cuando terminó de decir esto echó al aire un beso lascivo.
—Conozco señores de Shem que darían por ella el secreto de la Torre del Elefante —dijo volviendo a su cerveza.
Alguien tiró de la manga de su túnica y el hombre volvió la cabeza, frunciendo el entrecejo por la interrupción. Vio entonces a un joven alto y corpulento que se encontraba de pie a su lado. El desconocido estaba tan fuera de lugar en ese antro como un lobo gris entre las ratas de las cloacas. Su pobre y raída túnica dejaba ver las fornidas líneas de su fuerte cuerpo, sus anchos y recios hombros, el pecho macizo, la fina cintura y los brazos fuertes y musculosos. Su piel estaba bronceada por soles remotos, sus ojos eran azules y fogosos, y una desgreñada melena negra coronaba su amplia frente.
De su cinto colgaba una espada dentro de una vieja vaina de cuero. El hombre de Koth retrocedió involuntariamente, porque el hombre no pertenecía a ninguna de las razas civilizadas que conocía.
—Has mencionado la Torre del Elefante —dijo el forastero hablando en lengua zamoria con acento extranjero—. He oído muchas cosas acerca de esa torre. ¿Cuál es su secreto?
La actitud del muchacho no parecía amenazadora, y el valor del kothio había aumentado por efectos de la cerveza y la manifiesta aprobación del público. El hombre lo miró henchido de vanidad y dijo:
—¿El secreto de la Torre del Elefante? —exclamó—.
Bueno, cualquier imbécil sabe que el sacerdote Yara vive allí con la enorme joya llamada Corazón de Elefante; ése es el secreto de su magia.
El bárbaro estuvo callado un momento asimilando estas palabras.
—Yo he visto esa torre —dijo—. Está en un enorme jardín situado en lo alto de la ciudad y rodeado de elevadas murallas.
No he visto guardianes. Las murallas parecían fáciles de escalar. ¿Por qué nadie ha robado esa misteriosa piedra preciosa?
El hombre de Koth se quedó boquiabierto ante la ingenuidad del muchacho y se echó a reír con carcajadas burlonas, a las que se sumaron todos los presentes.
—¡Escuchad a este pagano salvaje! —vociferó—. ¡Pretende robar la joya de Yara! ¡Escucha, muchacho! —dijo dirigiéndole una mirada siniestra al joven—. Vaya, supongo que eres una especie de bárbaro del norte.
—Soy cimmerio —respondió el forastero con tono poco amistoso.
La respuesta y el modo en que lo dijo no significaban casi nada para el hombre de Koth; se trataba de un remoto reino del sur, en las fronteras de Shem, y él sólo conocía vagamente a las razas del norte.
—Entonces presta atención y aprende, muchacho y dijo apuntando con su jarra de cerveza al desconcertado joven—. Debes saber que en Zamora, y especialmente en esta ciudad, hay más intrépidos ladrones que en cualquier otro lugar del mundo, incluido Koth. Si algún mortal hubiera sido capaz de robar la piedra preciosa, puedes estar seguro que habría desaparecido hace mucho tiempo. Tú hablas de escalar las murallas, pero una vez que lo hubieras hecho, desearías irte inmediatamente. Por la noche no hay guardianes, esdecir, guardianes humanos, en los jardines por una buena razón. Pero en el cuarto de guardia, en la parte inferior de la torre, hay hombres armados, y aun si lograras escabullirte entre los que rondan por los jardines de noche, tendrías que eludir a los soldados, porque la gema está guardada en algún lugar de la parte superior de la torre.
—Pero si alguien consiguiera atravesar los jardines — arguyó el cimmerio—, ¿por qué no iba a poder llegar hasta la gema por la parte superior de la torre, eludiendo de ese modo a los soldados?
El hombre de Koth lo miró atónito una vez más.
—¡Oíd lo que dice! —gritó en tono burlón—. ¡Este bárbaro debe de ser un águila capaz de volar hasta el borde enjoyado de la torre, que se halla a tan sólo cincuenta metros de altura, y que tiene las paredes más lisas y resbaladizas que el cristal pulido!
El cimmerio miró furioso a su alrededor, molesto por las carcajadas burlonas con que los presentes acogieron estas palabras. Él no veía nada gracioso en ello y era demasiado ajeno a la civilización para comprender la falta de cortesía. Los hombres civilizados son menos amables que los salvajes porque saben que pueden ser más descorteses sin correr el riesgo que les partan la cabeza. Estaba desconcertado y contrariado y habría salido corriendo de allí, avergonzado, pero el kothio decidió seguir mortificándole.
—¡Anda, anda! —gritó—. ¡Cuéntales a estos pobres hombres, que han sido ladrones desde antes que a ti te engendraran, diles cómo robarías tú la piedra!
—Siempre hay alguna manera de hacerlo, si el deseo está unido al valor —contestó el cimmerio en tono tajante y lleno de rabia.
El hombre de Koth lo tomó como un insulto personal y se puso rojo de ira.
—¡Cómo! —bramó—. ¿Te atreves a enseñarnos nuestro oficio, y a insinuar que somos unos cobardes? ¡Vete! ¡Fuera de mi vista! —gritó empujando al cimmerio con violencia.
—¿Primero te burlas de mí y ahora me pones las manos encima? —dijo el bárbaro con tono crispado, sintiendo que le invadía la cólera y devolviendo el empujón con un manotazo que hizo caer al hombre que lo molestaba de espaldas sobre la tosca mesa.
La cerveza se derramó sobre la cara del kothio y éste desenvainó la espada hecho una furia.
—¡Perro pagano! —vociferó—. ¡Te voy a arrancar el corazón por esto!
El acero centelleó y los presentes se apartaron rápida y desordenadamente. En su desbandada tiraron la única vela que había allí, y el antro quedó a oscuras; se oyó el ruido de bancos rotos, los pasos rápidos de la gente que huía, gritos y blasfemias de individuos que tropezaban y caían encima de otros, y un estruendoso grito de agonía que cortó el alboroto como un cuchillo. Cuando volvieron a encender la vela, la mayor parte de los parroquianos habían huido por las puertas y ventanas rotas, y los demás se apretujaban detrás de los
barriles de vino y debajo de las mesas. El bárbaro había desaparecido; el centro de la habitación estaba desierto, con excepción del cuerpo apuñalado del hombre de Koth. El cimmerio lo había matado en medio de la oscuridad y la confusión, con el infalible instinto de los bárbaros.
Las pálidas luces y el jolgorio de los borrachos se desvanecían detrás del cimmerio. El joven se quitó la
desgarrada túnica y caminó desnudo por las callejuelas
oscuras sin más atuendo que el taparrabo y las sandalias
atadas con correas a sus piernas. Se movía con la suave agilidad natural de un tigre, y sus músculos acerados se marcaban como ondas bajo la piel bronceada.
Llegó al sector de la ciudad reservado a los templos. Por todas partes brillaban a la luz de las estrellas las nívea columnas de mármol, las cúpulas doradas y los arcos plateados, los altares de los innumerables y extraños dioses de Zamora. El muchacho no pensó mucho en esos dioses; sabía que la religión de los zamorios, como todo lo que se refería a un pueblo civilizado y asentado desde hace mucho tiempo en el lugar, era intrincada y compleja y había perdido en gran medida su prístina esencia original en medio de un
laberinto de fórmulas y rituales. Había estado muchas horas en cuclillas en los patios de los filósofos, escuchando los razonamientos y discusiones de teólogos y maestros, y se había ido de allí confuso y perplejo y con una sola idea clara: que estaban todos locos.
Sus dioses eran simples y comprensibles; Crom era su jefe y vivía en una gran montaña, desde donde sentenciaba el destino y la muerte de los hombres. Era inútil invocar a Crom, porque era un dios tenebroso y salvaje que odiaba a los débiles. Pero insuflaba valor a los hombres en el momento de nacer, así como la voluntad y el poder de matar a los enemigos, lo que, para la mentalidad del cimmerio, era lo único que cabría esperar de un dios.
Las sandalias del joven no hacían ruido al caminar por el reluciente empedrado. No había guardianes, porque hasta los ladrones del Maul evitaban los templos, pues se sabía que habían caído extrañas maldiciones sobre los violadores.
Delante de él, recortada contra el cielo, Conan vio la Torre del Elefante. Se preguntó asombrado por qué le habrían dado ese nombre. Nadie parecía saberlo. Nunca había visto un elefante, pero tenía la vaga noción que se trataba de un animal monstruoso, con una cola delante y otra detrás. Eso, al menos, es lo que le había dicho un shemita errante, que le juró que había visto miles de animales como ésos en la tierra de los hirkanios; pero era bien sabido lo mentirosos que son los hombres de Shem. De todos modos, no había elefantes en Zamora.
La torre resplandecía con un fulgor frío bajo el cielo nocturno. A la luz del sol, en cambio, su brillo era tan deslumbrante que pocas personas podían soportarlo. Se decía que estaba hecha de plata. Era redondeada y tenía la forma de un cilindro fino y perfecto, de casi cincuenta metros de altura, y su borde brillaba a la luz de las estrellas debido a las enormes joyas que lo adornaban. La torre se alzaba entre los árboles exóticos y cimbreantes de un jardín situado a gran altura. Había una gran muralla alrededor de este jardín y por fuera un terreno intermedio rodeado asimismo por un muro. No
se veía ninguna luz; parecía que la torre no tuviera ventanas, al menos por encima del nivel de la muralla interior. Tan sólo las gemas de la cúpula brillaban con un resplandor helado bajo el firmamento.
Los matorrales cubrían parte de la muralla exterior, de menor altura. El cimmerio se acercó al paredón y lo midió con la mirada. Era alto, pero él podría saltar y alcanzar el borde con los dedos. Luego sería un juego de niños tomar impulso y pasar al otro lado, y no tenía ninguna duda que podría salvar la muralla interior de la misma manera. Pero vaciló al pensar en los extraños peligros que, según se decía, le esperaban a quien entrase allí. Esa gente le resultaba extraña y misteriosa; no eran de raza y ni siquiera tenían la misma sangre que los brithunios más occidentales, los nemedios, los kothios y los aquilonios, de cuyas culturas y misterios había oído hablar.
Los zamorios, en cambio, eran un pueblo muy antiguo y, por lo que pudo apreciar, muy maligno.
Pensó en Yara, el sumo sacerdote que condenaba a los hombres y lanzaba extrañas maldiciones desde su entrada torre, y se le pusieron los pelos de punta al recordar la leyenda que le contó un paje ebrio de la corte, según la cual Yara se había reído en la cara de un príncipe hostil y alzó delante de él una gema que brillaba con un resplandor incandescente y maligno de la que emergieron unos rayos celadores que envolvieron al príncipe; éste cayó al suelo dando un grito y quedó reducido a un marchito bulto oscuro que se convirtió en una araña negra y, cuando ésta trató de huir frenéticamente, Yara la aplastó con el pie. Yara no salía con frecuencia de su torre mágica, y cuando lo hacía era para lanzar una maldición y hacer el mal a algún
hombre o pueblo. El rey de Zamora le temía más que a la muerte, y estaba siempre borracho porque era la única forma de soportar el miedo. Yara era muy viejo; la gente decía que tenía cientos de años y agregaba que viviría eternamente debido al poder mágico de su piedra preciosa, que los hombres llamaban Corazón de Elefante. Ésta era la única razón por la que llamaban Torre del Elefante a su morada.
Hechicero y Guerrero – Robert E. Howard
Tres hombres se hallaban sentados ante una mesa, enfrascados en un juego con piezas de marfil tallado. Por encima del alféizar de la ventana abierta penetraba una débil brisa, cargada con el pesado perfume de las rosas del jardín que había más allá, iluminado por la luna.
Tres hombres sentados ante una mesa. Uno era un rey, el segundo un príncipe de casa noble y antigua, y el tercero el jefe de una nación bárbara y terrible.
-¡Punto! -dijo Kull, rey de Valusia, al tiempo que movía una de las figuras de marfil sobre el tablero-. Mi hechicero mantiene a raya a tu guerrero, Brule.
Brule asintió, pensativo, y estudió la posición de las piezas. No era un hombre tan corpulento como el rey, aunque sí de constitución firmemente anudada, compacta y, sin embargo, ágil. Si el rey Kull era como un tigre, Brule era como un leopardo. Este Brule era un picto, salvaje y moreno como todos los de su raza, que mostraba desnudo el cuerpo bronceado, a excepción del faldón de cuero y el cinturón hecho de discos de plata.
Sus rasgos inmóviles y su cabeza orgullosamente levantada encajaban muy bien con el cuello, grueso y musculoso, con los fuertes hombros delgados y con el pecho amplio. Esta musculatura, elegante y poderosa, constituía una de las características de su tribu, bárbara y guerrera, de las islas pictas, pero había un aspecto en el que difería de sus compañeros de tribu. Mientras que ellos poseían relucientes ojos negros, los suyos ardían con un extraño y profundo azul. Alguna parte de su sangre debía de estar mezclada con alguna vaga descendencia de los celtas, o de aquellos salvajes diseminados que vivían en cuevas de hielo en el frío norte, cerca de la distante y fabulosa Thule.
Brule contempló pensativamente el tablero y sonrió con expresión inexorable.
-A raya? Quizá. Pero siempre resulta difícil derrotar a un hechicero, Kull, ya sea en este juego, o en el otro gran juego rojo de la guerra. ¡Ah! Hubo un tiempo en que mi propia vida dependió del equilibrio de poder entre un hechicero picto y yo mismo. Él poseía encantamientos y yo sólo disponía de mi espada de hierro bien forjada.
Bebió profundamente de la copa de vino tinto que tenía junto a su codo.
-Cuéntanos tu historia, oh, Brule -pidió el tercer jugador.
Ronaro, príncipe de la gran casa de Atl Volante, era un joven esbelto y elegante, dotado de una espléndida cabeza, unos exquisitos ojos morenos y un rostro de mirada intensa e inteligente. En este trío tan extrañamente mal conjuntado, Ronaro era el patricio innato, el tipo más noble que hubiera producido jamás la aristocracia ilustrada del antiguo reino de Valusia. Los otros dos eran, en cierto modo, su antítesis. Ronaro había nacido en un palacio; de los otros, uno había visto la primera luz del día desde la boca de una cabaña hecha de zarzas, y el otro desde una cueva. Ronaro podía seguir su árbol genealógico hasta dos mil años atrás, a través de una variada serie de duques y caballeros, príncipes y estadistas, poetas y reyes. Incluso Brule, el picto salvaje, sabía algo sobre sus ascendientes y podía citarlos hasta remontarse uno o dos siglos en el pasado, y entre ellos había capitanes vestidos de piel, guerreros coronados de plumas. Sabios chamanes con máscaras de calavera de bisonte y collares hechos con huesos de dedos humanos, y hasta el rey de una isla o dos, y un héroe legendario semidivinizado para las fiestas que celebraban las habilidades guerreras y el valor sobrehumano. En cuanto a Kull, sin embargo, sus antepasados eran un misterio. Ni siquiera conocía los nombres de sus padres. Había surgido desde las profundidades de una oscuridad sin nombre, para convertirse en rey de un glorioso imperio.
Pero en los semblantes de estos tres hombres brillaba una igualdad que superaba las trabas del nacimiento o de la circunstancia: la aristocracia natural de la verdadera masculinidad. A pesar de sus orígenes y su pasado tan diferente, estos tres hombres habían nacido patricios, cada uno a su modo. Los antepasados de Ronaro eran reyes, los de Brule salvajes jefes y, en cuanto a los de Kull, podrían haber sido esclavos…, ¡o dioses! Pero cada uno de ellos poseía ese aura indefinible que distingue al hombre verdaderamente superior y hace añicos la ilusión de aquellos que pretenden que todos los hombres nacen iguales.
-Bueno -empezó a decir Brule con los ojos azules oscurecidos por sombras melancólicas-, eso sucedió en mi primera juventud. Sí, fue durante mi primera incursión guerrera contra la tribu de Sungara. Hasta ese día, nunca había recorrido el sendero de la guerra. Bueno, en realidad, ya había tenido un atisbo de lo que significa matar a un hombre en reyertas de pesca y en fiestas tribales, pero nunca había luchado contra los enemigos de mi pueblo, ni me había ganado las cicatrices propias de los asesinos de lanzas, el clan guerrero de élite de mi pueblo.
Y. al decir esto, se indicó el pecho desnudo, donde Kull y Ronaro pudieron obsenr las tres cicatrices horizontales, que brillaban con un blanco pálido contra la atezada piel de su poderoso pecho.
Mientras Brule seguía hablando, el príncipe Ronaro le observó con un creciente interés. Estos bárbaros, con sus actitudes tan simples y directas y su vitalidad ruda y primitiva no dejaban de intrigar y fascinar al joven noble. Los años que había pasado en la Valusia de torres púrpuras, como aliado respetado del imperio, habían producido un cambio exterior en el picto; si bien eso no había cambiado su naturaleza interna, el tiempo le había prestado al menos una cierta apariencia de cultura y de gracia social. Pero eso apenas era poco más que un barniz y, por debajo de la superficie, ardía la vieja y roja rabia del salvaje. En cuanto a Kull, un cambio mucho más amplio había alterado la actitud del atlante, en consonancia con las más pesadas responsabilidades de un rey. Pero Brule continuó hablando y Ronaro prestó toda su atención a la lenta y reflexiva voz del guerrero picto.
-Tú, Kull, y también tú, Ronaro, son de raza y de nación diferentes, pero nosotros, los de las islas, somos todos de la misma sangre y la misma lengua, aunque nos hayamos dividido en muchas tribus, Cada tribu posee sus costumbres y tradiciones que le son propias y peculiares. Cada una de ellas cuenta con su propio jefe. Pero todas las tribus se inclinan ante Nial del Tatheli, el gran jefe de la guerra, que gobierna las islas como dueño y señor, aunque dirija las riendas del reino con mano ligera.
»Nial no se entromete en los asuntos de las tribus, ni impone tributos o tasas, como decís los pueblos civilizados, excepto a los nargi, los danyo y los asesinos de ballenas que habitan en la isla de Tathel y que se hallan bajo su protección. De ellos sí recibe tributos, pero nunca de los de mi propio pueblo, los bornis, ni de ninguna otra tribu. Cuando dos tribus entran en guerra, él mira hacia otro lado, a menos que su propia isla se vea en peligro. Y una vez que se ha librado y ganado la guerra, arbitra entre las dos tribus contendientes, para decidir qué mujeres raptadas deben ser devueltas, qué pagos de guerra no deben hacerse, qué precio de sangre ha de pagarse por la matanza, y así sucesivamente. Y sus juicios son definitivos y absolutos.
»Si los lemures, los celtas, los atlantes o cualquier otra nación extranjera decidieran emprender la guerra contra cualquiera de las tribus, él ordena a todas que se reúnan como una sola para repeler al invasor y, así, ha llegado a suceder que bornis y sungaras, el pueblo de los lobos o la tribu de la isla roja han luchado los unos junto a los otros, olvidadas todas sus rencillas. Y es bueno que eso sea así.
»En la época de la que estoy hablando, los sungaras eran nuestros enemigos. Habían traspasado los límites de nuestros territorios y trataban de arrebatarnos cierto valle que era nuestro terreno de caza preferido. Nial lo sabía, desde luego, pero cuando entablamos la guerra no se interpuso. Yo, como joven guerrero, que no estaba aún entrenado en la batalla, fui con mis camaradas. Al principio me sentí entusiasmado, pues por fin probaría por primera vez la fama de la guerra. Anhelaba recibir estas orgullosas cicatrices sobre mi, por aquel entonces, terso pecho, lo mismo que algunos hombres anhelan a las mujeres, el oro o las coronas regias. Sólo si demostraba mis habilidades en la guerra podría ser iniciado y admitido entre los asesinos de la lanza, y pertenecer así a la élite de guerreros de ese orgulloso clan. Decidí destacar sobre todos los demás jóvenes de mi edad, y en eso consistió mi error…, ¡y ahí encontré mi oportunidad! Pero me adelanto demasiado a la narración de mi historia.
Mientras escuchaba pensativo, con la barbilla apoyada sobre su poderosa mano, la mente de Kull conjuró visiones de su propia niñez en los bosques, al tiempo que Brule continuaba narrando su historia.
-Los hechiceros de mi tribu nos pintaron la cara con el azul pastel que es sagrado para los dioses del cielo, e impregnaron las bojas de nuestras lanzas y espadas de bronce con el color mágico. Un gran orgullo me henchía el corazón porque yo, Brule, era el único de entre todos los demás guerreros que no llevaba hoja de pedernal o bronce, sino una espada de buen hierro forjado. Ésta era mi primera incursión, y para ese acontecimiento tan importante para mí, mi padre puso en mis manos su propia espada de hierro. Se la había comprado años antes a un mercader de Valusia, y no había otra espada como aquella en toda la nación bornis. Ni siquiera los miembros coronados de plumas de la élite, los pertenecientes al famoso clan guerrero, llevaban un arma tan poderosa.
»Antes del amanecer, nos pusimos en marcha a través de los verdes bosques y la niebla gris, y cruzamos las amplias marismas, dirigiéndonos hacia las lejanas montañas que se elevaban como formas purpúreas y brumosas, a través de la neblina, como viejos reyes envueltos en túnicas de terciopelo que dormitaran sobre sus poderosos tronos.
»El agua de las marismas estaba fría y legamosa, y mientras la vadeábamos desgarramos la capa de podredumbre verde que se había acumulado en la superficie, y un olor nauseabundo invadió nuestras narices, como un hedor insoportable procedente de los pozos más profundos del infierno. Avanzamos en una larga hilera uniforme, con cada guerrero marchando cerca del jefe de su clan. Resultaba difícil vernos los unos a los otros, pues el sol había empezado a rasgar el aire tenue con una radiación escarlata y sus rayos cálidos no hicieron sino espesar la niebla que se elevaba sobre las quietas aguas como el humo de un bosque incendiado. No tardé en perderme en medio de aquella niebla blanca. Eso se debió en parte a mi propio error pues, en mi avidez por sobrepasar a los demás jóvenes, me adelanté demasiado, distanciándome deliberadamente de ellos.
»Todo era un silencio pesado y amodorrante, un calor húmedo, el hedor del agua corrompida, los lentos y aceitosos chapoteos de mis muslos moviéndose a través de las aguas estancadas. La empuñadura de mi espada, envuelta en correas, estaba húmeda a causa del sudor de las palmas de mis manos. Mi respiración era agitada y se producía de forma superficial y jadeante, y mi corazón latía con avidez y golpeaba con fuerza contra la jaula de mis costillas.
»Entonces, unos juncos rojos me azotaron el vientre y los muslos y salí del agua y me deslicé con rapidez y en silencio por entre un prado de alta hierba, perlada y cubierta de rocío. Ahora, me había adelantado bastante con respecto a nuestra vanguardia, y antes de que se levantara la niebla ya me encontraba subiendo las montañas. No se percibía la menor señal o sonido de nuestros enemigos, los guerreros sungaras, y mi propio pueblo todavía se encontraba muy atrás, perdido entre la niebla.
»EI valle por el que luchábamos se hallaba delante, más allá de una escarpadura rocosa. No tardé en ascender como una cabra montes entre los grandes e impresionantes cantos rodados de dura marga y granito desgastado por el tiempo. El polvo me raspaba por debajo de las sandalias húmedas. Al cabo de poco, mis piernas húmedas y desnudas se hallaban cubiertas de un polvo arenisco hasta la altura de medio muslo.
»Fue entonces cuando me encontré con mi enemigo.
»Se encontraba de pie sobre un espacio plano, en lo alto de una poderosa roca que dominaba la extensión de terreno cubierto por la niebla, como la cabeza de un titán caído transformada en piedra eterna por la implacable petrificación de eones inconmensurables. Nos vimos el uno al otro en el mismo y fugaz instante.
»Era Aa-thak, el rey hechicero de los sungaras, alto y feroz como un halcón de bronce, con su cuerpo delgado horriblemente cubierto de pieles, plumas y cuentas de brillantes colores. Siete calaveras humanas le colgaban de una traílla de cuero negro que llevaba colgada al cuello. La calavera de un león gigantesco formaba su casco, y los colmillos marfileños de la mandíbula superior trazaban sombras sobre las cejas pintadas. No llevaba armas, pero en una mano de aspecto ágil sostenía un gran bastón de mando, de madera negra tallada con bárbaros rostros demoníacos y terribles glifos de alguna especie de lenguaje mágico. A pesar de todo mi animoso coraje juvenil, el corazón se me hundió en el pecho al verle, pues sabía la mala suerte que había tenido. Anhelaba y estaba dispuesto a medir mi habilidad guerrera, mi valor masculino y el temple de la espada de hierro de mi padre, pero ¿qué guerrero puede luchar contra el increíble poder de la más negra de las magias?
»Al verme, sus ojos relampaguearon con una llamarada dorada, como la mirada feroz del halcón que está de caza y se enciende al detectar a la presa impotente. Me di cuenta entonces de que se había colocado allí para detener a nuestros guerreros con su hechicería, y al levantar el bastón de ébano tallado contra mí lo reconocí como la varita y el cetro de su mágico poder, pues había visto un duplicado en manos del chamán de mi propia tribu. Yo mismo le había visto producir, con ese mismo bastón, extrañas maravillas ante las imágenes de los dioses, durante las fiestas y los sacrificios de la temporada. Pero no en la guerra. Nosotros, los bornis, no utilizamos la magia en la guerra. El vil sungaras, sin embargo, se proponía utilizar las fuerzas negras de una magia impía contra nuestros desprevenidos guerreros.
»Aunque la sangre se me heló en las venas con un temor supersticioso, mi corazón se endureció con un acceso de rabia y furia, convertido en un puño de hierro, al darme cuenta de este sucio truco de nuestros innobles enemigos.
»Aa-thak se adelantó un paso sobre la suave superficie de la roca, cortándome el paso y señalándome con su bastón negro. Durante todo el rato, sus brillantes ojos de halcón se fijaron intensamente en los míos, como dos carbones gemelos y encendidos. Sus labios, duros y delgados, tan crueles como el pico del halcón, pronunciaron un nombre, ante cuyas terribles sílabas parecieron gemir las montañas y estremecerse las rocas por debajo de nosotros.
»De una forma instintiva, levanté mi espada contra él, como si me dispusiera a parar un golpe. Cuando la conmoción hormigueante de su magia me golpeó y me atontó el cuerpo desde la cabeza a los pies, el hierro de la espada se puso al rojo vivo contra la palma de mi mano, a pesar de los correajes de cuero que envolvían la empuñadura. Me chamuscó como un hierro al rojo. Por un momento, mi visión se debilitó, mis músculos se ablandaron como la cera caliente, mi cerebro quedó envuelto por las brumas…, ¡pero eso sólo fue un momento! La espada de hierro parecía zumbar, caliente en mi mano, y el entumecimiento desapareció de repente de mi cerebro.
»Sus ojos me miraron, extrañados. Su semblante rígido perdió la dura seguridad de su expresión. Entonces me di cuenta de que, de algún modo, sin saber cómo ni por qué, el hierro frío de mi vieja espada había embebido o desviado por completo toda la fuerza del golpe de su brujería.
»Volvió a dirigirme una oleada de fuerza helada. Mi conciencia se tambaleó de nuevo como el parpadeo de la llamada de una vela azotada por una repentina ráfaga de viento. Pero, una vez más, el hierro del arma absorbió o reflejó el rayo de poder mágico que había dirigido contra mí.
»El tiempo pareció quedar en suspenso. El mundo se hundió a nuestro alrededor envolviéndonos como un globo de pesado cristal. Nada existía dentro de aquella esfera de silencio, excepto el hechicero y el guerrero. Nos encontrábamos en un punto muerto, como si hubiéramos hecho tablas, como en un juego. Sus hechizos quedaban anulados por mi hierro. No podía vencerme con su extraño poder, pero yo tampoco podía avanzar un solo paso contra las paralizantes oleadas de fuerza que me obligaban a permanecer donde estaba, como si hubiera echado raíces en la roca. Y nos quedamos así, en aquel callejón sin salida.
-¿Qué ocurrió entonces? -preguntó Kull tras aclararse la garganta.
El picto sonrió con una mueca.
-Lancé mi espada hacia adelante y corté su bastón en dos con la misma facilidad con que un hacha pueda cortar un árbol pequeño -contestó Brule echándose a reír-. No podía mover los pies, pero sí arrojar la hoja. Luego, le hundí dos buenos pies de hierro en las entrañas, y derrotamos a los sungaras y les hicimos retroceder entre gritos. Más tarde, Nial de Tatheli dictaminó en nuestro favor, y aquel valle continuó siendo nuestro para siempre. ¡Y así fue como me convertí en un asesino de la lanza! Es el movimiento más sencillo, más evidente e inesperado lo que rompe toda situación de punto muerto, del mismo modo que yo rompo tu jaque mate, oh, rey…
Y su mano descendió entonces sobre el tablero de juego y movió su pieza, apoderándose del hechicero de marfil de Kull.
-Brule y Ronaro se echaron a reír. Kull lanzó un gruñido de tristeza, y una sonrisa de admiración se extendió sobre su rostro ceñudo e impasible.
-Has ganado la partida, Brule, y no puedo objetar nada. Mis simpatías siempre estarán del lado del guerrero en contra del hechicero. La magia fracasa, como no puede suceder de otro modo, contra la fuerte voluntad y el ingenio del hombre, del mismo modo que mi cerebro se tambalea bajo los efectos de este vino tan fuerte porque, de otro modo, me habría dado cuenta de la trampa que me has tendido.
Pero, a pesar de todo, pidió más vino y propuso jugar otra partida.
EL FUEGO DE ASURBANIPAL – ROBERT E. HOWARD PART 3 de 3
Se giró y se dirigió hacia el trono, pero uno de sus hombres, un gigante con barba y con un solo ojo, exclamo:
-¡Detente, señor! ¡Un mal muy antiguo reino en este lugar antes de los días de Mahoma! El djinn aúlla por estas salas cuando el viento sopla, y muchos hombres han visto fantasmas bailando en las murallas bajo la luz de la luna. Ningún mortal ha desafiado a esta ciudad durante miles de años excepto uno, hace unos cincuenta años, que huyó desesperado.
> Has venido desde El Yemen y no conoces la vieja maldición que pesa sobre esta ciudad depravada y sobre sus piedra maléfica, que late como el corazón rojo de Satán. Te hemos seguido hasta aquí en contra de nuestros principios por que has demostrado ser un hombre fuerte y porque dices que tienes un conjuro contra todos los seres malignos. Dijiste que solo quería echarle un vistazo a esta piedra preciosa, pero ahora nos hemos dado cuenta de que tu intención no es otra que la de quedártela. ¡No ofendas al djimm!>>
-¡No, Nureddin, no ofendas al djinn! -repitieron a coro el resto de beduinos. Los rufianes que siempre habían sido fieles al sheik se mantenían en un grupo compacto, aparte de los beduinos, y no dijeron nada; envilecidos por los crímenes y otras acciones nada piadosas, eran menos sensibles a las supersticiones de los hombres del desierto, que habían escuchado durante siglos la temible historia de la ciudad maldita. Steve, a pesar de que odiaba a Nureddin con todo el veneno que podía destilar su alma, se dio cuenta del magnetismo de ese hombre, una capacidad de liderazgo innata que le había permitido imponerse a los temores de muchos años.
-La maldición recae sobre los infieles que irrumpen en la ciudad -respondió Nureddin-, no en los creyentes. Miren, en esta habitación hemos vencido a nuestro enemigo Kafar!
Uno de aquellos halcones del desierto que lucía una barba blanca negó con la cabeza.
-La maldición es más antigua que Mahoma, y no distingue entre razas o creencias. Unos hombres terribles se agruparon en esta ciudad negra en el amanecer de los tiempos. Oprimieron a nuestros antepasados de tiendas negras y lucharon entre ellos; las murallas negras de esta ciudad se tiñeron de sangre y vibraron con los gritos de fiestas profanas y los susurros de oscuras intrigas.
>Te voy a contar cómo vino hasta aquí esta piedra: a la corte de Asurbanipal llegó un mago al que la oscura sabiduría de los tiempos no le estaba negada. Con el fin de ganar honor y poder para si mismo, desafió los horrores de una enorme cueva sin nombre que se encuentra en una tierra oscura y desconocida, y de aquellas malignas profundidades extrajo esta gema brillante, tallada por las propias llamas del infierno. Gracias a su terrible dominio de la magia negra, hechizó al demonio que custodiaba la antigua gema y la robo, dejándolo dormido en aquella caverna desconocida.
>Una vez que este mago -llamado Xuthltan- se hubo instalado en la corte del sultán Asurbanipañ empezó a hacer magia y predecir sucesos escrutando el interior de la piedra, que sólo sus ojos podían contemplar sin quedar completamente cegado. Entonces la gente la llamo a esta piedra el Fuego de Asurbanipal. en honor del rey.
>Pero la desgracia se cernió sobre el reino y la gente empezó a decir que era a causa de la maldición del djimm. Entonces el sultán, asustado. le ordeno a Xulhltan que tomara la gema y la devolviera a la caverna de donde la había robado, antes de que produjese males todavía peores.
>Pero no era intención del mago deshacerse de la gema en la que había podido leer los extraordinarios secretos de la época pre-Adamita, por lo que huyó a la ciudad rebelde de Kara-Shehr, donde pronto estalló una guerra civil y los hombres lucharon los unos contra los otros para hacerse de la gema. En ese momento el rey de la ciudad, anhelando apoderarse de la piedra, atrapo al mago y lo torturo hasta la muerte. Y fue en esta misma habitación donde vio cómo moría, el rey se sentó en el trono con la gema en su mano, como se había sentado, como se ha sentado a lo largo de los siglos, ¡como está sentado precisamente ahora!>>
El árabe señalo con el dedo la masa de huesos que ocupaba el trono de mármol y los bravos hombres del desierto retrocedieron atemorizados; incluso a algunos de los secuaces más fieles a Nureddin se les heló el aliento, pero el sheik se mantuvo imperturbable.
-En el momento de morir -continuo el viejo beduino-. Xuthltan maldijo la piedra cuya magia no le había salvado y gritó unas palabras terribles que rompieron el hechizo que pesaba sobre el demonio de la caverna y lo liberó. E invocando a los dioses olvidados, Cthulhu, Koth y Yog.Sothoth, y a los moradores pre-adamitas de todas las ciudades oscuras ocultas bajo mar y en las profundidades de la tierra, les impelió a recuperar lo que era suyo, y en su último aliento condeno al falso rey. Y esta condena consistió en que el rey permanecería sentado en su trono, con el fuego de Asurbanipal en la mano, hasta el día del Juicio Final.
>Entonces la gran piedra grito como si estuviese viva, e inmediatamente, ante los ojos del rey y de sus soldados, una bruma negra que se movía en círculos se alzó desde el suelo y liberó un viento fétido. Y de este viento surgió un espantoso espectro que alargo sus terribles zarpas y las dejó caer sobre el rey, que desfalleció y murió al contacto de ellas. Los soldados huyeron despavoridos y, con el resto de habitantes de la ciudad, se lanzaron al desierto, donde perecieron o consiguieron llegar completamente destrozados hasta las lejanas poblaciones de los oasis. Kara-Shehr quedó desierta y silenciosa, y se convirtió en madriguera para reptiles y chacales. Las pocas veces que la gente del desierto se han aventurado en la ciudad, se han encontrado con el rey muerto en su trono, asiendo la resplandeciente gema, pero nunca se han atrevido a tocarla, ya que saben que el demonio que la vigila está cerca, acechando, de la misma manera que nos esta acechando ahora, mientras permanecemos aquí>>
Los guerreros se estremecieron y empezaron a mirar a su alrededor. En ese momento Nureddin tomó la palabra:
-Entonces, ¿por que no apareció cuando los extranjeros entraron a la sala? ¿Acaso está tan sordo que el ruido del combate no lo ha despertado?
-Todavía no hemos tocado la gema -respondió el viejo beduino-, y tampoco lo han hecho los extranjeros. Los hombres pueden verla y continuar vivos, pero ningún mortal que la haya tocado ha sobrevivido.
Nureddin siguió hablando, pero en cuanto vio aquellos rostros tan obstinados se dio cuenta de la inutilidad de todos sus razonamientos. Entonces cambió su actitud radicalmente.
-Yo soy quien manda aquí -dijo con voz firme mientras dejaba caer la mano sobre la funda de su pistola-. ¡No me he esforzado tanto ni he asesinado por esta gema como para ahora echarme atrás por culpa de unos temores sin ningún fundamento! ¡Todos quietos! ¡Si alguno intenta detenerme. su cabeza peligrara!
Los miró fijamente, con un brillo amenazador en los ojos, y todos recularon, impresionados por el poder de su carácter despiadado. Se acerco con paso firme a los escalones de mármol. Los árabes mantuvieron el aliento, acercándose poco a poco hacía la puerta; Yar Alí, que por fin había recuperado el conocimiento, emitió un gemido de impotencia; <<¡Dios!>>, pensó Steve, <<¡Que escena más extraña>>. Dos prisioneros atados sobre el suelo lleno de polvo, unos guerreros salvajes agrupados entre si y sosteniendo sus armas, el olor agrio de la sangre y de la pólvora quemada todavía flotando en el aire, cuerpos que yacen envueltos en sangre, con el cerebro y las entrañas esparcidos por el suelo; y, sobre el pedestal, el terrible sheik ajeno a todo excepto al maligno brillo carmesí que surgía de entre los dedos del esqueleto que descansaba en el trono de mármol.
Un tenso silencio se apoderó cuando Nureddin alargó lentamente la mano, como si estuviese hipnotizado por la vibrante luz carmesí. En el subconsciente de Steve se despertó un estremecimiento débil, como de algo inmenso y desagradable que se despertaba de repente después de un largo letargo. Los ojos del americano se dirigieron instintivamente hacia aquellas paredes siniestras y enormes que le rodeaban. El brillo de la joya había cambiado de manera sorprendente; ahora era de un rojo más intenso, más profundo, que aparecía hostil y amenazador.
-Corazón de todos los males -murmuro el sheik-, ¿cuántos príncipes han muerto por ti desde los inicios del mundo? Probablemente es la sangre de los reyes lo que palpita en tu interior. Los sultanes, princesas y generales que te han lucido como suyo ahora no son más que polvo y han caído en el olvido, pero tú aún brillas con una intensidad majestuosa, fuego del mundo.
Nureddin tomó la piedra y un gemido estremecedor surgió de las gargantas de los árabes. Un gemido que cortó rápidamente un grito inhumano. A Steve le pareció que era la magnífica joya quien había gritado como si estuviese viva. La piedra se escurrió de la mano del sheik. Es posible que se le cayese a Nureddin, pero a Steve le pareció que la piedra se movió convulsivamente, igual que se podría mover una cosa viva. Cayó desde el pedestal y fue saltando de escalón en escalón, con Nureddin saltando detrás suyo, maldiciendo el momento en que se le escapo de la mano. La piedra llego hasta el suelo, cambiando de dirección de repente y, a pesar de la cantidad de polvo y de arena, fue rodando como una bola de fuego hasta la pared de detrás. Nureddin ya la tenía prácticamente en su poder -la piedra golpeó la pared y se detuvo- y alargó el brazo para hacerse de nuevo con ella.
Un alarido de terror rompió aquel tenso silencio. Sin previo aviso, la solida pared se abrió y de su interior surgió un tentáculo que golpeo y envolvió el cuerpo de sheik, igual que una pitón aprisiona a su victima, y lo sacudió y arrastro hasta la oscuridad. Entonces la pared se torno lisa y solida de nuevo; lo único que se oyó fue un grito agudo que se iba apagando y heló la sangre de todos los que lo percibieron. Aullando sonidos ininteligibles, los árabes salieron en estampida, formando una masa alborozada que luchaba contra la puerta de salida, rompiéndola y bajando después alocadamente por las enormes escaleras.
Steve y Yar Alí permanecieron allí sin ninguna ayuda, oyendo en la lejanía el frenético clamor de los que huían y mirando horrorizados a aquella siniestra pared. El griterío dejó paso en poco rato a un silencio aún más terrorífico. Manteniendo el aliento, oyeron de repente un sonido que les helo la sangre en las venas; el ruido de algo metálico o de una piedra que se deslizaba suavemente por una ranura. En ese instante la puerta oculta empezó a abrirse y Steve vio un brillo entre la oscuridad que podría haber sido el brillo de unos ojos monstruosos. Steve cerró sus propios ojos; no se atrevía a mirar cualquiera que fuese el horror que surgiese de esa repulsiva negrura. Sabía que hay tensiones que el cerebro humano no puede resistir, y todos los instintos primitivos del alma le imploraban que todo esto fuera una pesadilla y una locura. Sintió cómo Ali también cerraba los ojos y cómo los dos yacían en el suelo como dos hombres muertos.
Clarney no percibió ningún sonido, pero sintió la presencia de un mal terrible, demasiado espantoso como para ser comprendido por una mente humana; un ser de mares de otros mundos, de los oscuros confines cósmicos. Un frío mortal se esparció por toda la sala. Steve sintió el brillo de unos ojos inhumanos que le abrasaban con la mirada y le inutilizaban todos los sentido. Sabía que si miraba, si abría los ojos aunque sólo un instante, la locura más absoluta se apoderaría de él inmediatamente.
Sintió en la cara un aliento asqueroso que le estremeció el alma y supo que el monstruo se había inclinado encima suyo, pero permaneció inmóvil, como un hombre congelado por una pesadilla. Se aferraba con fuerza a un único pensamiento: ni él ni Yar Alí habían tocado la joya que este demonio custodiaba.
Después dejó de percibir aquel olor nauseabundo, sintió que el frío que flotaba en el aire iba decreciendo y oyó como lapuerta secreta se deslizaba denuevo sobre sus goznes. Aquella criatura maligna regresaba a su escondite. Nisiquiera todas las legiones del infierno hubiesen sido capaces de evitar que los ojos de Steve se entreabriesen mínimamente. Sólo pudo vislumbrar durante un segundo cómo se acababa de cerrar la puerta secreta, y éste único segundo le basto para perder la conciencia totalmente. Steve Clarney, aventurero de nervios de acero, había desfallecido por primera y únoca vez en su azorada vida.
Cuánto tiempo per,anecio ahí inconciente, Steve nunca lo sabrá, pero no pudo ser demasiado, ya que un susurro de Yar Alí le hizo volver en sí.
-Túmbese de lado, sahib, moviéndome un poco alcanzaré sus ataduras con mis dientes.
Steve sintio como los fuertes dientes del afgano roían sus ligaduras, y mientras permanecía con la cara contra el polvo del suelo notó que el hombro herido se le despertaba con unas punzadas iaguantables -se había olvidado de el por completo hasta entonces- empezó a reunir todos los componentes de su consciencia, que hasta entonces vagaban desordenados por su mente. ¿Hasta dónde, se preguntaba asombrado, había llegado las pesadillas de delirio, originadas por el sufrimiento y en la sed que quemaba la garganta? El combate con los árabes había sido real -las ataduras y las heridas lo demostraban- pero la terrible muerte del sheik -aquella cosa que surgió del agujero negro de la pared- probablemente había sido fruto del delirio. Nureddin debía de haber caído porun pozo u otro tipo de agujero.
Steve notó que ya tenía las manos libres y se alzó, sentándose en el suelo. Revolvió sus ropas en busca de una navaja que había pasado inarvertida a los árabes. No miró hacía arriba ni al resto de la habptación mientras cortaba las cuerdas que inmovilizaban laspiernas, y despues libero a Yar Alí moviéndose con gran dificultad, ya que su hombro izquierdo estaba rígido y era totalmete inútil.
-¿Dónde están los beduinos? -pregunto mientras el afgano estaba a sus pies levantándose-.
-Alá, sahid -susurró Yar Alí-, ¿esta usted loco? ¿Acaso lo ha olvidado? ¡Vayámonos rápido, antes de que el djinn regrese!
-Fue una pesadilla -murmuro Steve-. ¡Mira! ¡La joya está de nuevo en el trono!
Su voz se apagó de repente. Allí estaba otra vez aquel palpitante resplandor en el viejo trono, reflejándose en el mismo polvoriento esqueleto, cuyos dedos de hueso sostenían de nuevo el Fuego de Asurbanipal. Pero a los pies del trono yacía un objeto que nunca antes había estado allí; era la cabeza de Nureddin El Mekru, que había sido cortada de su cuerpo y vanamente alzaba los ojos hacia la luz gris que se filtraba a través del techo de piedra. Los labios descoloridos se contraían dejando ver los dientes en una mueca horrible, y los ojos reflejaban un horror insoportable. En la gruesa capa de polvo y arena que cubría el suelo, había tres huellas diferentes; las del propio sheik hasta el sitio donde rodó la joya y topó con la pared, y, encima de ellas, dos grupos más de pisadas, unas yendo hacía el trono y otras regresando hacía la pared, grandes, sin una forma definida, como anchas y lisas, con dedos o garras enormes; no eran ni de hombre ni de animal.
-¡Por Dios! -exclamo Steve, quedándose sin respirar unos instantes-. Ha sido real, y también lo es la Cosa, la Cosa que vi.
Steve recordó la huida de aquella sala como una pesadilla impetuosa, durante la cual el y su compañero bajaron disparados por una escalera sin fin que parecía un agujero gris de temor, corrieron a ciegas a través de polvorientas y silenciosas habitaciones, pasaron por delante del ídolo que reinaba amenazador en el salón más grande y fueron a dar de lleno con la resplandeciente luz del sol del desierto, donde cayeron extenuados intentando recuperar el aliento.
Y de nuevo a Steve le hizo reaccionar la voz del afridi:
-¡Sahib, sahib, Alá se ha compadecido de nosotros, nuestra suerte ha cambiado!
Steve miró a su compañero con la mirada de alguien que está en trance. Las ropas del afgano estaban hechas jirones y llenas de sangre. Estaba rebozado de arena y cubierto de sangre, y su voz era una especie de graznido, pero sus ojos estaban radiantes y alzaba la mano señalando trémulamente con el dedo.
-¡A la sombra de aquel muro en ruinas! -graznó, esforzándose por humedecer los labios ennegrecidos-. ¡Allah il Allah! ¡Los caballos de los hombres que hemos matado! ¡Con cantimploras y bolsas de comida junto a las sillas! ¡Esos perros han huido sin detenerse por los caballos de sus camaradas!
Un nuevo soplo de vida surgió del pecho de Steve, que se levanto tambaleándose.
-¡Vámonos de aquí! -dio sin abrir casi la boca-. ¡Vámonos de aquí rápido!
Como muertos vivientes fueron dando tumbos hasta los caballos, los soltaron y subieron a las sillas como pudieron.
– Nos dirigiremos hacia las montañas -dijo Steve, y Yar Alí asintió vivamente-. Es posible que los necesitemos antes de alcanzar la costa.
A pesar de que sus desquiciados nervios pedían agritos el agua que sonaba en las cantimploras sujetas a las sillas, espolearon las monturas y, balanceándose en las sillas cabalgaron raudos a lo largo de las calles llenas de arena de Sara-Shehr, entre los palacios en ruinas y las columnas que se caían a trozos, cruzaron las destrozadas murallas y se adentraron en el desierto. Ni una sola vez echaron la vista atrás hacía aquella masa oscura que albergaba viejos horrores, y ni siquiera hablaron una palabra hasta que las ruinas se desvanecieron en la distancia. Entonces, y sólo entonces, aminoraron y satisficieron su sed.
-¡Allah il Allah! -imploro devotamente Yar Alí-. Esos perros me han golpeado y golpeado hasta no dejarme ni un hueso sano. Desmonte, se lo pido, sahib, y déjeme examinarle el hombro en busca de esa maldita bala. Luego se lo vendaré lo mejor que pueda.
Mientras le curva, Yar Alí pregunto, evitando la mirada de su amigo:
-¿Ud dijo, sahib, dijo algo, a cerca de ver una cosa? ¿Qué es lo que vio, en nombre de Alá?
Un temblor fuerte y violento sacudió el vigoroso cuerpo del americano.
-¿No estabas mirando cuando…, cuando la Cosa devolvió la joya a la mano del esqueleto y dejó la cabeza de Nureddin en el pedestal?
-¡No, por Alá! -juro Yar Alí-. ¡Tenía los ojos tan cerrados como si me hubiesen soldado con hierro fundido por Satán!
Steve no respondió hasta que los dos camaradas hubieron saltado de nuevo a las sillas de los caballos y reanudado su largo viaje hacia la costa, que tenían grandes posibilidades de alcanzar, dado que ahora disponían de caballos, comida, agua y armas.
-Yo si que mire -dijo el americano con voz triste-. Y ojalá no lo hubiera hecho; sé que soñare con ello durante toda mi vida. Sólo eché una breve ojeada; y no podría describírtelo de la manera que un hombre describiría una cosa de este mundo. Espero que Dios me ayude; no era una cosa terrenal, ni tampoco imaginable. Hay que saber que el hombre noes el primer habitante de la tierra; hay seres que ya estaban aquí antes de su llegada, y ahora aparecen como supervivientes de épocas antiguas y desconocidas. Es posible que mundos de dimensiones que son extrañas permanezcan aún hoy imperceptibles en este universo material. En el pasado, los brujos invocaban a demonios primitivos y los traían hasta la tierra para vengarle y para custodiar algo que, sin duda, procede del mismo infierno.
Intentare explicarte l que pude entrever, y después no volveré a hablar de ello jamás. Era gigantesco, negro y siniestro; era una monstruosidad deforme y desgarbada que caminaba erguida como un hombre, pero que parecía más bien un sapo, y que además tenía alas y tentáculos. Sólo lo vi de espaldas, si lo hubiera visto de frente, si le hubiera visto la cara, no me cabe ninguna duda de que hubiese enloquecido por completo. El viejo árabe tenía razón ¡que Dios nos proteja, era el monstruo que Xuthltan trajo de las remotas y oscuras cavernas de la tierra para custodiar el Fuego de Asurbanipal!>>
EL FUEGO DE ASURBANIPAL – ROBERT E. HOWARD – PART 2 de 3
EL FUEGO DE ASURBANIPAL – ROBERT E. HOWARD
Fue durante el terrible calor del medio día en el desierto cuando alcanzaron las ruinas, y, atravesando el derruido muro por un agujero bastante grande, pudieron fijar su vista en la ciudad muerta. La arena había bloqueado las viejas calles y había dado una forma fantástica a aquellas enormes columnas, que quedaban tumbadas y medio ocultas. Estaba todo tan destrozado y tan cubierto de arena que los dos exploradores apenas pudieron identificar un poco del plano original de la ciudad. La ciudad ahora no era más que una inmensidad de montones de arena y de piedras que se caían a trozos sobre las que flotaban, como una nube invisible, un aura de inexpresable antigüedad.
Justo delante de ellos discurría una avenida ancha cuya configuración no había conseguido borrar la destructiva fuerza ni de la arena ni del viento. A cada uno de los lados del amplio camino había alineadas unas columnas enormes, no especialmente altas, incluso teniendo en cuenta la arena que no dejaba ver la base, pero increíblemente anchas. Encima de cada columna había una figura esculpida en la fuerte piedra; eran imágenes sombrías y enormes, mitad humana y mitad bestia, que contribuía así a la irracionalidad que flotaba en toda la ciudad. Steve profirió un grito de sorpresa.
-¡Los toros alados de Nínive! ¡Los toros con cabeza de hombre! ¡Por todos los santos, Alí, aquellas viejas historias eran ciertas! ¡La leyenda entera es cierta! Debieron de venir aquí cuando los babilonios destruyeron Asiria, ya que todo esto es idéntico a las imágenes que he visto, reconstruye escenas de la vieja Nínive ¡Mira Allí!
Señalo el inmenso edificio que estaba al otro extremo de la calle ancha. Era un edificio colosal, muy solido, cuyas columnas y paredes, hechas con resistentes bloques de piedra negra, había resistido contra la arena y el viento, contra el paso del tiempo. Aquel ondulante y destructivo mar de arena que se había adueñado de la ciudad se extendía por sus bases, penetrando por puertas y pasillos, pero hubiesen sido necesarios miles de años para inundar toda la estructura.
-La morada de los demonios -musito Yar Alí con desagrado-.
-¡El templo de Baal! -exclamo Steve-. ¡Vamos! Temía que hubiésemos tenido que dar con todos los templos escondidos por la arena y cavar para encontrar la preciosa gema.
-Poco bien nos hará -murmuro Yar Alí-. Moriremos en este sitio.
-Podemos contar con eso, seguro. -Steve desenroscó el tapón de su cantimplora-. Tomemos nuestro último trago. En cualquier caso, aquí estamos a salvo de los árabes. Nunca se atreverán a venir hasta aquí a causa de sus supersticiones. Beberemos y después moriremos, eso está claro, pero primero encontraremos la joya. Quiero tenerla en mi mano en el momento en que desfallezca. Tal vez dentro de unos poco siglos algún aventurero afortunado encuentre nuestros esqueletos y la gema. ¡Aquí está, para él, sea quien sea!
Con esta mueca irónica Clarney agoto su cantimplora al tiempo que Yar Alí hizo lo propio. Se habían jugado su último as, el rsto quedaba a la merced de Alá.
Mientras caminaban por aquella avenida. Yar Alí, que jamás había temblado ante un enemigo humano, miraba a derecha e izquierda nerviosamente, como si esperase descubrir un rostro fantástico y con cuernos espiándole desde detrás de una columna. El mismo Steve sentía la inquietante antigüedad de aquel sitio y temía encontrarse con un inminente ataque a cargo de cuadrigas de bronce que corrían por las calles desiertas, u oír de repente el amenazante son de trompetas de guerra. Se dio cuenta de que el silencio de las ciudades muertas era mucho más intenso que el silencio del desierto.
Finalmente, llegaron a las puertas del gran templo. Hileras de columnas inmensas flanqueaban la amplia entrada, llena de arena que llegaba hasta los tobillos, desde donde pendían grandes marcos de bronce que en algún tiempo albergaron fuertes puertas cuya cuidada madera se había podrido hacía siglos. Entraron en un gran salón en penumbras que tenía un sombrío techo de piedra sostenido por columnas que parecía los troncos de un bosque. El efecto de toda la construcción era de un esplendor enmudecedor y de tal magnitud que parecía un templo construido por gigantes para albergar a los dioses más sombríos y enigmáticos.
Yar Alí caminaba temeroso, como si fuese a despertar a los dioses que estaban dormidos, y Steve, a pesar de estar libre de las supersticiones del afridi, sentía como si la impenetrable majestuosidad de aquel sitio le abrazase el alma con sus oscuras manos. No había resto de ninguna huella en el polvo que reposaba en el suelo; había pasado más de medio siglo desde que aquel turco huyese de aquellos salones despavorido, como si se lo llevasen los demonios. Respecto a los beduinos, era fácil ver por que esos supersticiosos hijos del desierto evitaban esta ciudad encantada, y realmente estaba encantada, pero no por fantasmas, sino, probablemente, por las sombras del esplendor perdido.
A medida que avanzaban a través de la arena del salón, que parecía no tener fin, Steve se planteó muchas preguntas. ¿Cómo pudieron aquellos fugitivos de la ira de unos rebeldes violentísimos construir esta ciudad? ¿Cómo cruzaron el país de sus propios enemigos (ya que Babilonia esta entre Asiria y el desierto arábigo)? De hecho, no tenían otro sitio donde ir: al oeste está Siria y el mar, y el norte y el este estaban ocupados por los <<peligrosos medas>>, aquellos terribles arios cuya ayuda fortaleció el brazo de Babilonia en el momento de pulverizar a su enemigo.
Posiblemente, pensó Steve, Kara-Shehr -o como se llamase en aquellos tiempos remotos- se construyó como una ciudad fronteriza antes de la caída del imperio asirio. ¿Con que propósito huirían los supervivientes de aquella destrucción? En cualquier caso, era posible que Kara-Shehr hubiese sobrevivido a Nínive unos cuantos siglos. Era una ciudad extraña, sin duda, como un ermitaño, apartada del resto del mundo.
Seguramente, como dijo Yar Alí, hubo un tiempo en que esta tierra era un país fértil, regado por oasis y manantiales; y en la zona accidentada que habían cruzado la noche anterior habrían habido canteras que proporcionaron la piedra necesaria para construir la ciudad.
¿Qué causo entonces la decadencia de la ciudad? ¿Fue el avance de las arenas del desierto y el agotamiento de los manantiales lo que indujo a la gente a abandonarla? ¿O era Kara-Shehr una ciudad silenciosa antes de que la arena superara las murallas? la ruina de la ciudad, ¿fue provocada por el exterior o se debió a causas internas? ¿fue una guerra civil lo que diezmo a sus habitantes o, por el contrario, fueron exterminados por un poderoso enemigo procedente del desierto? Clarney movió la cabeza en un gesto lleno de perplejidad y preocupación. Las respuestas a todas estas preguntas se perdían en el laberinto de los tiempos inmemoriales.
-¡Allaho akbar!
Habían cruzado aquel enorme y sombrío salón y al final de todo se encontraron con un terrorífico altar de piedra negra detrás del cual se asomaba amenazante la figura de una antigua divinidad, una imagen salvaje y horrible. Steve se encogió de hombros cuando identificó aquella imagen monstruosa; se trataba de Baal, en cuyo altar negro se le ofrecía, en otros tiempos, el alma inocente de una víctima indefensa retorciéndose y gritando de desesperación. Este ídolo encarnaba por completo en su profundísima y hostil bestialidad el alma de esta ciudad endemoniada. Seguramente, pensó Steve, los creadores de Nínive y de Kara-Shehr estaban hechos de una pasta muy diferente a la gente de hoy. Su arte y su cultura eran demasiado siniestros, demasiado secos respecto a los aspectos más ligeros de la humanidad, como para ser enteramente humanos; por lo menos, en el sentido en que el hombre moderno concibe la humanidad. La arquitectura intimidaba; mostraban un alto nivel técnico, pero resultaba demasiado hosca, grande y basta para alcanzar la compresión por parte del mundo moderno.
Los dos aventureros cruzaron una puerta estrecha que se abría al final del salón, justo al lado del ídolo, y que conducía hacía una serie de habitaciones amplias, sombrías y llenas de polvo, y conectadas entre si por pasillos flanqueados de columnas. Avanzaron por ellos envueltos en una luz gris, fantasmagórica, y llegaron a una escalera ancha cuyos enormes escalones de piedra ascendían y se perdían en la oscuridad. En este momento, Yar Alí se detuvo.
-Nos hemos atrevido demasiado, sahib -murmuró-. ¿Es sensato arriesgarnos más?
Steve, que ardía de impaciencia, capto la intención del afgano.
-¿Quieres decir que no deberíamos subir estas escaleras?
-Tienen un aspecto terrible. ¿Hacia que cámaras de silencio y horror deben de llevar? Cuando un fantasma habita una casa desierto, siempre acecha en las habitaciones de arriba. Un demonio puede arrancarnos la cabeza en cualquier momento.
-Sea como sea, ya somos hombres muertos -gruño Steve-. Si quieres, puedes volver atrás y vigilar si vienen los árabes mientras yo voy a la parte de arriba.
-Eso es como tratar de ver el aire en el horizonte respondió el afgano con desgana, al tiempo que cogía el rifle y desenfundaba su largo cuchillo-. Ningún beduino llega hasta aquí. Vamos, sahib. Estás loco igual que todos los occidentales, pero no dejaré que te enfrentes a los fantasmas tú solo.
Los dos compañeros empezaron a subir las escaleras. A cada paso, los pies se les hundían en el polvo acumulado a lo largo de los siglos. Fueron subiendo y subiendo hasta una altura tal que el suelo se perdía en una oscuridad incierta.
-Nos dirigimos a ciegas hacia nuestro destino fatal, sahib -musito Yar Alí-. ¡Allah il Allah, y Mahoma es su profeta! Siento la presencia de un mal dormido durante mucho tiempo y presiento que nunca volveré a oír cómo silva el viento en el Khyber Pass.
Steve no respondió. No le gustaba el silencio mortal que se extendía por todo el templo ni tampoco la inquietante luz gris que se filtraba desde algún sitio escondido.
Ahora, por encima de sus cabezas, la penumbra se aclaro un poco y vieron que estaban en una habitación circular enorme, iluminada tristemente por la luz que se filtraba a través de un techo alto y agujereado. De repente, otro haz de luz contribuyó a la iluminación de la sala. Un fuerte gritó se escapo de los labios de Steve y de Yar Alí.
De pie en el último peldaño de la escalera de piedra, los dos miraban a través de aquella gran habitación, con las baldosas cubiertas de polvo y las paredes de piedra negra completamente desnudas. Desde el centro de la habitación, unos enormes escalones llevaban hacía un podio de piedra, y sobre este podio se erigía un trono de mármol. Alrededor del trono brillaba y relucía una luz extraña. Los dos aventureros se maravillaron cuando vieron su origen. En el trono yacía un esqueleto humano, un conjunto casi deforme de huesos que se desmenuzaban. Una mano sin carne se apoyaba sobre el amplio brazo del trono de mármol, y en esta horrible garra latía, como si estuviese viva una enorme piedra de un rojo muy intenso.
¡El Fuego de Asurbanipal! Incluso después de haber encontrado la ciudad perdida Steve no pensó que realmente fuesen a dar con la gema, incluso dudaba acerca de su existencia. Pero ahora no podía dudar, tenía la evidencia ante sus ojos, deslumbrándole con ese increíble, maligno, brillo. Con un fuerte grito de emoción saltó rápidamente por la habitación y por los escalones que conducían al trono. Yar Alí estaba a sus pies, pero cuando Steve estaba a punto de coger la gema, el afgano le cogió el brazo.
-¡Espere! -exclamo-. ¡No la toque todavía, sahib! Sobre las cosas antiguas siempre recae una maldición, y seguro que esta es tres veces maldita. ¿Por qué si no ha permanecido intacta durante siglos, aquí, en una tierra de ladrones? No es bueno tocar las posesiones de los muertos.
-¡Bah! -bufóel americano-, ¡Supersticiones! Los beduinos asustados a causa de las historias que les contaban sus antepasados. Teniendo como tienen el desierto por morada, sistemáticamente recelan de las ciudades, aunque no hay duda de que ésta tenía una mala reputación ya en sus mejores tiempos. Además, nadie excepto los beduinos habían visto antes este sitio, aparte de aquel turco, que probablemente estaba medio loco como consecuencia del sufrimiento.
-Estos huesos pueden ser los del rey del que hablaba la leyenda, el aire seco del desierto conserva este tipo de cosas indefinidamente, pero lo dudo. Puede ser de un asirio o, más probablemente, de un árabe, algún pobre diablo que se hizo con la gema y después murió en el trono por alguna u otra razón.
El afgano apenas le oía. Estaba mirando a la enorme piedra con ojos de fascinación y de terror, de la misma manera que un pájaro mira hipnotizado los ojos de una serpiente.
-¡Mírelo, sahib! -susurró-. ¿Qué es? Una gema como ésta no puede haber sido tallada por manos mortales. Mire cómo palpita… ¡como el corazón de una cobra!
Steve la estaba mirando y sintió una sensación extraña, indefinida, como de ansiedad y desasosiego. Perfecto conocedor de las piedras preciosas, nunca había visto una que fuese como ésta. A primera vista, se suponía que era un rubí enorme, como decían las leyendas. Pero ahora ya no estaba tan seguro, y tenía la inquietante sensación de que Yar Alí estaba en lo cierto y que no era una gema normal. No podía clasificarla en un estilo detallado concreto, y la intensidad de su brillo era tal que no podía mirarla con detalle durante mucho rato. Por otro lado, el decorado global no era el más adecuado para atemperar los nervios: la gran cantidad de polvo en el suelo sugería una antigüedad decadente; la luz gris evocaba una cierta irrealidad; las grandes paredes negras se alzaban siniestras y amenazadoras, sugiriendo la existencia de algo escondido.
-¡Cojamos la piedra y vayámonos! -murmuro Steve, que sentía un inusitado terror en el interior del pecho.
-¡Espere!-Los ojos de Yar Alí brillaban y fijo la mirada, pero no en la gema, sino en las sombrías paredes de piedra-. ¡Somos moscas que han caído en la tela de araña! Sahib, tan cierto como que Alá existe que es algo más que los fantasmas de viejos temores lo que acecha en esta ciudad de horror. Siento el peligro como lo he sentido otras veces, como lo sentí en el templo de Thuggee donde estranguladores de Shiva se nos abalanzaron encima desde sus escondites, como lo siento ahora mismo, sólo que diez veces más intenso.
A Steve se le erizó el pelo. Sabía que Yar Alí era un auténtico veterano en estas cosas, y que no era presa de un temor estúpido absurdo. Recordaba muy bien los incidentes a los que había aludido el afgano, igual que recordaba otras ocasiones en las que el instinto telepático de Yar Alí le había advertido del peligro antes de poder ver u oír.
-¿Qué es, Yar Alí? -dijo en voz baja.
El afgano moviola cabeza, tenía los ojos llenos de una luz misteriosa y extraña mientras escuchaba en la oscuridad las sugerencias ocultas de su subconsciente.
-No lo sé, sé que está cerca y que es muy viejo y muy peligroso, creo -De repente se detuvo y se giró, el brillo de sus ojos desapareció y fue sustituido por una mirada intensa de temor y recelo, como la de un lobo-. ¡Escuche, escuche, sahib! -dijo atropelladamente- ¡Los espíritus están subiendo por la escalera!
Steve se quedo inmóvil cuando oyó que unas pisadas sigilosas sobre la piedra se acercaban.
-¡Por Judas, Alí! -exclamo-. ¡Hay algo ahí fuera!
Las viejas paredes resonaron con un coro de gritos salvajes al tiempo que una horda de siluetas feroces se extendía por toda la sala. Durante unos segundos de asombro y de locura Steve creyó realmente que estaba siendo atacado por guerreros reencarnados procedentes de un tiempo olvidado. Pero el alevoso zumbido de una bala que le pasó rozando y el desagradable olor a pólvora le indicaron que sus enemigos eran suficientemente materiales. Steve maldijo su suerte, amparados en una seguridad imaginaria, habían caído como ratas en una trampa en que ahora les tenían los árabes. Incluso después de que el americano tirase de rabia su rifle, Yar Alí, apoyando el suyo en la caderas, disparo rápidamente y con un efecto letal a aquellas dianas, arrojo con fuerza su rifle vacío sobre la horda que le acosaba y bajó las escaleras como un huracán, con su cuchillo de Khyber de tres pies brillando en su fuerte mano. En su gusto por la batalla se percibía un cierto alivio al darse cuenta de que sus enemigos eran humanos. Una bala le quito el turbante de la cabeza, pero un árabe cayó partido en dos ante el primer y demoledor golpe de ese hombre de las montañas.
Un beduino alto llegó a apoyar el cañón de su pistola en el costado el afgano, pero antes de que pudiese apretar el gatillo una certera bala disparada por Clarney le atravesó el cerebro. El alto numero de agresores dificultaba el ataque al gran afridi, cuya rapidez de movimientos, similar a la de un tigre, hacía que dispararle fuese tan peligroso para él como para ellos mismos. La mayoría fue a rodearle, golpeando con cimitarras y rifles, mientras que otros cargaron escalera arriba contra Steve. Aquí no había pérdida; el americano simplemente sostenía su rifle y lo disparaba hacía una ruina fantasmagórica. Los otros llegaron rugiendo como panteras.
Ahora que estaba dispuesto a gastar su último cartucho, Clarney vio dos coas en un brevísimo instante, un guerrero salvaje, con la barba llena de saliva y con la cimitarra alzada, que estaba prácticamente encima suyo, y otro que, con las rodillas en el suelo apuntaba su rifle hacía Yar Alí. En un segundo, Steve eligió disparar por encima del hombro del de la cimitarra, matando al del rifle y ofreciendo voluntariamente su vida a cambio de la del amigo, ya que aquel largo cuchillo se dirigía a su propio cuello. Pero justo cuando el árabe se acercaba más, gruñendo con todas sus fuerzas, su sandalia resbalo sobre el escalón de mármol y la afilada hoja se desvió de su arco y golpeo el cañón del rifle de Steve, Rápidamente, el americano se apoyó en el rifle y tan pronto como el beduino recobró el equilibrio y alzaba de nuevo su cimitarra le golpeó con todas sus fuerzas, le agarro y cayeron los dos juntos.
Entonces una bala le golpeó fuertemente el hombro dejándolo medio aturdido.
Mientras se tambaleaba, un beduino le rodeo los pies con la tela de un turbante y se reía cruelmente. Clarney se dejó caer por las escaleras para contraatacar con más fuerza. Una pistola le apunto dispuesto a volarle el cerebro, pero una orden determinante la detuvo.
-No lo mates, pero átalo de pies y manos.
Al revolverse entre el montón de manos que lo zarandeaban, a Steve le pareció que ya había oído esa voz en algún sitio.
En realidad, la cuestión de reducir al americano fue tarea de pocos segundos para los árabes. Incluso después del segundo disparo de Steve, Yar Alí le había cortado un brazo a uno de los asaltantes, y había recibido un terrible golpe de rifle en su hombro izquierdo. La chaqueta de piel de carnero, que llevaba a pesar de la calor del desierto, le había salvado de media docena de cuchillos afiladísimos. Un rifle disparo tan cerca de su cara que la pólvora le quemo y le hizo enfurecerse aún más y lanzar un fuerte grito sediento de sangre. Al tiempo que Yar Alí movía su cuchillo envuelto en sangre, el del rifle levantó su arma por encima de la cabeza, sosteniéndola con las dos manos y dispuesto a golpearle definitivamente; pero el afridi, con un feroz aullido, se movió rápido como un gato en la jungla y le hundió su largo cuchillo en la barriga,. Sin embargo, en ese momento la culata de un rifle, empuñada con toda la fuerza y toda la maldad de su portador, golpeó violentamente la cabeza del gigante, ensangrentando y haciéndolo caer de rodillas.
De acuerdo con la tenacidad y ferocidad de su raza, Yar Alí se levantó de nuevo, tambaleándose como un ciego, y empezó z golpear a adversarios que apenas podía ver, pero una lluvia de golpes lo derribó de nuevo, y a pesar de que yacía en el suelo los atacantes no cesaban de golpearlo. Hubiesen acabado con él en poco rato de no haber sido por otra orden perentoria de su jefe. Una vez que lo ataron, a pesar de estar inconsciente, lo arrastraron hasta donde se encontraba Steve, que había recobrado completamente el sentido y se había dado cuenta de que tenía una herida de bala en el hombro.
Steve miro con rabia al árabe alto que estaba enfrente de él y que, a su vez lo miraba con suficiencia.
-Bien, sahib -dijo, y Steve se dio cuenta entonces de que no era un beduino, 3/4 ¿no te acuerdas de mi?
Steve frunció el ceño; una herida de bala no contribuye precisamente a la concentración.
-Me resultas familiar, ¡por Judas! ¡Tú eres Nureddin El Mekru!
-¡Cuanto honor! ¡El sahib me recuerda! -Nureddin saludó burlescamente al estilo árabe-. Y también recordaras, sin duda, la ocasión en que me hiciste este regalo, ¿no?
Sus oscuros ojos se ensombrecieron envolviendo una amenaza y el sheik se señalo una cicatriz fina en la mandíbula.
-Lo recuerdo -gruño Steve, a quien el dolor y la ira no le hacían precisamente muy dócil-. Fue en tierras de Somalia, hace ya varios años. Tu te dedicabas al tráfico de esclavos entonces. Un pobre negro se te escapó y acudió a mí a pedir refugio. Viniste a mi campamento y con tu estilo belicoso empezaste una pelea; durante la refriega te encontraste con un cuchillo de carnicero que te cruzo la cara. ¡Ojalá te hubiera cortado tu asqueroso cuello entonces!
-Tuviste tu oportunidad – respondió el árabe-. Ahora se han cambiado las cosas.
-Pensaba que tu radio de acción estaba más hacia el oeste -continuó Steve-, En Yemen y Somalia.
-Deje el trafico de esclavos hace tiempo -respondió el sheik-. Es un juego que desgasta demasiado. Encabecé una banda de ladrones en El Yemen durante algún tiempo, pero de nuevo me vi forzado a cambiar de sitio. Vine para acá con un puñado de seguidores fieles y, por Alá, esos salvajes casi me cortan el cuello la primera vez que nos encontramos, pero vencí sus recelos y ahora lidero muchos más hombres de los que me han seguido durante años. Los hombres contra los que pelearon ayer estaban a mis órdenes, eran exploradores que yo había mandado por delante. Mi oasis se encuentra bastante lejos, hacia el oeste. Hemos cabalgado durante varios días, ya que iba de camino hacia esta ciudad. Cuando mis exploradores volvieron y me dijeron que se habían topado con dos aventureros, no cambie mi rumbo, pues antes tenia que ir a Beled-el Djinn por cuestión de negocios. Nos hemos acercado a la ciudad desde el este y hemos encontrado sus pisadas en la arena. Las hemos seguido y nos hemos encontrado con que son como búfalos ciegos que no se daban cuenta de que nos acercábamos.
Steve amenazó:
-No nos hubieras atrapado tan fácil si no fuese por que pensábamos que ningún beduino se atrevería a penetrar en Kara-Shehr.
Nureddin se mostro de acuerdo:
-Pero yo no soy un beduino. He viajado lejos y he visto muchas tierras y muchas razas diferentes, y también he leído muchos libros. Se perfectamente que el temor es humo, que los muertos son muertos, y que los djinn, los fantasmas y las maldiciones son bruma que se van con el viento. Es precisamente a causa de las historias acerca de la piedra colorada por lo que he venido hasta este desierto perdido. Pero me ha llevado meses persuadir a mis hombres para que me acompañasen hasta aquí.
-¡Pero finalmente estoy aquí! Y tu presencia es una sorpresa deliciosa. Sin duda, ya habrás adivinado por que te he atrapado con vida; tengo planeado un entretenimiento bastante elaborado para ti y para ese pathan salvaje. Ahora tomaré el Fuego de Asurbanipal y nos iremos,
EL FUEGO DE ASURBANIPAL – ROBERT E, HOWARD Part 1 de 3
EL FUEGO DE ASURBANIPAL
ROBERT E. HOWARD.
Yar Alí deslizó cuidadosamente su mirada a lo largo del cañón azul de su Lee Enfield, se encomendó a Alá y atravesó con una bala el cerebro de uno de aquellos jinetes.
-¡Alloho akbar! -El gran afgano grito de alegría, al tiempo que agitaba su arma por encima de la cabeza-. ¡Dios es grande! Por Alá, sahib, acabo de enviar al infierno a otro de esos perros.
Su compañero miró a lo lejos asomándose cautelosamente por encima del borde del agujero que, con sus propias manos, había excavado en la arena. Era un americano delgado y fuerte llamado Steve Clarney.
-Buen trabajo, viejo colega -dijo-. Quedan cuatro. Mira: se retiran.
Los jinetes, ataviados de blanco, cabalgaban curiosamente los cuatro juntos, como si estuvieran en un conciliábulo, manteniéndose fuera del alcance de las balas. Eran siete cuando se encontraron por primera vez con los dos camaradas, pero las balas de los rifles que asomaban por el agujero de arena resultaron mortales.
-Mire, sahib: abandonan la lucha.
Yar Alí se levanto y grito insultándolos y burlándose de ellos. Uno de los jinetes dio la vuelta y disparo. La bala levanto la arena a unos treinta pies del agujero.
disparan como traidores – dijo Yar Alí con complaciente autoestima-. Por Alá. ¿vio cómo ese cerdo se revolvió en la silla en cuanto asomé la cabeza? ¡Vamos, corramos tras ellos y acabemos con ellos!
Sin prestar a esta insensata y violenta propuesta -sabía que era una de las reacciones propias de la naturaleza afgana- Steve se levanto, se sacudió el polvo de sus ropas, miro hacia los jinetes, que ahora no eran más que pequeñas manchas blancas en el horizonte y dijo pensativo:
-Esos tipos cabalgan como si tramasen algo, no como gente que huye del combate.
-Ya -corroboró Yar Alí sin pensarlo, y sin ver ninguna inconsistencia entre esta actitud de ahora y su anterior sugerencia de sangre-. seguramente buscan reencontrarse con algunos camaradas más, son bandidos que no dejan su presa fácilmente, Haríamos bien yéndose de aquí rápidamente, sahib Steve. Volverán, puede que en algunas horas, o tal vez en unos días, todo depende de lo lejos que este el oasis de su tribu, pero volverán. Quieren nuestras armas y nuestras vidas.
El afgano sacó el casquillo vacío e introdujo un único cartucho en el cargador del rifle.
-Mire, es mi última bala, sahib.
Steve levanto la cabeza y asintió.
-A mi me quedan tres.
Los asaltantes que habían abatido fueron despojados de las armas y de cualquier cosa de valor por sus propios compañeros. No tenía ningún sentido registrar los cuerpos en busca de más munición. Steve cogió su cantimplora y la sacudió. No quedaba demasiada agua. Sabía perfectamente que Yar Alí tenía un poco más que él, a pesar que el gran afridi, criado entierra árida y estéril, estaba acostumbrado a este clima y necesitaba menos agua que el americano. Y eso que Steve era, desde el punto de vista el hombre blanco, fuerte y resistente como un lobo. Mientras inclinaba la cantimplora y bebía un poco, Steve repaso mentalmente la sucesión de circunstancias que los habían conducido hasta esta situación.
Viajeros sin rumbo fijo, soldados de la fortuna unidos por la casualidad y por una admiración mutua, él y Yar Alí habían vagado desde la India hasta el Turquestán y Persia. Formaban una curiosa y sorprendente pareja, pero con unas grandes posibilidades. Guiados por su incansable e innata necesidad de viajar, el único objetivo para el cual se habían conjurado, y en ocasiones hasta llegaron a creérselo, era hacerse con algún tesoro tan desconocido como impreciso, una especie de olla de oro al final del arcoíris que todavía no se había formado.
Fue entonces, en la antigua Shiraz, cuando oyeron hablar del Fuego de Asurbanipal. La historia les vino por boca de un viejo mercader persa que apenas creía la mitad de lo que les estaba contando. Oía la historia que él a su vez había oído, de joven, entre las vacilaciones propias del delirio. Cincuenta años antes, había estado en una caravana que viajaba por la costa sur del Golfo Pérsico, la ruta del comercio de perlas, y que persiguió la leyenda de una extraña perla que estaba lejos, en medio del desierto.
La perla, que se rumoraba que fue hallada por un buceador y robada por sheik del interior, no la encontraron, pero se tropezaron con un turco que agonizaba a causa del hambre, la sed y una herida de bala en el muslo. Antes de morir habló, de manera poco inteligible, acerca de la historia de una lejana ciudad muerta, construida con piedra negra entre las perdidas arenas del desierto en dirección al oeste, y de una resplandeciente gema guardada entre los dedos de un esqueleto sentado n un viejo trono.
No se había atrevido a traerla consigo a causa del todopoderoso horror que dominaba aquel sitio, y la sed le llevo de nuevo hacía el desierto, donde los beduinos le persiguieron e hirieron. Aun así , consiguió escapar, cabalgando hasta que su caballo desfalleció. El turco murió, sin llegar a decir cómo había conseguido llegar a la mítica ciudad pero el viejo mercader pensaba que debía venir del noroeste; seguramente se trataría de un desertor del ejército turco que intentaba desesperada mente alcanzar el Golfo.
Los hombres de la caravana ni siquiera intentaron adentrarse más en el desierto en busca de la ciudad. Según las palabras del viejo mercader, todos pensaban que esa ciudad no era otra que la antigua Ciudad del Mal de que hablaba el Necronomicon del árabe loco Alhazred; la ciudad de los muertos sobre la cual pesaba una vieja maldición. Había varias leyendas que se referían a esta ciudad con nombres diferentes: los árabes la llamaban Beled-el Djinn, la Ciudad de los Demonios, y los turcos la conocían como Kara-Shehr, la Ciudad Negra. Así mismo, la fabulosa gema no era otra que una piedra preciosa que perteneció a un rey hace ya mucho tiempo, un rey que para los griegos era Sardapápalo y para los pueblos semíticos Asurbanipañ.
La historia fascino inmediatamente a Steve. A pesar de que él mismo reconocía que sería, sin duda, uno de los miles de mitos falsos creados en Oriente, aún debía haber alguna posibilidad de que él y Yar Alí diesen con una pista que los condujese hasta esa olla llena de oro que habían estado buscando toda su vida. A demás, Yar Alí ya había oído antes algunos rumores a cerca de una ciudad escondida entre las arenas. Eran historias que habían seguido a las caravanas que se dirigían al este, a través de las tierras altas del norte de Persia y de las arenas de Turquestán, y que se habían adentrado en el país de las montañas e incluso más allá. Pero siempre eran historias muy vagas, leves rumores sobre una ciudad negra de los djinn oculta entre las neblinas de un desierto poblado de fantasmas.
Entonces, siguiendo el camino de la leyenda, los dos compañeros llegaron desde Shiraz hasta un pueblo de la costa árabe del Golfo Pérsico. Allí tuvieron conocimiento de mas detalles gracias a un viejo que de joven había sido pescador de perlas. La vejez le hacía ser extremadamente locuas y explicó historias que le había llegado por boca de viajeros de otras tribus, que, a su vez, las había sacado de los terribles nómadas de las profundas tierras del nterior. Y de nuevo Steve y Yar Alí oyeron hablar de la ciudades esculpidas en la piedra. y con el esqueleto de un sultán que agarraba la fabulosa gema.
Y así, sin dejar de tenerse un poco a si mismo por un pobre tonto engañado, Steve se involucró de pies a cabeza en la increíble historia, Y Yar Alí, convencido de que el conocimiento de todas lascoas está en el regazo de Alá, se fue con él. El poco dinero que tenían apenas les basto para conseguir un par de camellos y provisiones para una audaz y rápida incursión en lo desconocido. Su único mapa se limitaba a los vagos rumores a cerca de la supuesta situación de Kar.Sehr.
Fueron varios días de viaje muy duro, espoleando a los animales y racionando el agua y la comida. Cuando penetraron profundamente en el desierto, se encontraron con una cegadora tormenta de arena durante la cual perdieron los camellos. Después de esto vinieron larguísimas milla de andar dando tumbos a través de las arenas, expuestos al sol que quemaba todo lo que tocaba y subsistiendo gracias a la cada vez más exigua agua que les quedaba en las cantimploras y a la comida que Yar Alí guardaba en una pequeña bolsa. Ya ni se les pasaba por l cabeza encontrar la mítica ciudad. Continuaron a ciegas, con la esperanza de dar con un manantial por casualidad; sabían que detrás de ellos no había ningún oasis que pudiesen alcanzar a pie. Era una opción desesperada, pero era la única que tenían.
Fue entonces cuando se les echo encima un grupo de guerreros ataviados de blanco. Confundiéndose con el horizonte del desierto y desde una trinchera poco profunda y excavada con prisa, los dos aventureros intercambiaron disparos con aquellos jinetes salvajes que consiguieron rodearlos en muy pocos minutos. Las balas de los beduinos saltaban a través de su improvisada fortificación, echándoles arena en los ojos y rozando partes de sus ropas, pero por suerte ninguna les dio.
Ése fue el único poco de suerte que tuvieron, pensó Clarney mientras se veía a sí mismo como un loco estúpido. ¡Era todo tan descabellado! ¡Pensar que dos hombres podían desafiar al desierto y sobrevivir, y encima arrancarle de sus profundidades los secretos del tiempo! ¡Y esa loca historia del esqueleto que agarra con la mano una fabulosa joya en medio de una ciudad muerta! ¡Vaya mierda! Debía de estar completamente loco para darle crédito a una cosa así, decidió el americano con la lucidez que da el sufrimiento y el peligro.
-Bueno, viejo, -dijo Steve levantando su rifle vámonos. Es puro azar ver si moriremos de sed o bien decapitados por los hermanos del desierto. En cualquier caso, aquí no hacemos nada.
-Dios proveerá -confirmó Yar Alí alegremente-. El sol se está ocultando. Pronto tendremos encima el frio de la noche. Tal vez aún encontremos agua, sahib. Mire, el terreno cambia hacia el sur.
Clarney miró protegiéndose los ojos de los últimos rayos del sol. Más allá de una llanura, una explanada inerte de varias millas de ancho, la tierra aparecía más escarpada y se evidenciaban unas colinas desiguales y rotas. El americano se echo el rifle al hombro y suspiró.
-Vamos hacia allá; de todas maneras no somos más que comida para los buitres.
El sol desapareció y salió la luna, inundando el desierto de esa extraña luz plateada, una luz que cae desigual y débilmente formando largas ondulaciones, como si un mar se hubiese congelado de repente y apareciese completamente inmóvil. Steve, angustiado salvajemente por una sed que él mismo no había osado aplacar del todo, murmuraba por debajo de su propio aliento. El desierto era maravilloso bajo la luna, tenia la belleza de una Lorelei de mármol que atraía a los hombres hacia su propia destrucción. ¡Que locura! su cerebro lo repetia una y otra vez; el Fuego de Asurbanipal desaparecía entre los laberintos de lo irreal a cada paso que se hundía en la arena. El desierto no ra ya simplemente inmensidad material de tierra, sino la grises brumas de los eones pasados, en cuyas profundidades dormían obsesiones, historias y objetos perdidos.
Clarney tropezó y maldijo su suerte; ¿estaba desfalleciendo por fin? Yar Alí se balanceaba rítmicamente con el aparente fácil e incansable paso del hombre criado en la montaña, mientras Steve apretaba los dientes animándose a sí mismo para esforzarse más y más. Estaban llegando a la zona escarpada y el camino era cada vez más duro. Barrancos no muy profundos y estrechos desfiladeros cortaban caprichosamente la tierra. La mayoría estaban casi llenos de arena y no había ni el más mínimo rastro de agua.
-Hubo un tiempo en que esta tierra fue un oasis -comento Yar Alí-. Sólo Alá sabe cuántos siglos hace que la arena se apodero de ella, de la misma manera que se ha apoderado de muchas ciudades del Turquestán.
Se movía de un lado a otro como cuerpos sin vida en un oscuro paisaje de muerte. La luna se había tornado roja y siniestra mientras se ocultaba en el horizonte, y las sombras de la oscuridad se asentaron en el desierto antes de que llegasen a un lugar desde donde pudiesen ver qué había más allá de aquella zona tan accidentada. Ahora incluso los pies del afgano empezaban a arrastrarse por el camino, y Steve se mantenía en pie sólo gracias a una indomable fuerza de voluntad. Finalmente, consiguieron llegar hasta una especie de cresta desde donde la tierra empezaba a descender en dirección sur.
-Descansemos -dijo Steve-. No hay agua, en esta tierra infernal. Es inútil estar andando todo el rato. Tengo las piernas tiesas como el cañón de un rifle. Soy incapaz de dar otro paso para salvar el cuello. Aquí hay una roca pelada, más o menos igual de alta que el hombro de una persona, orientada hacia al sur. Dormiremos aquí, a refugio del viento.
-¿Y no haremos guardias, sahid Steve?
-No – respondió Steve-. Si los árabes nos cortan el cuello mientras. dormimos, eso que ganamos. No somos ,más que un par de moribundo!..
Con esta optimista observación, Clarney se dejó caer caer redondo en la arena. Sin embargo, Ya Alí se quedo d pie, inclinándose hacia adelante, escrutando con los ojos la oscuridad que sustituía el horizonte en que brillaban las estrellas por impenetrables agujeros de sombras.
-Hay algo en el horizonte, allá, hacia el sur – murmuro con dificultad-. ¿Una colina? No sabría decirlo pero estoy seguro de que hay algo.
-Ya estas viendo espejismos -dijo Steve irritado-. Acuéstate y duerme.
Y, diciendo esto, Steve cayó en poder del sueño. Le despertó el sol que le daba en los ojos. Se incorporó bostezando, y su primera sensación fue la sed. Cogió la cantimplora y se humedeció los labios; sólo le quedaba un trago. Yar Alí todavía dormía. Los ojos de Steve inspeccionaron el horizonte en dirección al sur y, de repente, se levantó de un brinco. Empezó a golpear al afgano, que aún estaba reclinado.
El afridi se despertó de una manera salvaje: instantáneamente y con todos sus sentidos, con la mano saltando hacia su largo cuchillo como si estuviese ante el enemigo. Dirigió la mirada hacia lo que señalaban los dedos de Steve y se le agrandaron los ojos.
-¡Por Alá y por Alá!-exclamo-. ¡Hemos llegado a la tierra de los espíritus! ¡No es ninguna montaña, es la ciudad de piedra rodeada por las arenas del desierto!
Steve salto locamente a sus pies. Al tiempo que miraba fijamente y con respiración violenta, un grito salvaje se escapó de sus labios. A sus pies, la pendiente desde la cresta donde estaban descendían hasta una amplia llanura de arena que se extendía hacia el sur, y, lejos, a través de las arenas, hacia donde llegaba la vista, la <<colina>> tomaba forma lentamente, como un espejismo que crecía de las arenas ondulantes.
Vio grandes muros desiguales, murallas imponentes; parecía que todo junto se arrastrase por la arena como una criatura con vida, ondulante por la parte superior de los muros, vacilante en la estructura global. Desde luego, no era sorprendente que a primera vista pareciese una una colina.
-¡Kara-Shehr! -exclamó Clarney con fuerza-. ¡Beled-el Djinn! ¡La ciudad de los muertos! ¡Después de todo no era una alucinación!¡La hemos encontrado! ¡Cielos, la hemos encontrado! ¡Venga, vamos!
Yar Alí movió la cabeza vacilando y musitó algo acerca de espíritus malignos, pero siguió adelante. La visión de los restos de la ciudad se había llevado de la cabeza de Steve la sed y el hambre, e incluso la fatiga, que unas horas de sueño no habían podido reparar del todo. Andaba con dificultad pero ansiosamente, sin preocuparse por el calor que iba en aumento, los ojos le brillaban con la lujuria del explorador. En estos momentos se daba cuenta de que no era sólo la codicia por la fabulosa gema lo que había inducido a Steve Clarney a arriesgar su vida en esa naturaleza salvaje y cruel, si no que en el fondo de su alma acechaba ese viejo e innato sentimiento del hombre blanco: la necesidad de buscar y explorar los rincones más escondidos del mundo, y esa necesidad había sido despertada de un profundo sueño por todas aquellas viejas historias.
A medida que cruzaba la vasta llanura que separaba aquel terreno escarpado de la ciudad, veía como las murallas rotas iban adoptando una forma más clara, como si estuviesen creciendo en el cielo de la mañana. La ciudad parecía construida a base de enormes bloques de piedra negra, pero era imposible saber cuál había sido la altura inicial de los muros, ya que la arena se había amontonado desde la base hasta una altura considerable. En algunas partes los muros se habían derribado y la arena los cubría completamente.
El sol alcanzó su cénit y la sed irrumpió con fuerza a pesar del entusiasmo, pero Steve controló intensamente su sufrimiento. Tenía los labios resecos e hinchados, pero no tomaría el último trago hasta que no hubiesen alcanzado la ciudad en ruinas. Yar Alí se mojo los labios con el contenido de su cantimplora y quiso compartir lo poco que le quedaba con su amigo. Steve negó con la cabeza y siguió andando.
LA PIEDRA NEGRA – ROBERT E. HOWARD PART 1 DE 2
LA PIEDRA NEGRA.
Dicen que los seres inmundos de los Viejos Tiempos acechan
En los oscuros rincones olvidados de la tierra,
Y que aún se abren las Puertas que liberan, ciertas noches,
A unas formas prisioneras del Infierno.
Justin Geoffrey.
 La primera vez que leí algo sobre esta cuestión fue en el extraño libro de von Junzt, aquel extravagante alemán que vivió tan singularmente, y murió en circunstancias tan misteriosas y terribles. Fue una suerte para mi que cayese en mis manos su obra Cultos sin Nombre, llamada también el Libro Negro, en su edición original publicada en Düsseldorf en 1839 poco antes de que el autor lo sorprendiese su terrible destino. Los bibliógrafos suelen conocer los Cultos sin Nombre a través de la edición barata y mal traducida que publicó Bridewell en Londres, en el año 1845, o de la edición cuidadosamente expurgada que puso a la luz la Golden Goblin Press de Nueva York en 1909. Pero el volumen con el que yo me tropecé era uno de los ejemplares alemanes de la edición completa, encuadernada con pesadas cubiertas de piel y cierres de hierro herrumbroso. Dudo mucho que haya más de media docena de estos ejemplares en todo el mundo, hoy en día; primero, por que no se imprimieron muchos, y además, por que cuando corrió la voz de cómo había encontrado la muerte su autor, muchos de los que poseían el libro lo quemaron asustados.
La primera vez que leí algo sobre esta cuestión fue en el extraño libro de von Junzt, aquel extravagante alemán que vivió tan singularmente, y murió en circunstancias tan misteriosas y terribles. Fue una suerte para mi que cayese en mis manos su obra Cultos sin Nombre, llamada también el Libro Negro, en su edición original publicada en Düsseldorf en 1839 poco antes de que el autor lo sorprendiese su terrible destino. Los bibliógrafos suelen conocer los Cultos sin Nombre a través de la edición barata y mal traducida que publicó Bridewell en Londres, en el año 1845, o de la edición cuidadosamente expurgada que puso a la luz la Golden Goblin Press de Nueva York en 1909. Pero el volumen con el que yo me tropecé era uno de los ejemplares alemanes de la edición completa, encuadernada con pesadas cubiertas de piel y cierres de hierro herrumbroso. Dudo mucho que haya más de media docena de estos ejemplares en todo el mundo, hoy en día; primero, por que no se imprimieron muchos, y además, por que cuando corrió la voz de cómo había encontrado la muerte su autor, muchos de los que poseían el libro lo quemaron asustados.
Von Junzt (1795 – 1840) pasó toda su vida buceando en temas prohibidos. Viajo por todo el mundo, consiguió ingresar en innumerables sociedades secretas, y llegó a leer un un sinfín de libros y manuscritos esotéricos. En los densos capítulos del Libro Negro, que oscilan entre una sobrecogedora claridad de exposición y la oscuridad más ambigua, hay detalles y alusiones que helarían la sangre del hombre más equilibrado. Leer lo que von Junzt se atrevió a poner en letra de molde, suscita conjeturas inquietantes sobre lo que no se atrevió a decir. De que tenebrosas cuestiones, por ejemplo, trataban aquellas páginas, escritas con apretadas letra, del manuscrito en que trabajaba infatigablemente pocos meses antes de morir, y que se encontro destrozado y esparcido por el suelo de su habitación cerrada con llave, donde von Junzt fue hallado muerto con señales de garras en el cuello Eso nunca se sabrá, porque el amigo más allegado del autor, el francés Alexis Landeau, después de una noche de recomponer los fragmentos y leer el contenido, lo quemo todo y se corto el cuello con una navaja de afeitar.
Pero el contenido del volumen publicado es ya suficientemente estremecedor, aun admitiendo la opinión general de que tan sólo representa una serie de desvaríos de un enajenado. Entre multitud de cosas extrañas encontré una alusión a la Piedra Negre, ese monolito siniestro que se cobija en las montañas de Hungría y en torno al cual giran tantas leyendas tenebrosas. Von Junzt no le dedico mucho espacio. La mayor parte de su horrendo trabajo se refirió a los cultos y objetos de adoración satánica que; según el, existen todavía; y esa Piedra Negra representaría algún orden o algún ser perdido, olvidado hace ya cientos de años. No obstante, al mencionarla, se refiere a ella como a una de las claves. Esta expresión se repite muchas veces en su obra, en diversos pasajes, y constituye uno de los elementos oscuros de su trabajo. Insinúa brevemente haber visto escenas singulares en torno a un monolito, en la noche del 24 de junio. Cita la teoría de Otto Dostmann, según la cual este monolito sería un vestigio de la invasión de los de los hunos, erigido para conmemorar una victoria de Atila sobre los godos. Von Junzt rechaza esta hipótesis sin exponer ningún argumento para rebatirla; únicamente advierte que atribuir el origen de la Piedra Negra a los hunos es tan lógico como suponer que Stonehenge fue erigido por Guillermo el Conquistador.
La enorme antigüedad que esto daba a entender, excito mi interes extraordinariamente y, tras haber salvado algunas dificultades, conseguí localizar un ejemplar, roído de ratas, de Los restos arqueológicos de los Imperios Perdidos (Berlín, 1809, Edit. <<Der Drachenhaus>>), de Dostmann. Me decepcionó el comprobar que la referencia que hacía Dostmann sobre la Piedra Negra era más breve que la de von Junzt, despachándola en pocas líneas como monumento relativamente moderno comparado con las ruinas grecorromanas de Asia Menor, que eran su tema favorito. Admitía, eso sí, su incapacidad para descifrar los deteriorados caracteres grabados en el monolito, pero declaraba que eran inequívocamente mongólicos. Sin embargo, entre los pocos datos de interés que sunibistraba Dostmann, figguraba su referencia al pueblo vecino a la Piedra Negra: Stregoicavar, nombre nefasto que significa algo así como Pueblo Embrujado. No logre más información, a pesar de la minuciosa revisión de guías y artículos de viajes que llevé a cabo: Stregoicavar, que no venía en ninguno de los mapas que cayó en mis manos, está situado en una región agreste, poco frecuentada, lejos de la ruta de cualquier viajero casual. En cambio, encontré motivos de meditación en las Tradiciones y costumbres populares de los magiares, de Dornly. En el capítulo que se refiere a Mitos sobre los sueños cita la Piedra Negra y cuenta extrañas supersticiones a este respecto. Una de ellas es la creencia de que, si alguien duerme en las proximidades del monolito, se vera perseguido para siempre por monstruosas pesadillas; y cita relatos de aldeanos que hablaban de gentes demasiado curiosas que se aventuraban a visitar la Piedra Negra en la noche del 24 de junio, y que morían en un loco desvarío a causa de algo que habían visto allí.
Eso fue todo lo que saqué en claro en Dornly, pero mi interes había aumentado muchisimo al presentir que en torno a esa Piedra había algo claramente siniestro. La idea de una antigüedad tenebrosa, las repetidas alusiones a acontecimientos monstruosos en la noche del 24 de junio, despertaron algún instinto dormido de mi ser, de la misma forma que se siente, más que se oye, la corriente de algún oscuro río sunterráneo en la noche.
Y de pronto me di cuenta de que existía una relación entre esta Piedra y cierto poema fantástico y terrible escrito por el poeta loco Justin Geoffrey: El Pueblo del Monolito. La indagación que realicé me confirmaron que, en efecto. Geoffrey había escrito este poema durante un viaje por Hungría; por consiguiente, no cabía duda que el monolito a que se refería en sus versos extraños era la misma Piedra Negra. Leyendo nuevamente sus estrofas sentí, una vez más, las extrañas y confusas agitaciones de los mandatos del subconsciente que había observado la primera vez que tuve conocimiento de la Piedra.
Había estado pensando qué sitio elegir para pasar unas cortas vacaciones, hasta que me decidí. Me fui a Stregoicavar. Un tren anticuado me llevó de Temesvar hasta una distancia todavía respetable de mi punto de destino; luego, en tres días de viaje en un coche traqiueteante, llegué al pueblecito, situado en un fértil valle encajonado entre montañas cubiertas de abetos. El viaje transcurrió sin incidencias. Durante el primer día, pasamos por el viejo campo de batalla de Schomvaal, donde un bravo caballero polaco-hungaro, el conde Boris Vladinoff, presentara una valerosa e inútil resistencia frente a las victoriosas huestes de Solimán el Magnífico cuando, en 1526, el Gran Turco se lanzo a la invasión de la Europa oriental.
El cochero me señalo un gran túmulo de piedras desmoronadas en una colina próxima, bajo el cual descansaban, según dijo, los huesos del valeroso conde. Recorde entonces un pasaje de las Guerras turcas, de Larson: <<Después de la escaramuza (en la que el conde había rechazado la vanguardia de los turcos con un reducido ejercito), el conde permaneció al pie de la muralla del viejo castillo de la colina para disponer el orden de sus fuerzas. Un ayudante le trajo una cajita laqueada que había encontrado en el cuerpo del famoso escriba e historiador Selim Bahadur, caído en la refriega. El conde extrajo de ella un rollo de pergamino y comenzó a leer. No había terminado las primeras líneas, cuando palideció intensamente y, sin pronunciar una palabra, guardo el documento en la caja y se la guardó bajo su capa. En ese preciso momento abría fuego un cañón turco, y los proyectiles dieron contra el viejo castillo ante el espanto de los hungaros que vieron derrumbarse las murallas sobre el esforzado conde. Sin caudillo, el valiente ejercito se desbarató, y en los años de guerra asoladora que siguieron, no llegaron a recuperarse los restos mortales del noble caballero. Hoy, los naturales del país muestran un inmenso montón de ruinas cerca de Schomvaal, bajo las cuales, según dicen, todavía descansa lo que los siglos hayan respetado de Boris Vladinoff.>>
Stregoicavar me dio la sensación de un pueblecito dormido que desmentía su nombre siniestro, un remanso de paz respetado por el progreso. Los singulares edificios, y los trajes y costumbres aún más extraños de sus gentes, pertenecían a otra época. Eran amables, algo curiosos, sin ser preguntones, a pesar de que los visitantes extranjeros eran sumamente escasos.
-Hace diez años, llegó otro americano: Estuvo pocos días en el pueblo –dijo el dueño de la taberna donde me había hospedado-. Era un muchacho bastante raro –murmuró para sí-, un poeta, me parece.
Comprendí que debía referirse a Justin Geoffrey.
-Si, era poeta –contesté-, y escribió un poema sobre un paraje próximo a este mismo pueblo.
-Deveras –mi patrón se sintió interesado-. Entonces, siendo así que todos los grandes poetas son raros en su manera de hablar y de comportarse, él debe haber alcanzado gran fama, porque las cosas que hacía y las conversaciones suyas eran lo más extraño que he visto en ningún hombre.
-Eso le ocurre a casi todos los artistas –contesté-. La mayor parte de su merito se le ha reconocido después de muerto.
-Ha muerto, entonces
-Murió, gritando en un manicomio; hace cinco años.
-Lastima, lastima –suspiro con simpatía-. Pobre muchacho… Miró demasiado la Piedra Negra.
Me dio un vuelco el corazón. No obstante, disimulé mi enorme interes y dije como por casualidad:
-He oído algo sobre la piedra Negra. Creo que está´por aquí cerca, ¿no?
-Más cerca de lo que la gente cristiana desea –contestó-. ¡Mire!
Me condujo a una ventana enrejada y me señaló las laderas, pobladas de abetos, de as acogedoras montañas azules.
-Allá, al otro lado de la gran cara desnuda de ese risco tan saliente que ve usted, ahí se levanta esa Piedra maldita. Ojalá se convirtiese en polvo, y el polvo se lo llevara el Danubio hasta lo más profundo del océano! Una vez, los hombres quisieron destruirla, pero todo el que levantaba el pico o el martillo contra ella moría de una manera espantosa. Ahora la rehuyen.
-¿Que maldición hay en ella? –pregunté interesado.
-El demonio, el demonio que la está rondando siempre –contestó con un estremecimiento-. En mi niñez conocí a un hombre que subió de allá abajo y se reía de nuestras tradiciones… tuvo la temeridad de visitar la Piedra en la noche del 24 de junio, y al amanecer entró de nuevo al pueblo como borracho, enajenado, sin habla. Algo le había destrozado el cerebro y le había sellado los labios, pues hasta el momento de su muerte, que ocurrió poco después, tan sólo abrio la boca para proferir blasfemias o babear una jerigonza incomprensible.
>>Mi sobrino, de pequeñito, se perdió en las montañas y durmió en los bosques inmediatos a la Piedra, y ahora en su madurez se ve atormentado por sueños enloquecedores, de tal manera que, a veces, te hace pasar una noche espantosa con sus alaridos, y luego despierta empapado de un sudor frío.
<< Pero cambiemos de tema, Herr. Es mejor no insistir en esas cosas.>>
Yo hice un comentario sobre la manifiesta antigüedad de la taberna, y me contestó argulloso:
-Los cimientos tienen más de cuatrocientos años. El edificio primitivo fue la única casa del pueblo que no destruyó el incendio, cuando los demonios de Solimán cruzaron las montañas. Aquí, en la casa que había sobre estos mismos cimientos, se dice que tenía el escriba Selim Bahadur su cuartel general durante la guerra que asoló toda esta comarca.
Luego supe que los habitantes de Stregoicavar no son descendientes de los que vivieron allí antes de la invasión de 1526. Los victoriosos musulmanes no dejaron con vida a ningún ser humano –ni en el pueblo ni en su entorno- cuando atravesaron este territorio. Los hombres, las mujeres y los niños fueron exterminados en un rojo holocausto, dejando una vasta extensión del país silenciosa y desierta. Los actuales habitantes de Stregoicavar descienden de los duros colonizadores que llegaron de las tierras bajas y reconstruyeron el pueblo en ruinas, una vez que los turcos fueron expulsados.
Mi patrón no hablo con ningún resentimiento de la matanza de los primitivos habitantes. Me enteré que sus antecesores de las tierras bajas miraban a los montañeses incluso con más odio y aversión que a los propios turcos. Habló con vaguedad respecto a las causas de esta enemistad, pero dijo que los anteriores vecinos de Stregoicavar tenían la costumbre de hacer furtivas excursiones en las tierras bajas, robando muchachas y niños. Además contó que no eran exactamente de la misma sangre que su pueblo; el vigoroso y original tronco eslavo-magiar se había mezclado, cruzándose con la degradada raza aborigen hasta fundirse en la descendencia y dar lugar a una infame amalgama. El no tenía la más ligera idea de quiénes fueron esos aborígenes; únicamente sostenía que eran <<paganos>>, y que habitaban en las montañas desde tiempo inmemorial , antes de la llegada de los pueblos conquistadores.
Le di poca importancia a esta historia. En ella no veía más que una leyenda semejante a la que dieron origen la fusión de las tribus celtas y los aborígenes mediterráneos de las montañas de Escocia, y las razas mestizas resultantes que, como los pictos, tanta importancia tienen en las leyendas escocesas. El tiempo produce un curioso efecto de perspectiva en el folklore. Los relatos de los pictos se entremezclaron con ciertas leyendas sobre una raza mongólica anterior, hasta el punto de que, con el tiempo, se llegó a atribuir a los pictos los repulsivos caracteres del chaparrado hombre primitivo. cuya individualidad fue absorbida por las leyendas pictas, perdiendoce en ellas. Del mismo modo, pensaba yo, podría seguirse la pista de los supuestos rasgos inhumanos de los primeros pobladores de Stregoicavar hasta sus orígenes en los más viejos y gastados mitos de los pueblos invasores, los mongoles y los hunos.
A la mañana siguiente de mi llegada pedí instrucciones a mi patrón –que por cierto me las dio de muy mala gana-, y me puse en camino, en busca de la Piedra Negra. Despúes de una caminata de varias horas cuesta arriba, por entre los abetos de las laderas, llegué a la cara abrupta de la escarpada que sobresalía poderosamente del costado de la montaña. De allí ascendí un estrecho sendero que separaba hasta coronarla. Subí por él, y desde arriba contemple el tranquilo valle de Stregoicavar, que parecía dormir protegido a uno y otro lado por las grandes montañas azules. Entre la escarpada donde estaba yo y el pueblo no se veían cabañas ni signo alguno de vida humana. Había bastantes granjas desperdigadas por el valle, pero todas estaban situadas al otro lado de Stregoicavar. El pueblo mismo parecía huir de los ásperos riscos que ocultaban la Piedra Negra.
La cima de las escarpas formaban como una especie de meseta cubierta de espeso bosque. Caminé por la espesura y en seguida llegué a un claro muy grande, y en el centro de ese claro se alzaba un descarnado monolito de piedra negra.
Era la sección octagonal, y tendría unos cuatro metros o cinco de altura y medio metro aproximadamente de espesor. Se veía bien que había sido perfectamente pulido en su tiempo, pero ahora la superficie de la piedra mostraba numerosas mellas como si hubieran llevado salvajes esfuerzos por demolerla. Pero los picos apenas habían conseguido descascarillarla y mutilar los caracteres que la ornaban en espiral hasta arriba, en torno del fuste. Hasta una altura de dos metros y medio o poco más, los caracteres estaba casi totalmente destruidos, de tal manera que resultaba muy difícil averiguar sus características. Más arriba se veían mucho mejor conservados, y yo me las arregle para trepar por la columna y examinarlos de cerca. Todos estaban deteriorados en mayor o menor grado, pero era evidente que no pertenecían a ninguna lengua que yo pudiera recordar en ese momento sobre la faz de la tierra. Lo que más llegaba a parecérsele, de todo lo que había visto en mi vida, eran unos toscos garabatos trazados sobre cierta roca gigante, extrañamente simétrica, de un valle perdido del Yucatán. Recuerdo que al señalarle aquellos trazos a mi compañero, que era arqueólogo, el sostuvo que eran efectos naturales de la erosión, o el inútil garabateo de un indio, yo le expuse mi teoría de que la roca era realmente la base de una columna desaparecida, pero él se limitó a reír, y me dijo que reparase en las proporciones que suponía; de haberse levantado una columna allí de acuerdo con las normas ordinarias de la simetría arquitectónica habría tenido lo menos trescientos metros de altura. Pero no me dejó convencido.
No quiero decir que los caracteres grabados sobre la Piedra Negra fuesen semejantes s a los de la descomunal roca de Yucatán, sino que me los sugerían. En cuanto a la materia del monolito, también me desconcertó. La piedra que habían empleado para tallarla era de un color negro y tenía un brillo mate; y en su superficie, allí donde había sido raspada o desconchada, producía un curioso efecto de semitransparencia.
Pasé en aquel lugar la mayor parte de la mañana y regresé perplejo. La piedra no me sugería ninguna relación con ningún otro monumento del mundo. Era como si el monolito hubiese sido erigido por manos extrañas en una edad remota y ajena a la humanidad
Regrese al Pueblo. De ninguna manera había disminuido mi interés. Ahora que había visto aquella piedra tan singular, sentía mucho más apremiante deseo de investigar el asunto con mayor amplitud e intentar descubrir que extrañas manos y con que extraños propósitos fue levantada la Piedra Negra en lejanos tiempos.
Busque al sobrino del tabernero y le pregunte sobre sus sueños, pero estuvo muy confuso, aun cuando lo hizo lo posible por complacerme. No le importaba hablar de ellos, pero era incapaz de describirlos con la más mínima claridad. Aunque tenía siempre los mismos sueños, y a pesar de que se le presentaban espantosamente vívidos, no le dejaban huellas claras en la conciencia. Los recordaba como un caos de pesadilla en las que inmensos remolinos de fuego arrojaban tremendas llamaradas y retumbaba incesantemente un tambor. Sólo recordaba con claridad que una noche había visto en sueños la Piedra Negra, no en la falda de la montaña, sino rematando la cima de un castillo negro y gigantesco.
En cuanto al resto de los vecinos observe que no les gustaba hablar de la Piedra, excepto al maestro, hombre de una instrucción sorprendente, que había pasado mucho más tiempo fuera, por el mundo, que ningún otro de sus vecinos.
Se intereso muchísimo en lo que le conté sobre las observaciones de von Junzt relativas a la Piedra Negra, y manifestó vivamente que estaba de acuerdo con el autor alemán en cuanto a la edad que atribuía al monolito. Estaba convencido de que alguna vez existió en las proximidades una sociedad satánica, y que posiblemente todos los antiguos vecinos habían sido miembros de ese culto a la fertilidad que amenazó con socavar la civilización europea y dio origen a tantas historias de brujeria. Cito el mismo nombre del pueblo para probar su punto de vista. Originalmente no se llamaba Stregoicavar, dijo; de acuerdo con la leyendas, los que fundaron el pueblo lo llamaron Xuthltan, que era el primitivo nombre del lugar sobre el que asentaron sus casas, hace ya muchos siglos.
Este hecho me produjo otra vez un indescriptible sentimiento de desazón. El nombre bárbaro no me sugería relación alguna con las razas escitas, eslavas o mongolas a las que debería haber pertenecido los habitantes de estas montañas.
Los magiares y los eslavos de las tierras bajas creían sin duda que los primitivos habitantes del pueblo eran miembros de un culto maléfico, como se demostraba, a juicio del maestro, por el nombre que dieron al pueblo y que continuaron empleando aun después de ser aniquilados los antiguos pobladores por los turcos y haber reconstruido una raza más pura.
No creía él que fueran los iniciados en ese culto quienes erigieron el monolito, aunque opinaba que lo emplearon como centro de sus actividades; y, basándose en vagas leyendas que se venían transmitiendo desde antes de la invasión turca, expuso una teoría según la cual los degenerados pobladores antiguos lo habían usado como una especie de altar sobre el cual ofrecieron sacrificios humanos, empleado como víctimas a las muchachas y a los niños robados a los propios antepasados de los actuales pobladores, que a la sazón vivían en las tierras bajas.
Desestimaba el mito de los horripilantes sucesos de la noche del 24 de junio, así como la leyenda de una deidad extraña que el pueblo hechicero invocaba por medio de cantos salvajes rituales de flagelación y sadismo, como se decía.
No había visitado la Piedra en la noche del 24 de junio, según confesó, pero no le daría miedo hacerlo; lo que había existido o lo que sucedió allí en otra época, fuera lo que fuese, se había sumido en la niebla del tiempo y del olvido. La Piedra Negra había perdido su significado salvo el de ser el nexo de unión con un pasado muerto y polvoriento.
LA PIEL DEL ALMA – LISA TUTTLE
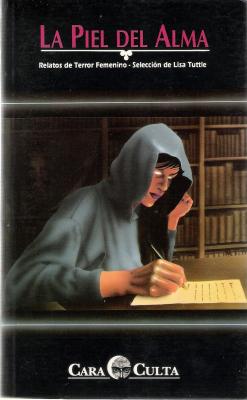 Lisa Tuttle escritora norteamericana, nominada y ganadora de premios como “Premio Nevula” y “ Premio John W. Campbell” a la mejor novela corta de horror y ciencia ficción. Sus novelas y cuentos se encuentran marcados por un claro perfil feminista y con esta vista realizo una recopilación de relatos cortos de horror, escritas solo por mujeres, y en 1990 edito “La Piel del Alma. – Cuentos de Horror Femenino”.
Lisa Tuttle escritora norteamericana, nominada y ganadora de premios como “Premio Nevula” y “ Premio John W. Campbell” a la mejor novela corta de horror y ciencia ficción. Sus novelas y cuentos se encuentran marcados por un claro perfil feminista y con esta vista realizo una recopilación de relatos cortos de horror, escritas solo por mujeres, y en 1990 edito “La Piel del Alma. – Cuentos de Horror Femenino”.
1- Pararrayos (Melanie Tem)
2- Tetas (Susy McKee Charnas)
3- Paredes (R. M. Lamming)
4- El Día de ANZAC (Cherry Wilder)
5- El Lobo Nocturno (Karen Joy Fowler)
6- La Antepasada (Josephine Saxton)
7- Alejarse de Todo (Ann Walsh)
8- El Pretexto
9- La Dama de Compañía (Joan Aiken)
10- Las Manos del Señor Elphinstone (Lisa Tuttle)
11- Serena Predice (G.K. Sprinkee)
12- Truco o Trato (Pauline E. Dungate)
13- La Hija de Ticanau (Sherry Coldsmith)
14- El Sueño (Dyan Sheldon)
15- Escuchando (Melissa Mia Hail)
16- Embarazada (Joyce Carol Oats)
17- Hantu-Hantu (Anne Goring)
MFIRE (PDF)
EL DÍA DE ANZAC – CHERRY WILDER
Veríamos la casa de la tía Madge a través de los macro-carpa: un techo rojo, de hierro ondulado, postes de la galería blancos. Mi hermano Billy, de seis años, dijo que era como la casa de Nan y le contradije ásperamente. No podía soportar cuando estaba nostálgico por nuestra vida anterior, por nuestra propia granja y la casa donde había vivido nuestra abuela. Mi madre dijo: Rachel, debemos hacernos presente nuevamente!.
Un hombre viejo en un ford nos había llevado hasta ese portón en el medio de la nada. Era un día de abril perfecto; un roble solitario en la carretera nos indicaba que estábamos en otoño. Los campos eran de un verde denso, jugoso, a ambos lados de la carretera corrían paralelos unos alambrados y una zanja; el césped verde crecía denso fuera de cada alambrado con juncos y flores silvestres que brotaban en la zanja. El alambre de púa combeaba a través de la carretera; una vaca Jersey joven puso su cara a través del alambrado y mascó ranúnculos. Teñiría su leche.
El nombre del tío Len, Fell, estaba escrito en el buzón. Nos sentamos en una plataforma techada para apcanzar las latas de crema. Me peiné el cabello, me limpié el rostro –Había estado comiendo galletas- y me lustre los zapatos con un manojo de césped. Mi madre se ocupó de Billy ante todo. Luego sacó la polvea, se empolvó la nariz y se pinto los labios con la punta del dedo. Llevaba un traje azul marino, un sombrero de fieltro impertinente con un moño de gros. Yo llevaba una falda tableada de tartán real con un sostén de algodón y sobre este, una blusa de seda color crema con cuello tipo peter pan y una rebeca azul marino. Billy tenía pantalones cortos de estambre gris, casi hasta la rodilla, una camisa azul de mangas largas y un jersey con un motivo de herraduras y tréboles de cuatro hojas verdes y color cervato. Habíamos estado de malas y comenzaba a notarse.
Habíamos partido de Te Waiau sin pagar a la señora de la pensión. No había sido tanto una escapada a medianoche, sino más bien a la hora del té, lo cual nos había valido una noche incómoda en la sala de espera de la estación. El tren temprano desde Te Waiau hasta Claraville había llevado algunos soldados en uniforme dados de baja, otros vestido con sus mejores trajes cubiertos de condecoraciones. Hoy era el día de Anzac. Después del misterio solemne del servicio de la aurora junto al cenotaño, el pueblo se reunía para un desfile a media mañana. A pesar de la depresión, la gente en las calles se veía alegre y bien aimentada. La pirámide conmemorativa con su lista de caídos estaba adornada de púrpura; en su base había apilada coronas de flores.
Comenzamos a caminar por las calles de Claraville; mi madre conocía el camino. Las tiendas estaban cerradas hoy; todas las tiendas habían estado más o menos cerradas para nosotros durante mucho tiempo. Incluso ver un Woolworths o un Bar Lácteo significaba muy poco para Billy. Continuamos deambulando por delante de setos y jardines y llegamos a una casa mucho más grande, una mansión victoriana enclavada entre césped suave. Un letrero rezaba Bethany, Asilo de ancianos.
*Significa Australian and New Zeland Army Corps (Cuerpo del Ejército australiano y neozelandés).
Surgió el problema habitual de dónde deberíamos esperar. Yo quería de veras quedarme con Billy en el jardín. Miramos fijo a algunos ancianos y a una acompañante, una mujer vestida con un uniforme almidonado color malva.
-Mejor no – dijo mi madre.
Tomamos el portón que decía Entrada de los Comerciantes y fuimos por un camino separado del jardín por un seto alto. Bethany era oscuro por dentro, barnizado de color marrón con linoleo del mismo color en el suelo. Nos embargó un olor a comida caliente al pasar la cocina. Había un banco de madera sin cojines para que esperáramos afuera de la puerta de la enfermera jefe, la señora McCormack. Billy estaba cansado y hambriento; gimoteaba y no podía permanecer quieto.
La vida se había convertido en un viaje en tren interminable lleno de incomodidades, del que Billy y yo no teníamos derecho alguno de quejarnos, al ser niños. Esperamos, no podían dejarnos solos por mucho tiempo, nuestro cuidado y alimentación era una preocupación constante. Los adultos que conocíamos exigían una conducta determinada. Más fuerte! te gusta eso, no es cierto niñita. ¿Te has limpiado los pies?. Aprieta el puño, niña! Estaban actuando para los niños, al igual que las señoras que se asomaban al moisés de un bebé y hacían ruidos como gu-gu, y nosotros debíamos reaccionar de acuerdo con ello. En realidad, no me gustaba esperar sola; era más seguro con Billy. Los hombres tanto extraños como borrachos, esperaban una conducta especial de las niñas, pero también algunas personas simpáticas como el jardinero de la pensión. No mucho más, en la mayoría de los casos, que familiaridad, un cambio de actitud pernicioso, mas yo sufría desconcierto y terror. Cuan estrecha era la línea entre algo que podía minimizarse y la necesidad de gritar o hablar a mi madre.
Cuando nos sentamos en el pasillo una sirvienta maorí pasó fregando el suelo con una solución de fluidos Jeyes fuerte.
– ¿Ustedes pequeños, se limpiaron los pies? . –preguntó.
Una vieja horrible vestida con un kimono rosado le hablaba a Billy, le dio palmaditas en la cabeza y luego un caramelo. Un viejo con un bastón y bigotes blancos solicitó nuestros nombres y luego imito nuestras respuestas. Cuando cesamos de contestarle se excitó, y comenzó a golpear nuestra maleta con su bastón. Apareció una enfermera y dijo llevándoselo:
-Este no es un lugar para niños!
Por fín mi madre salió sonriendo con la señora McCormack, una mujer enormemente majestuosa vestida de seda gris; supe de inmediato que había conseguido el empleo.
-Entonces éstos son tus hijos –dijo la señora McCormack, yendo al grano-. ¿Que va a hacer con ellos, señora Tanner?.
-Vamos a la granja de mi prima –dijo mi madre orgullosa-. La señora Fell. Justo a las afueras por esta calle.
-Tengo hambre – dijo Billy.
-Oh! –rió la señora McCormack-. Ah, desde luego. Bueno, no queremos arruinar su cena.
Atrajo mi atención.
-Más este es un día especial –confeso.
Cuando pasamos delante de la cocina asomó su cabeza por la puerta giratoria y dijo:
-Alma, dame algunas de esas deliciosas galletas para el día de Anzac.
Mientras caminábamos por la calle mascando, mi madre le dijo a Billy:
-Nunca me digas eso!
– ¿Por qué? –pregunto con la boca llena.
Mi madre se comió una de las galletas. Nos encontrábamos ante un camino campestre de un largo poco usual. La senda pronto cedió el paso a un sendero, que luego desapareció. Nos detuvimos en este punto y el Ford vino rugiendo en la dirección correcta. El viejo, cuyo nombre era Wilson, nos llevó hasta la granja de los Fell. Nos depositó en medio de la nada y lo observamos seguir conduciendo, fuera de nuestra vista. Había otra casa al otro lado de la carretera, visible justo desde donde nos encontrábamos, más no era su casa.
Cuando estuvimos presentables una vez más, abrimos el portón, lo cerramos después de pasar y franqueamos el establo. Las vacas levantaron sus cabezas cuando pasamos a su lado. Cuando alcanzamos el roble mamá dijo:
-Esperen!
Represento una pequeña parodia de agotamiento.
-No puedo llevar esta cosa otra pulgada más.
Luego se dirigió hacia el árbol con nuestra maleta. Me llenó el corazón de terror. No tendríamos nada –ninguna cama, nada de comida, ni siquiera un excusado- a menos que tía Madge y tío Len nos recibieran en su casa. Mamá dudaba tanto de nuestra recepción que nno se atrevía a caminar hasta la casa con la maleta y todo.
Mi madre presionó en el césped largo el pie del árbol y de pronto retrocedió con un chillido horrendo.
– ¿Que es? –pregunté.
-Nada dijo-. Nada, solo estiércol de vaca.
Caminó en un arco más amplio alrededor del árbol y puso la maleta en el suelo.
Caminamos despacio por la calzada; ningún perro ladró. La casa era más grande y más hermosa de lo que parecía desde la carretera, un chalet extendido, su tabla de chilla recién pintada de blanco, el techo de un carmesí intenso. El jardín de la entrada estaba rodeado por una cerca vigilante blanca y un seto privado para proteger el césped y los macizos de flores del ganado. La persiana de una de las habitaciones del frente estaban enganchada en un ángulo torcida a través del cristal. Un gran cochiecito de muñeca de mimbre tumbado hacia el costado estropeaba la perfección del sendero del jardín de ladrillo barrido. Pensé con envidia sorda en mi prima Berly, de nueve años comparado con mis once; tenía una casa, juguetes caros, un padre que no había desaparecido.
Fuimos hacía las macrocarpas que tenían ramas gruesas y bajas que colgaban sobre pedazos de tierra deteriorada, como si allí hubieran jugado niños, cabalgando y columpiandose en los árboles. En la sombra negra las hojas se agitaron como si una niñita estuviera a punto de salir. De pronto me embriago una emoción por completo inapropiada, una ola de temor y tristeza que parecía brotar del suelo en el que me paraba.
No era parte de mí en absoluto.
No pensamos en ir hasta la puerta del frente sino que seguimos el sendero más ancho hasta la puerta de atrás. Billy se movía torpemente, luego se detuvo en seco.
-Ey!, miren! Ey, miren! –gritó
El cadaver de un perro pastor yacía en el césped; oí el grito aterrorizado de mi madre por segunda vez.
-Vamos –dijo-. Pobrecito.
-Debemos decirle a la tía Madge –dije.
-No –exclamo mi madre-. No queremos entrar de prisa con malas noticias. Ni una palabra, Billy.
Billy miraba el perro muerto con gran concentración. No Había pruebas de como había muerto; la pequeña cantidad de sangre en el hocico estaba oculta prácticamente por una masa brillante de moscas azules.
-Vamos!
Le arrastré de la muñeca. Caminamos por el costado de la casa hacia un patio trasero de un libro de imágenes con campanillas, espuelas de caballero y gladiolas, árboles frutales, un puriri grande con un columpio, dos perreras; el retrete blanqueado estaba semicubierto con madreselva de olor dulce. Mi madre se pasó la mano por el cabello y tiro de la chaqueta del traje. Subió dos escalones y golpeó la puerta trasera, llamando alegremente:
-Yiuuuu! Madge querida! Mira quién está aquí!
Tuvo que repetir rl ritual antes de que sonaran pasos pesados dentro de la casa y la puerta se abrió de golpe. Un soldado estaba de pie en la puerta. Llevaba pantalones color caqui, polainas cubiertas prolijamente, y botas militares, pero su túnica colgaba sobre sus hombros. Había estado afeitándose, vestía sólo de franela y sus tirantes, había aún pequeñas manchas de espuma en su rostro. Una navaja relucía en su mano.
-Ay, Len! –dijo mi madre-. Siento haberte agarrado…
-Agarrado desprevenido… –repitió él.
Se enjugó la cara chupada con la toalla que llevaba alrededor del cuello. El tío Len era más viejo y tenía un bigote, mas no era distinto de mi padre: un hombre alto, robusto, musculoso, de piel pálida y cabello negro. Vi que sus ojos eran de un azul mucho más claro con un curioso anillo más oscuro alrededor del iris.
-Soy Grace Tanner, la prima de Madge –dijo mi madre-. Debes recordar, nos conocimos todos en el casamiento de Violet. Y éstos son mis niños… Rachel y Billy.
Sus ojos no se movieron; miraba fijo por encima de la cabeza de mi madre.
-Grace, la prima de Madge –dijo-. Gracie. Gracie Tanner.
La miro por primera vez a la cara y retrocedió torpemente.
-Entren –dijo. Pondré la tetera.
Mi madre ya había entrado, haciendo gestos detrás de a espalda para que la siguiéramos. La estancia estaba insoportablemente caliente; la cocina encendida a todo vapor con la parrilla del hogar abierta y las ventanas estaban cerradas. Una tetera negra de hierro hervía. Los platos estaban apilados en el fregaderos, una figura oscura contra las ventanas, abotonando su túnica. Mi madre soltó una carcajada.
–Bueno, veo que puedes arreglártelas solo Len –comentó-. Que te parece si yo hago el té.
Emprendió la tarea con gran eficiencia, al encontrar la tetera, la cajita para el té, tazas y platos limpios, leche y azúcar en la cocina de la tía Madge sin la mínima ayuda de él. Limpio la mesa de la cocina, tendió un mantel a cuadros, encontró pan, mantequilla y mermelada, le saco el jersey a Billy y enrolló las mangas de su camisa, cerró la cocina, cambio el regulador de tiro, puso dos ollas quemadas a remojar y abrió las ventanas. Cuando pasó alrededor de él para hacerlo, el tío Len se estremeció como un caballo nervioso; vi el blanco de sus ojos.
-Madgre.. –dijo, cerrando su navaja con un golpecito seco.
-Madge y Beryl deben estar de visita –agrego mi madre-. Que lastima! ¿Están en Aukland con Violet?
-Con Violet – contesto él-. yo estoy solo.
Mimadre nos indico con la mano que nos sentáramos y sirvió el té.
-Sacate la rebeca –me dijo-. Hace calor aquí dentro.
Len se sentó en la silla de capitán en la cabecera de la mesa.
-Bueno el día de Anzac –dijo mi madre- en este año triste.
No podía quitar los ojos del tío Len. Pensé que la imitaría de nuevo con su voz sepulcral: Año triste. En cambio, ladeo la cabeza, mirando más o menos el reloj en la pared y exclamo animado:
– Sí, el día de Anzac!
– ¿Fuiste tú uno de los soldados de Anzac, tío Len? –grito Billy violentamente.
El tío Len se volvió de pronto alerta; su expresión era lobuna y taimada. le sonrió burlón a Billy y estiro las piernas.
-El niño de Grace –dijo-, quiere saber si fui uno de los Anzacs. No hay ningún mal en decir que fui uno de ellos.
– ¿Mataste algún turco? –grito Billy.
-Matar turcos –imito el tío Len-. Eso fue lo que nos ordenaron hacer. Las órdenes venían de arriba. Johnny Turk era un buen soldado, sabía como se hacía. Aprendí muchísimo de él, Johnny Turk. Le mate y le vi morir. Le mate de un tiro como un perro. Aún mejor, use la bayoneta…
Mi madre hizo un sonido bajo de protesta y golpeó su taza de desayuno blanca en su plato. Len se calló. Mi madre nos cortó a todos un poco de pan, luego lo unto con abundante mantequilla y mermelada de frambuesa enlatada.
-Necesitas ver rojo! –exclamo el tío Len-. Entonces puedes realmente dárselo a ellos. Cual es tu nombre, Hijito
– Billy!
-No hables con la boca llena! –le ordeno mi madre.
Ella se limpio los dedos con delicadeza con una toalla de té, me la paso a mí, luego se disculpo.
-Solo estare un minuto.
Salio ´por la puerta trasera. Oí sus pasos en el sendero de ladrillos hacia el retrete.
Estábamos solos con el tío Len.
-Como un cuchillo a través de la mantequilla! –exclamo-. Una bayoneta es lo suficientemente afilada como para cortarte la mano. Vi eso también. Montones de manitas.
Las manitas de los bebés belgas. Sabes qué hizo el viejo Jerry con los bebés belgas
-No es verdad! –grite con voz entrecortada.
El tío Len me miro ferozmente.
-Callate, niñita! –dijo-. Quien te preguntó. Ahora bien, Billy muéstranos el tamaño de tus manos…
-Billy! –chillé.
-Que te calles, te dije! –rujió el tío Len-. Por dios, Beryl, estoy harto de tus embustes! Ya veremos quién manda aquí!
-No soy Beryl –dije.
Mi madre regresó a la cocina. El tío Len se controló, las ventanas de su nariz dilatadas por el esfuerzo.
-Es ésta tu hija, Grace –pregunto-. Será mejor que se cuide de no meter la pata.
-Como, Rachel! –dijo mi madre-, has estado molestando al tío Len
Vi lo que iba a pasar y estaba aterrada.
-No –conteste.
– ¿No que?
-No, no le molesté.
-No madres! –dijo ella severamente.
Se dejo caer en la silla y dijo con voz temblorosa:
-Ay, Len, es tan difícil arreglárselas sola. El pobre de Will está en Auckland buscando empleo. La granja ha desaparecido. Lo sabías He obtenido un empleo en el asilo de ancianos aquí en Claraville y espero y confío que no te importe alojarnos durante unos pocos días. Madge siempre nos ofrecía la habitación para huéspedes.
El tío Len se acerco con mucha tranquilidad al fregadero y mostró una pequeña cuchilla de carnicero. La limpió con la punta del mantel y dijo:
-Tiende tu mano, Beryl…
Le guiño el ojo a mi madre.
-Bueno, vamos… –dijo mi madre- sólo está bromeando.
-Tiende tu mano, mami… –dije yo-. Dile a Billy que tienda la mano.
-Ay, Rachel –dijo mi madre-, no puedes aceptar una broma
El tío Len se abalanzó sobre mí sosteniendo la cuchilla horizontalmente, como una tajada de pescado, y retrocedí con tanta fuerza que volqué la silla. Tio Len soltó una gran carcajada, Billy se le unió y luego mi madre. Tío Len elevó la cuchilla muy alto y cortó una rebanada de pan prolijamente en dos sobre la tabla del pan con un chasquido sordo.
-Oh, Len! – le reprendio mi madre-, Ahora se volverá rancio. guarda esa cosa.
– Desafillada de todos modos –dijo tío Len.
La cuchilla traqueteo dentro del fregadero.
-Con respecto a la habitación para huéspedes… –dijo mi madre-. Debo volver a Claraville a las cuatro para el turno de la noche.
-Simplemente por allí –indicó tío Len-. Está abierta.
Mi madre se relajó y sonrió. Tio Len saltó de su silla.
-Devo ir a trabajar.
– ¿Vas a ir al desfile, Len? –pregunto mi madre.
-¿Desfile? –dijo él.
-Por el día de Anzac –aclaro Billy.
-Ven conmigo, hijito –dijo tío Len-. Puedes darme una mano. No hay tiempo para un desfile. Haremos nuestra propia pequeña celebración.
Billy bajo de su silla.
-Que dices –murmuro mi madre.
-Permiso!
Billy lo grito sobre su hombro mientras seguía a tío Len hacia el patio. Me paré y senté nuevamente sintiendo la sangre drenar en mi rostro. la cocina se oscureció ante mis ojos.
-Mami –susurré-, por favor…
Trate de tomar su mano.
-Por favor, mami, no podemos quedarnos con él. No puedes dejarnos con él!
Paso su brazo a mi alrededor, y me estrechó con demasiada fuerza.
-Todo esto ha sido demasiado para ti –dijo.
-Mami –dije-, no deja de decir cosas horrendas. Sigue llamándome Berlyl.
-Pobre hombre –susurró-. Creo que sé lo que ha ocurrido.
Carecía de palabras para expresar mi temor hacia tío Len.
-Se ha vuelto extraño –dijo-. Está tocado. Padece de neurosis de guerra.
-Tu eres una niña grande, Rachel –dijo mi madre-. Conoces los hechos de la vida. Deberías se capaz de entender.
-Entender qué
– Creo que Madge desapareció y le abandono –dijo-. Se llevó a Beryl con ella. Las cosas no han andado bien en esta parte del mundo tampoco.
Me dejo desplomada sobre la mesa y comenzó a lavar los platos. Encontró el fregasuelos y colador del jabón de tía Madge. Me puse de pie tambaleando y comense a secar platos. Mi madre traqueteaba en la despensa, luego examino el horno e hiso un fuego. Fue a trabajar a la mesa y vi que estaba haciendo una tarta de tocino y huevo. Antes de que estuviera en el horno dijo, mimosa:
-Por que no vas ay miras la habitación
Termine de limpiar el banco y fui hacia el pasillo. La casa estaba oscura y fresca después de la cocina… Pude ver que la puerta de la habitación para huéspedes estaba entreabierta, pero primero fui a explorar. Había una sala de estar al lado de la cocina con radiorreceptor y sillas cómodas. Una arcada de madera cubierta con una cortina de de cuentas dividía la casa; detrás de ella, la casa se volvía mucho más fría.
Había un gran armario para ropa blanca y frente a este un baño que estaba cerrado con llave. En una pequeña franja del pasillo había una habitación; a través de su abanico podía verse el techo rosado… El dormitorio de Beryl pensé, pero también estaba cerrado con llave. En el frente de la casa encontré la mejor habitación con un piano reluciente, un armario para la porcelana, una pequeña biblioteca. Sobre la repisa de la chimenea había una fotografía de tío Len con su uniforme completo: su gorra con visera y su cinturón tipo Sam Browne. En el hogar vacío se encontraba un revoltijo de vidrios rotos y cartón; deduje que se trataba de dos fotografías enmarcadas de tía Madge y Beryl, hechas pedazos, retorcidas y manchadas de algo parecido a barniz marrón. La habitación de la persiana torcida era el dormitorio del frente y también estaba bajo llave.
Había paneles de vidrio coloreado en la puerta del frente; miré un mundo verde, luego uno rojo. Pude ver el cochecito de la muñeca sobre el sendero, los árboles, el cerco vigilante, el cielo, todos tan rojos como sangre. Me asusté entonces y corrí hacia la habitación para huéspedes. Cuando miré hacia atrás pensé nuevamente en un niño, una niñita, de pie justo detrás de la sarta de cuentas centellantes en la penumbra.
La habitación para huéspedes era perfecta para nosotros tres; tenía una cama doble y una más pequeña en el pórtico cerrado. La cama doble estaba hecha con un grueso cobertor de algodón blanco. Había un lavatorio antiguo con un lavabo y aguamanil con motivos de nen+ufares. Anduve por la habitación silenciosa como un sonámbbulo hasta llegar al tocador y abrí el cajón superior izquierdo. Estaba forrado con papel de diario y no había nada salvo una pulsera de oro. No tuve que leer el grabado pues sabúa quepertenecia a Beryl. Cualquier tipo de impresión atraía mi vista: volví la cabeza y leí el titular de una copia del truth que revestía la pared del cajón. DESPEDAZADA: extendí el diario para descubrir las primeras palabras, pero parte de la hoja había sido arrancada, sólo quedaban tres letras… DRE. Dre despedazada Vio a dre despedazada Las escasas líneas de letras del molde BOLT debajo del título hablaban de una tal Sra. Emma Palmer, que había muerto en un accidente en el aserradero horripilante. Oí pasos en el pasillo, cerré el cajón y me alejé de él cuando mi madre entraba.
-Ahh… –suspiro-. Ah, no es hermoso Esta vez hemos salido bien del paso realmente!
Se sentó en la silla de mimbre en la cabecera, se quito los zapatos y apoyo los pies envuelts en medias sobre el suelo encerado. Tomó mi mano y me atrajo hacia abajo hasta hsta que me sente en el borde de la cama.
-Déjame verte – me reprocho-. No tienes ni una pizca de color en el rostro.
Me quito mis zapatos de charol y comenzo a desabrocharme la blusa.
-Levantate!
Corrio el cobertor y una frazada de color verde suave y me puso en la cama. Apoyé mi cabeza sobre la almohada fresca. Quitó con un cepillo el cabello de mi rostro y apoyó su mano en mi frente.
-Billy… –dije.
-Shh… dijo mi madre-. Necesitas salir con su tío. Recuerdas cómo su papi solía llevarlo a todas partes Les estoy preparando un rico almuerzo. Len no ha cuidado mucho de sí.
Sus ojos eran oscuros y brillantes; comenzó a cantarme una canción de Anzac:
Hay un camino largo, largo y serpenteante que llega a la tierra de mis sueños, donde los ruiseñores canta y brilla la luna blanca…
Sentí que mi temor se escabullía como una marea negra que se va.
-Despiértame antes de irte! –le pedí.
-Te guardare un pedazo de tarta de tocino y huevo –prometio mi madre.
Mientras me dejaba llevar por el sueño pensé en la palabra que faltaba: MADRE DESCUARTIZADA. Dormí profundamente y me desperté a medias por las voces en la cocina. No podía deducir en forma exacta quién estaba allí. Al principio creí que eran mi madre, mi padre y Billy, pero sabía que no podía ser verdad, luego sonó como tres personas diferentes por completo. Me volví y vi que nuestra maleta estaba en la habitación y luego me quedé dormida de nuevo.
Soñe con puertas que se cerraban de golpe y paso lento, pesado, que retumbaba en toda la casa. Una voz decía en tono bajo: Muerte al mundo… El terror me envolvió en el sueño y mi corazón golpeaba en mi garganta. Los pasos lentos, resueltos, continuaron, se cerró otra puerta, se oía una respiración ronca. La voz dijo: Quédate quieta!.
Despues se oyó un golpe cortante, sordo y otra voz grito muy fuerte, luego se redujo a un gemido inhumano que cesó de pronto. Yo estaba de pie en el pasillo, en el frío helado de la casa, detrás de la cortina de cuentas. La niñita, Beryl, se encontraba en la puerta del frente; yo podía ver su camisón blanco y su pelambrera rizada de cabello dorado. Yo estaba más asustada que nunca. Ella abrió la puerta y salió corriendo hacia su cochecito para muñecas bajo el brillo del sol. Se inclinó sobre el cochecito y luego una la sombra la hizo desaparecer. La voz terrible dijo: Que estas tramando ahora.
Intente gritar, mas no pude. El sueño volvió sobre sí mismo. Beryl se encontraba nuevamente en la sala, en la puerta del frente; miro hacia atrás donde estaba yo por encima de su hombro.
-Corre! –dijo-. Corre hacia la carretera! No puedo abrir la puerta!
Luego se volvió hacia mí y vi que su hermoso camisón estaba manchado de sangre desde la cabeza hasta los pies. Tenía los brazos torpemente levantados, contra su pecho, y le habían cortado las manos.
Salí del sueño y estaba oscuro. Sabía dónde estaba y sabía que me había despertado. Alguien había cerrado una puerta pesadamente. Estaba muy despierta, extraordinariamente alerta, sintiendo un hormigueo en la punta de los dedos.
-Billy –susurré.
La habitación no estaba tan oscura: la luz entraba desde el pasillo, a través del abanico arriba de la puerta. Pude ver nuestra maleta abierta de golpe. Mi madre se había ido a trabajar y me había dejado dormir. Busqué mi rebeca, que estaba sobre el respaldo de la silla, pero no me puse los zapatos.
Oí un paso alegre, pesado, que reconocí; alguien llevaba puestas botas altas de goma. abrí un poquito la puerta de la habitación de huéspedes y vi a tío Len en la cocina. Estaba alerta, como yo, resuelto. Llevaba botas altas de goma ahora, y un viejo jersey azul en lugar de su túnica color caqui. Traía, en la estela, un rifle con una bayoneta fija. Cruzó hasta la puerta de atrás y salió.
Me deslicé hacia el pasillo y dije tan fuerte como me atreví:
-Billy
Seguí un hilo de sonido hasta la sala de estar. Había un charco de luz desde el sostén de la lámpara y otro desde el dial de la radio. Billy estaba arrollado sobre el sofá debajo de una frazada. Cuando corrí hacia él se sentó y preguntó:
– ¿Cual es el santo y seña?
-Gallipoli! –contesté.
-Mal! – se jactó-. Es corten sus panzas!
En la radio una señora cantaba Rosas de Picardy. Vi que Billy estaba tan sucio y desaliñado como sólo un niño podía estarlo. Las manchas de barro en su mejillas le habían parecido a un niñito de las imágenes: como el propio El Niño o un miembro de Nuestra banda.
– ¿Que hiciste allí fuera? –pregunte.
Sus ojos estaban muy abiertos, sus dientes apretados, su cabello erizado. Extendió sus manos manchadas y dio un golpe en la frazada gris del ejército. Sabía que estaba dolido, mutilado, un día junto a tío Len le había dejado neurótico por la guerra a los seis años. me envolvió una preocupación peligrosa por mi hermanito. Cogí con sus manos y me arrodillé junto al sofá.
– Cuantame –dije-. Billy! Billy querido!
-Las vacas entraron –dijo-. Tío Len las ordeño.
-Antes de eso
-Cave pozos… –dijo.
-Te ordeno cavar pozos.
-Pusimos los perros muertos dentro…
Aun estaba tenso.
-Debimos… debimos… cortarlos por completo primero…
-No! –dije-. Ni pienses en ello. No debería obligarte a hacer cosas así!
-Al ser soldados! –susurro.
– ¿Donde ha ido tío Len ahora?
-A patrullar –contesto.
Tío Len entró muy lejos,, en la puerta del frente. Comenzó a mirar en cada habitación. La habitación buena del frente, luego el dormitorio del frente con la persiana torcida. Le oí abrir la puerta con llave. No levanto la voz pero se extendió por toda la casa.
-Tu lo pediste –dijo.
Su paso pesado continuó dentro de la habitación, un mueble cayó. Luego tío Len hizo un ruido derepugancia, una especie de relincho, y salió maldiciendo por lo bajo. Abrió el baño con llave y oí el agua chorrear, choque de metales. Volvió al pasillo, más cerca esta vez, justo detrás de la cortina de cuentas.
-Ahora bien señorita –dijo-. Me ocupé de ti Niñita
Intente sacar a Billy del sofá.
-Sal de esta casa! –susurre.
La gran ventana de guillotina que daba a la galería estaba abierta de par en par; podía ver el viento agitar las cortinas.
-Debemos escaparnos –dije-. Nos está buscando!
-A mí no –dijo Billy razonablemente-. Sólo a ti. Eres una niñita.
Levanto la voz y gritó:
-Aquí dentro, tío Len! Aquí hay una!
Intentó coger mis manos. Cuando me puse de pie tambaleando, el alto sostén de la lampara se balanceó y cayó. Quizás había tirado de la alfombra. Gateé a medias a través de la habitación oscura y salí por la ventana abierta a la galería. Oí a tío Len entrar en la habitación con grandes zancadas. Billy le desafió:
– ¿Cual es el santo y seña?
-Es este mi amiguito –rió tío Len.
Corrí con suavidad por la galería hasta el frente de la casa. La puerta del frente estaba abierta. Rápidamente me deslicé adentro y entre al dormitorio del frente con la persiana torcida. Entré a aquella habitación porque era un buen lugar para ocultarme: él ya había estado allí, no le había gustado. Yo también buscaba pruebas.
Era difícil estar en aquella habitación. La luz de arriba estaba encendida; tenía una sombra con borde rosado. Había caído una silla; había una gran grieta en forma de estrella en el espejo largo sobre la puerta del ropero. Los cajones del tocador estaban habiertos; se habían utilizado puñados de ropa para borrar sangre. Era oscura y pegajosa como la pintura en los felpudos; había surgido en una fuente desde la cama. En algunos lugares estaba escarlata aun a la luz, pero en gran parte más oscura. Había charcos de sangre coagulándose en el medio de la cama donde el colchón se inclinaba. Tía Madge había estado recostada en la cama; su cabeza estaba aún sobre la almohada, se veía una amplia franja de la funda de la almohada manchada de sangre entre la cabeza y el tronco. Un brazo había sido cortado a la altura del hombro y del codo, el otro había caído en tres pedazos al suelo. Yacía descosida como una gran muñeca y había heridas de puñal como agujeros oscuros en su pecho. La puerta del pequeño armario de pie junto a la cama había sido arrancada, yacía sobre la otra almohada; tío Len la había utilizado como tajadera.
Me aplané contra la pared junto a la puerta pegajosa y me limpié la mano en mi falda. El olor a sangre llenaba la habitación; una bruma roja se levantaba ante mis ojos. Durante un momento flotaba libre, estaba en lo alto del rincón de la horrible habitación contemplado allí abajo a la mujer desmembrada sobre la cama manchada de sangre y la niña con la falda tartán, contra la pared junto a a puerta. –Corre! –le ordené a la niña-. Por la puerta del frente otra vez! Ahora! Detén un automóvil… diles que llamen a la policía!
Luego volví a mi cuerpo otra vez, la experiencia había durado sólo unos pocos segundos. Estaba fuera de la puerta del frente, en el sendero, entre los árboles, en la calzada cubierta de hierba, corriendo tan rápido como podía hacia la carretera en el aire claro de la noche. Había automóviles, dos, tres, cuatro automóviles, una caravana de automóviles que regresaban a casa después del día de Anzac en Claracille. Franqueé el portón y me acurruqué en el césped junto al buzón. Deje pasar varios automóviles pues los conducían hombre solos.
En mi sueño intento detener un automóvil, luego otro, mas pasan junto a mí y el que se detiene es el equivocado. El horror no cesará nunca, nunca ha cesado hasta hoy. en relidad, fue el mejor automóvil el que se detuvo: la familia Reti que vivía en la granja carretera abajo y que sabía que el viejo Len Fell estaba un poco loco. Había matado a tiros a uno de sus perros una vez. Creyeron mi relato de inmediato pero no estoy segura de que la policía se hubiera convencido. George Reti remacho el asunto al ir por la calzada y llamar al tío Len desde el refugio en la macrocarpas. Tío Len prendíió las luces de afuera y disparo tiros en la oscuridad; era un asunto para la policía.
En otro sueño, a veces a veces un ensueño, salvo a Billy, él corre conmigo, nunca entro a la primera habitación de la muerte como las llamo Truth. Desde luego nunca entré a la segunda habitación de la muerte, el dormitorio rosado de Beryl, aunque he oído y leído que ella yacía muy tranquilamente en su cama, su cabeza dorada sobre la almohada. No había mucho para ver hasta que se corrió la ropa de cama, entonces los hombres fuertes se amedrentaron. Esto ocurrió mucho tiempo después de que el sargento hubiese salido llevando a Billy y lo hubiera depositado en los brazos expectantes de nuestra madre. No había ni una marca en él. Creció en el Asilo para Niños Gillworth, Auckland, se preparó como carpintero y se degolló a los veinte años mientras su equilibrio mental estaba trastornado.
Cuando vi a mi madre por primera vez aquella noche, pues la habían llevado desde Bethany hasta la estación de policía de Claraville, ella se lanzó sobre mí y araño mi cara, mientras gritaba: Abandonaste a Billy! No cuidaste de él! Aun está allí dentro con aquel hombre!
Ella estaba en la cierto, desde luego, pero yo no veía que otra cosa hubiera podido hacer. Su comportamiento asombro a los policías. Mi madre pasó luego a contradecir mucho de lo que yo le había relatado a la policía. Negó que yo alguna vez mencionara la conducta extraña de tío Len. No recordaba en absoluto el incidente con la cuchilla y la y la faluta de pan. Ella nunca había insinuado que tía Madge y Beryl habían desaparecido. También mintió con empeño elegante acerca del dinero. En realidad, mintió tan desesperadamente y sin motivo acerca de todo aquello que estuvieron relacionando con nuestras vidas y con las circunstancias en la granja de los Fell que desperto recelos. Habían sido invitada o no. Cuan cerca de Len Fell estaba… una mujer con dos niños en la casa del asesino… insinuaban los diarios. Perdió su empleo, naturalmente, y sufrió la primera de sus crisis nerviosas. Ninguno de nuestros primos y tías restantes estuvo cerca de ella. Mi padre obtuvo el divorcio. Tanto a Billy como a mí nos internaron en un asilo.
Cuando el valiente sargento fue hasta la casa con la primera luz del día, delante del cordón de policías armados que ya se extendía, descubrió que tío Len había huido hacia los arbustos. Billy, profundamente dormido, era la única persona con vida en la casa Ho una larga persecución del fugitivo, por todas las callejuelas. Se oían disparos distantes de vez en cuando; después de tres meses se suspendió la búsqueda. La policía creía que su hombre estaba muerto; a los niños de Claraville aún se les advierte que tengan cuidado, pues de lo contrario el viejo Len Fell los atrapará.
En is sueños voy a cazar a tío Len con mi rifle 303.22, un arma muy nueva. Beryl también está allí e incluso tía Madge. Somos como furias, feroces y manchadas de sangre, al acecho de nuestra presa indefensa en el crepúsculo verde. sé que éste es un sueño perverso. En los bosques suaves de Nueva Zelanda no hay criaturas peligrosas, ni vivoras, ni animales de presa.
HOMBRES DE LAS SOMBRAS – ROBERT E. HOWARD – PARTE 2 DE 2
-Rápida es la Espada del los Pictos –musito el brujo-. Fuerte es el Brazo del Picto. ¡Hai! Dicen que alguien poderoso se ha levantado entre los Hombres del Occidente.
>>¡Contempla el viejo Fuego de la Raza Perdida, Lobo del Brezal! ¡Hai! ¡Hai! Dicen que ha surgido un jefe para conducir hacia delante a la raza.
El brujo se inclino sobre los rescoldos del fuego que se había apagado, murmurando en voz baja.
Removiendo los rescoldos, mascullando entre su banca barba, habló monótonamente, medio cantando, entonando un cántico extraño, de escaso significado o rima, pero con una especie de ritmo salvaje, notablemente extraño y fantasmal.
Sobre lagos resplandecientes sueñan los viejos dioses;
espectros recorren la penumbrosa tierra.
Los vientos nocturnos canturrean; fantasmal luna
se desliza sobre e confín del océano.
De un picacho a otro gritan las brujas. El lobo gris busca las alturas.
Como una vaina de oro, lejos en el páramo destella la luz vagabunda.
El anciano removió los rescoldos, haciendo una pausa de vez en cuando para arrojar sobre ellos algún objeto misterioso, acompasando sus movimientos con su cántico.
Dioses del páramo, dioses del lago, bestiales demonios del pantano y el helecho;
Dios blanco cabalgando la luna, mandíbulas de chacal, con voz de orate;
Dios serpiente cuyos anillos escamosos aferran ahogando el Universo.
Ve, sentados están los Sabios Invisibles;
ve los fuegos del consejo encendido,
ve como remuevo las ascuas resplandecientes,
como en ellas arrojo la crin de siete potros.
Siete potros de doradas herraduras, de las manadas del dios de Alba. Ahora, en número de uno y seis, dispongo y coloco los palos mágicos.
Madera aromática de lejos traída, de la tierra de la Estrella Matutina. Cortada de las ramas del sándalo, de lejos traída sobre los Mares del Este.
Ve como ahora arrojo colmillos de serpiente marina,
plumas de ala de una gaviota.
Ahora el polvo mágico lanzo,
sombras son los hombres, escoria la vida.
Ahora se arrastran las llamas, allí se avivan, ahora se alza la humareda confusa, barrida por el vendaval del océano lejano. Surge la historia del distante pasado.
Las llamitas rojas lamían los rescoldos, ora saltando hacia arriba en rápidos chorros de chispas, ora desvaneciéndose, otra presa en los leños arrojados en el fuego, con un seco chasquido que resonó en el silencio. Nubecillas de humo empezaron a enroscarse en una nube remolineante y confusa.
Tenue, tenue brilla la luz de las estrellas, sobre las colinas de los brezos, encima del valle. Dioses de la Vieja Tierra meditan en la noche lejana, criaturas de la Oscuridad cabalgan en el vendaval.
Ahora, mientras e fuego se apaga, mientras el humo lo envuelve, ahora surge aquí en mística y clara llama. Presta una vez más oído (si los dioses oscuros no lo prohíben), escucha la historia de la raza sin nombre.
El humo flotaba hacia arriba, girando en torno al brujo; sus feroces ojos amarillos miraban como a través de una densa niebla. Su voz llegó flotando como desde lejanos espacios, con una extraña impresión incorpórea. Con una entonación misteriosa, como si la voz fuera no la del anciano, sino de algo separado, algo aparte; como si eras sin cuerpo, y no la mente del brujo, hablaran a través de él.
Rara vez he visto una escena más extraña. La oscuridad reinaba por doquier; apenas una estrella brillaba. Los tentáculos ondulantes de as Luces del Norte alzaban lívidos estandartes en el cielo sombrío. Negras laderas se alejaban hasta confundirse en a distancia, un penumbroso mar de brezales silenciosos y ondulantes. Y en aquella árida y solitaria colina la horda semihumana se agazapaba como espectros sombríos de otro mundo; sus rostros bestiales se confundían con las sombras, teñidos de sangre a medida que la luz del fuego parpadeaba y oscilaba. Y delante de todos ellos, Bran Mak Morn se hallaba, sentado como una estatua de bronce, su rostro puesto crudamente de relieve por la luz de las llamas oscilantes. Al igual que el rostro misterioso de brujo, encuadrado por la luz fantasmal, con sus enormes y llameantes ojos amarillos y su larga barba blanca como la nieve.
– Una raza poderosa, los hombres del Mediterráneo –dijo el brujo.
Los salvajes rostros iluminados se inclinaron hacia adelante. Y me descubrí pensando que el brujo tenía razón. Ningún hombre podría civilizar a aquellos salvajes primigenios. Eran indomables, inconquistables. El suyo era el espíritu de lo salvaje, de la Edad de Piedra.
– Más vieja que los picos coronados de nieve de Caledonia –prosiguió. Los guerreros se inclinaron de nuevo hacia adelante, evidenciando ansiedad y anticipación. Sentí que la historia seguía intrigándoles, aunque indudablemente la habían oído un centenar de veces de labios de un centenar de jefes y ancianos.
-Nórdico – dijo, rompiendo de pronto el hilo de su discurso-, ¿qué hay más allá del Canal Occidental?
– La isa de Hibernia.
– ¿Y más allá?
– La isa que los celtas llaman Aran.
– ¿Y más allá?
– Pues, en verdad, no lo se. El conocimiento humano se detiene allí. Ningún navío ha cruzado esos mares. Los hombres instruidos la llaman Thule. Lo desconocido el reino de la ilusión, el borde del mundo.
– ¡Hai, hai! Ese poderoso océano occidental baña las costas de continentes desconocidos, de islas que nadie imagina.
>>Lejos, más allá de la gran vastedad de las olas agitadas del Atlántico, yacen dos grandes continentes, tan vastos que el más pequeño dejaría enana a toda Europa. Tierras gemelas de inmensa antigüedad. Tierras de civilización antigua y decadente. Tierras en as que vagaban tribus de hombres sabios en todas las artes, mientras esta tierra que llamamos Europa no era sino un vasto pantano dominado por los reptiles, un bosque húmedo conocido sólo por los monos.
>>Tan enormes eran esos continentes que ceñían el mundo, de las nieves del norte a las nieves del sur. Y más allá de ellos hay un gran océano, el Mar de las Aguas Silenciosas [el Océano Pacífico]. Muchas islas hay en e mar, y esas islas fueron una vez los picos de las montañas de una gran tierra…, la tierra perdida de Lemuria.
>>Esos continentes son gemelos, unidos por un estrecho cuello de tierra. La costa occidental del continente de norte es áspera y quebrada. Enormes montañas se alzan hacia el cielo. Pero esos picos fueron isas en un tiempo, y a esas islas llegó la Tribu sin Nombre, errando desde el norte, hace tantos miles de años que un hombre se cansaría de contarlos. Mil millas a norte y al oeste había nacido la tribu, allí donde las anchas y fértiles llanuras se cierran junto a los canales del norte, que separan el continente del norte llamado Asia.
– ¡Asia! –exclamé, asombrado.
El anciano alzó de golpe la cabeza. irritado, y me contempló con mirada salvaje. Después continuó.
-Allí, en a borrosa confusión del pasado sin nombre, se había alzado la tribu de la criatura marina que arrastra al mono, y del mono al hombre-mono, y del hombre-mono al salvaje.
>>Salvaje eran todavía cuando bajaron por la costa, feroces y belicosos.
>>Eran hábiles en la caza, pues durante siglos sin cuenta habían vivido de ella.
Eran hombres de fuerte constitución, ni altos ni macizos, sino esbeltos y musculosos como leopardos, veloces y potentes. ninguna nación podía enfrentárseles. Y eran los Primeros Hombres.
<<Seguían vistiéndose con pieles de animales, y sus instrumentos de piedra estaban trabajados toscamente. Establecieron su residencia en las isas occidentales, las islas que yacen sonrientes en un mar soleado. Y allí habitaron durante mies y miles de años. Durante siglos en las costas occidentales. Las islas del oeste eran maravillosas, acariciadas por mares soleados, ricas y fértiles. Allí la tribu dejó a un lado las armas de guerra y se instruyó en las artes de la paz. Allí aprendieron a pulir sus herramientas de piedra. Allí aprendieron a cosechar el grano y los frutos, a cultivar e suelo; y fueron felices, y los dioses de la cosecha rieron. Y aprendieron a hilar y a tejer y a construirse chozas. Y se hicieron hábiles en el trabajo de las pieles y en la alfarería.
>>Lejos al oeste, más allá de las olas errantes, estaba la vasta e ignota tierra de Lemuria. Y de ella llegaron flotas de canoas trayendo extraños incursores, los semi humanos Hombre del Mar. Quizás habían surgido de algún extraño monstruo marino, pues tenían escamas como un tiburón, y podían nadar durante horas bajo el agua. Siempre la tribu les derrotaba, pero volvían a menudo, pues los renegados de la tribu huían a Lemuria. Al este y al sur se extendían hasta el horizonte grandes bosques poblados por bestias feroces y hombres mono.
>>Así se deslizaron los siglos sobre las alas del Tiempo. Más y más fuerte se hizo la Tribu sin Nombre, más hábil en sus artes; menos hábil en la guerra y la caza. Y lentamente los de Lemuria empezaron su acenso.
>>Entonces, un día, un potente terremoto sacudió e mundo. El cielo se confundió con el mar y la tierra giro sobre los dos. Con e trueno de los dioses en guerra, las isas del oeste saltaron hacia arriba y se alzaron del mar. Había montañas en la recién formada costa occidental del continente del norte, pero la tierra de Lemuria se hundió bajo las olas dejando sólo una gran isla montañosa, rodeada por muchas islas, que habían sido sus picos más altos.
>>Y sobre la casta occidental rugían y bramaban poderosos volcanes, y la llama que escupieron bajo por la costa y borró toda huella de civilización concebible. De un fértil viñedo la tierra se convirtió en un desierto.
>>Hacia el este huyó la tribu, empujando ante ellas a los hombre-mono, hasta que llegaron a ricas y amplias llanuras lejos al este. Allí moraron durante siglos. Entonces bajaron del Ártico los grandes campos de hielo, y a tribu huyó ante ellos. Siguieron entonces mil años de vagabundeo.
>>Huyeron descendiendo por e continente del sir, empujando siempre a los hombre-bestias [Neanderthales] ante ellos. Y finalmente, en una gran guerra, les expulsaron por completo. Aquéllos huyeron muy lejos del sur y, mediante las islas pantanosas que entonces se extendían por el mar, cruzaron hasta África, errando entonces hasta Europa, donde no habían hombres salvo los hombre-mono.
<<Entonces los lemurios, la segunda raza, llegaron a la tierra del norte. Mucho habían ascendido por la escalera de la vida, y eran una raza fuerte y extraña; eran hombres fornidos y bajos, con ojos extraños como mares desconocidos. Poco sabían del cultivo o a artesanía, pero poseían extraños conocimientos de una curiosa arquitectura, y de la Tribu sin Nombre habían aprendido a fabricar herramientas de obsidiana ´pulida, jade y argilita.
>>Y constantemente los grandes campos de hielo empujaban hacia el sur y constantemente la Tribu sin Nombre se movía ante ellos. El hielo no llego al continente del sur, ni tan siquiera a sus cercanías, pero se trataba de una tierra húmeda y pantanosa, infestada de serpientes. Así que hicieron barcas y navegaron hasta la tierra llamada Atlántida, ceñiida por el mar. Los atlantes [Cro-Magnones] eran la Tercera Raza. Físicamente eran gigantes, hombres de constitución magnífica, que habitaban en cuevas y vivían de la caza. No eran hábiles en la artesanía, pero eran artistas. Cuando no estaban de caza o combatiendo entre ellos, pasaban e tiempo pintando y trazando imágenes de hombre y animales sobre los muros de sus cavernas. Pero no podían equipararse en habilidad a la Tribu sin Nombre, y fueron expulsados. También ellos se abrieron camino hacia Europa, y allí libraron una guerra salvaje contra los hombre-bestia, que habían llegado antes que ellos.
>>Entonces hubo guerra entre las tribus, y los vencedores expulsaron a los vencidos. Entre éstos había un brujo muy sabio y muy anciano, el cual puso una maldición sobre la Atlántida, asegurando que sería desconocida para las tribus de los hombres. Ninguna embarcación de la Atlántida llegaría jamás a otra costa, ninguna vela extranjera divisaría jamás las amplias payas de la Atlántida. Rodeada de mares innavegados permanecería a tierra ignota hasta que naves con cabeza de serpientes bajaran de los mares del norte, y cuatro ejércitos librarían combate en la Isla de las Nieblas Marinas, y un gran jefe se alzaría entre la Tribu sin Nombre.
>>Así viajaron hasta África, remando de isla en isla, y ascendiendo por la costa hasta llegar al Mar del Medio [Mediterráneo], que yacía como una joya entre costas soleadas.
>>Allí moro a tribu durante siglos, y se hizo fuerte y poderosa, y desde allí se extendió por todo el mundo. Llegaron de los desiertos africanos a los bosques bálticos, desde el Nilo hasta los picos de Alba, cultivando su grano, apacentando su ganado, hilando sus ropas. Construyeron sus crannogs en los lagos de Alba; erigieron sus templos de piedra en las llanuras de Inglaterra. Empujaron ante ellos a los atlantes, y vencieron a los pelirrojos hombres de los renos.
<<Entonces llegaron los celtas del norte, llevando espada y lanza de bronce. De las penumbrosas tierras de las Grandes Nieves llegaron, de las costas del lejano Mar del Norte. Y eran la Cuarta Raza. Los pictos huyeron ante ellos. Pues eran hombres potentes, altos y fuertes, esbeltos de constitución, y de ojos grises y cabellera leonada. En todo e mundo combatieron el celta y e picto, y siempre venció el celta. Pues en las largas eras de paz, las tribus habían olvidado as artes de la guerra. Tuvieron que huir a los lugares salvajes de mundo.
>>Así huyeron los pictos de Alba; al oeste y a norte, allí se mezclaron con los gigantes pelirrojos a los que habían arrojado de las llanuras en eras pasadas. No era ésa la costumbre del picto, pero ¿de qué le sirve la tradición a una nación que se encuentra entre la espada y la pared?
>>A medida que pasaban las eras, la raza cambió. El pueblo esbelto y pequeño de negra cabellera, al mezclarse con los enormes salvajes de rasgos toscos y cabellera rojiza, formó una raza extraña y distorsionada; retorcida en cuerpo y en alma. Y se volvieron feroces y astutos en el combate; pero olvidaron las viejas artes. Olvidados fueron e telar, el molino y e horno de cerámica. Sin embargo, la línea de los jefes permaneció inmaculada. Y tal eres tú, Bran Mak Morn, Lobo del Brezal.
Por un momento reino el silencio; el circulo seguía escuchando como en sueños, como si pudiera oír el eco de la voz del brujo. El viento nocturno pasaba susurrando. El fuego prendió en un eño y estalló repentinamente en una vivida llamarada, alzando esbetos brazos rojizos para agarrar las sombras.
La voz del brujo continuó su monótona cantinela.
– La gloria del la Tribu sin Nombre se ha desvanecido; como la nieve que cae en el mar; como el humo que se alza en el aire. Mezclándose con las eternidades del pasado. Ha desaparecido la gloria de la Atlántida; se ha desvanecido el oscuro imperio de los lemurios. El pueblo de la Edad de Piedra se derrite como la escarcha bajo el sol. De la noche vinimos; a a noche nos dirigimos. Todo son sombras. Somos una raza de sombras. Nuestro día ha pasado. Los lobos vagan por los templos del Dios de la Luna. Serpientes acuáticas se enroscan entre nuestras ciudades sumergidas. E silencio pesa sobre Lemuria; una maldición yace sobre la Atlántida. Salvajes de piel rojiza recorren las tierras occidentales, vagando por el valle del Rio Occidental, manchando las murallas y los templos que los hombres de Lemuria erigieron en adoración al Dios del Mar. Y al sur, el imperio de los toltecas de Lemuria se derrumba. Así pasan las Primeras Razas. Y los hombres del Nuevo Amanecer se hacen poderosos.
El anciano tomo un palo ardiendo del fuego y, con un movimiento increíblemente rápido, trazó un círculo y un triángulo en el aire. Y extrañamente, el símbolo místico pareció volar por un momento en el aire, un anillo de fuego.
-El círculo sin principio –entono el brujo-. El círculo sin final. La serpiente con la cola en la boca, que abarca el universo. Y el Tres Místico. Inicio, pasividad, final. Creación, Preservación, destrucción. Destrucción, preservación, creación. La Rana, el Huevo y la Serpiente, el Huevo y la Rana. Y los Elementos: Fuego, Aire y Agua. Y el símbolo Ialico. El Dios del Fuego ríe.
Era consciente de la profunda, casi feroz intensidad con que los pictos miraban el fuego. Las llamas saltaban y destellaban. El humo se desvanecía en el aire, y una extraña calina amarilla ocupo su lugar, algo que no era fuego, ni humo, ni neblina, y que con todo parecía una mezcla de los tres. El mundo y el cielo parecieron confundirse con las llamas. Deje de ser un hombre para convertirme en dos Ojos incorpóreos.
Entonces, en algún lugar de la neblina amarilla, empezaron a surgir vagas imágenes, hilándose y desapareciendo. Sentí que el pasado transcurría como en un panorama borrosos. Había un campo de batalla, y a un lado muchos hombres como Bran Mak Morn, pero distintos de él en que no parecían acostumbrados a la contienda. Al otro lado se hallaban una horda de hombres altos y flacos, armados con espada y lanza de bronce. ¡Los gaélicos!
Después, en otro campo, se estaba desarrollando otra batalla, y sentí que centenares de años habían transcurrido. Una vez más los gaélicos cargaban en el combate con armas de bronce, pero esta vez eran ellos los que retrocedían, derrotados ante un ejército de enormes guerreros de cabellera amarilla, también armados de bronce. La batalla señalaba la llegada de los britanos, que dieron su nombre a la isla de Britania o Inglaterra.
Luego, una apretada hilera de escenas borrosas y huidizas, que pasaban con excesiva rapidez para que se las distinguiera. Daban la impresión de grandes hazañas, importantes acontecimientos, pero sólo aparecían tenues sombras. Por un instante surgió un rostro borrosos. Un rostro fuerte, con ojos color gris acero y bigotes amarillos cayendo sobre delgados labios. Sentí que se trataba de otro Bran. el celta Brennus, cuyas hordas galas habían saqueado Roma. Después en su lugar se destacó otro rostro se sorprendente osadía. El rostro de un joven, altivo, arrogante, con una frente magnífica pero con líneas de crueldad sensual alrededor de la boca. E rostro, a la vez, de un semidiós y un degenerado.
¡César!
Una playa sombría. Un bosque penumbroso. El estruendo de la batalla. Las legiones derrotando a las hordas de Caractacus.
Luego, vagamente, a gran velocidad, pasaron las sombras de la gloria y la pompa de Roma. Allí estaban sus legiones regresando en triunfo, conduciendo ante ellas centenar de cautivos encadenados. Allí aparecían los corpulentos senadores y nobles en sus lujosos baños, sus banquetes y sus libertinajes. Allí se mostraban los afeminados y perezosos mercaderes y nobles recostados indolentes, saciados de lujo, en Ostia, en Massiia, en Aqua Sulae. Luego, en abrupto contraste, las hordas del mundo exterior que se acumulaban. Los nórdico de fieros ojos y barbas amarillas; las tribus germánicas de enormes corpachones; los indómitos salvajes de cabellera llameante de Gales y Damnonia, y sus aliados, los pictos siluros. ¡El pasado se había desvanecido; presente y futuro ocupaban su lugar!
Después un confuso holocausto, en el que se conmovían las naciones y los ejércitos, y los hombres cambiaban y se desvanecían.
-¡Roma cae! –dijo de pronto la voz ferozmente exultante del brujo, rompiendo el silencio-. El pie del vándalo aguijonea el Foro. Una horda salvaje desfila por la Via Apia. Saqueandores de amarilla cabellera violan a las Virgenes Vestales. ¡Y Roma cae!
Un feroz aullido de triunfo se alzó revoloteando en la noche.
-Veo a Inglaterra bajo e talón de los invasores nórdicos. Veo a los pictos bajando en tropel de las montañas. Hay raíña, fuego y guerra.
En la niebla ígnea surgió el rostro de Bran Mak Morn.
-¡Saludad a quien nos levantara! ¡Veo a la nación picta ascendiendo hacia la nueva luz!
Lobo en las alturas.
burlándose de a noche.
Lenta llega la luz
del nuevo amanecer de una nación.
Hordas sombrías se acumulan,
surgiendo de pasado.
Fama imperecedera
avanza paso a paso.
Sobre el valle
truena el vendaval,
llevando la historia
de una nación que vuelve a levantarse.
¡Vuela, lobo y cometa!
Brillante será tu fama.
Del este llegó tímidamente un tenue resplandor gris. Bajo la luz fantasmal el rostro de Bran Mak Morn parecía una vez más de bronce, inexpresivo, inmóvil; ojos oscuros que contemplaban sin pestañar el fuego, viendo allí sus poderosas ambiciones, sus sueños de imperio desvaneciéndose en humo.
– Pues lo que no pudimos conservar por el combate, lo hemos mantenido gracias a la astucia durante años y siglos incontables. Pero las Nuevas Razas se alzan como la ola del maremoto, y las Viejas les dejan sitio. En la penumbrosa montaña de Galloway dará la nación su última y feroz batalla. Y cuando caiga Bran Mak Morn, así se desvanecerá el Fuego Perdido…, para siempre. Desde las centurias, desde los eones.
Y mientras e brujo hablaba, el fuego se convirtió en una única gran llamarada que saltó muy arriba en el aire, y se desvaneció a media altura.
Sobre las lejanas montañas del este flotaba la pálida aurora.